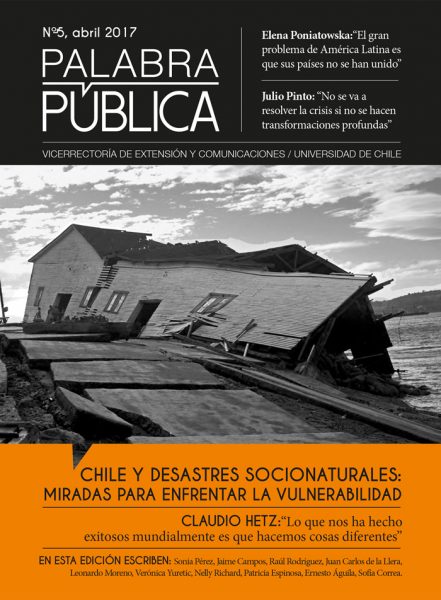El escritor y diplomático chileno fue un espectador privilegiado de la historia. En sus memorias desfilan figuras ilustres de la cultura hispanoamericana, entre ellos los premios Nobel Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa. Su biografía es cautivante, pero lo es más considerando que fue el autor de una de las obras más importantes de la narrativa chilena en el último medio siglo. Tras su fallecimiento en Madrid, a los 91 años, “queda su prosa, siempre lúcida, nunca quieta”, afirma Rafael Gumucio.
Por José Núñez
Cuando en 1952 se publicó El patio, el primer libro de Jorge Edwards, el ambiente cultural se remeció. El escritor, que entonces tenía apenas 21 años, declaró en una entrevista para un programa radial que no le interesaba la literatura chilena, a excepción de un par de nombres. Por el contrario, estaba mucho más familiarizado con autores como William Faulkner, T. S. Eliot, César Vallejo o Rainer Maria Rilke.
En palabras de José Donoso, quien relata el episodio en Historia personal del “boom” y otros escritos (2021), “fue el único de mi generación que se atrevió a decir la verdad y a señalar una situación real”, en referencia al escaso estímulo literario que les ofrecía la generación precedente y la actitud hostil hacia los nuevos novelistas que se desviaban del costumbrismo, el criollismo y el realismo social. “Parecía que en esa radio estaba obligado a seguir consignas, instrucciones terminantes, dictadas por un extraño establishment literario nacionalista”, cuenta Edwards en Los círculos morados (2012), el primer tomo de sus memorias.
El episodio parece un hecho aislado en su extensa trayectoria, pero fue más bien un indicio del lugar incómodo que ocuparía Edwards el resto de su vida. No por nada su libro Persona non grata (1973) “tuvo la distinción única de ser prohibido a la vez en la Cuba de Castro y en el Chile de Pinochet”, afirma la ensayista y crítica literaria Adriana Valdés, quien compartió con él en numerosas instancias —entre ellas, como miembro de la Academia Chilena de la Lengua— y siguió de cerca el desarrollo de su obra.
Aquel volumen de cuentos inauguró ciertos temas que serían recurrentes en su obra, como la descripción de anécdotas biográficas que hace en “La desgracia”, donde narra las burlas y el acoso escolar que vivió en su adolescencia. El patio recibió comentarios dispares de figuras como Gabriela Mistral y Hernán Díaz Arrieta (Alone), el crítico más influyente de la época. Pero además de la controversia, el libro contaría con una especie de desventaja. Fue Pablo Neruda quien, al recién conocerlo, le advirtió: “Ser escritor en Chile, y llamarse Edwards, es muy difícil”.
Sin embargo, aquello no le impidió escribir una de las obras más importantes de la narrativa chilena del último medio siglo, que lo hizo merecedor, entre otras distinciones, del Premio Nacional de Literatura en 1994 y del Premio Cervantes cinco años después. Títulos como Los convidados de piedra (1978), El sueño de la historia (2000) o El inútil de la familia (2004) exploran, desde la perspectiva de la burguesía chilena, las principales transformaciones y conflictos políticos del país.
En ese sentido, Edwards fue “una gran memoria viva del siglo XX, testigo presencial de lo mejor de la cultura chilena. Vio por la cerradura sus secretos y entendió mejor que nadie sus articulaciones, mentiras y verdades”, sostiene el escritor Rafael Gumucio, quien, tras el fallecimiento del escritor el 17 de marzo, escribió en Twitter: “Una gran pérdida. Un amigo entrañable. Siempre sentí que tenía mi edad. Bueno, más joven que yo, la verdad”. Por su parte, Adriana Valdés recordó “la gracia, exactitud y levedad de la pluma de Jorge Edwards, siempre riéndose un poco para sus adentros y de sí mismo”, como también “su capacidad de ser intelectualmente generoso. Estuvo abierto al mundo, a horizontes que excedían nuestra literatura y nuestra cultura”.
Los años de aprendizaje
Las memorias de Jorge Edwards, reunidas en Los círculos morados y Esclavos de la consigna (2018), ofrecen el retrato de una época. En ellas el escritor no solo revela la trastienda de su obra, sino también pondera los innumerables actos de una vida.
La primera parte del libro abre con una remembranza del Santiago de los años treinta. La Alameda de entonces, recuerda Edwards, se llenaba con el ruido de tranvías y carretelas, campanadas de antiguos conventos y rumores de la vida pública, mientras deambulaban “niños harapientos, llenos de mocos, que corren por todos lados, pero no tienen zapatos”, y “niños de orden, de manos juntas, de labios bien dibujados, de comunión diaria”.
Él, sin dudas, fue uno de los segundos. Nacido el 29 de junio de 1931, su infancia transcurrió en una casa ubicada frente al cerro Santa Lucía, una “mansión moderna para la época”. Desde allí asistió primero al colegio La Maisonnette y luego al San Ignacio de Alonso Ovalle, en el que tuvo clases de apologética con Alberto Hurtado y donde publicó sus primeros textos en la revista escolar.


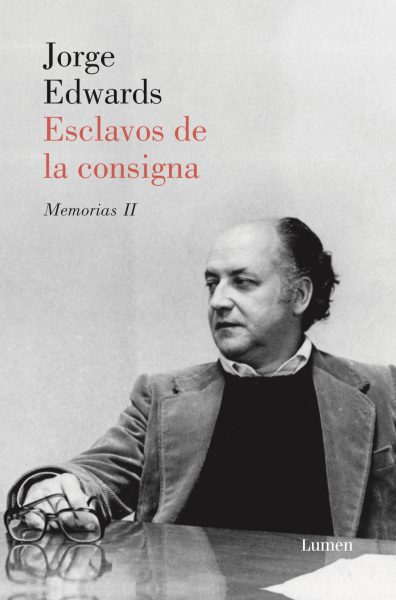
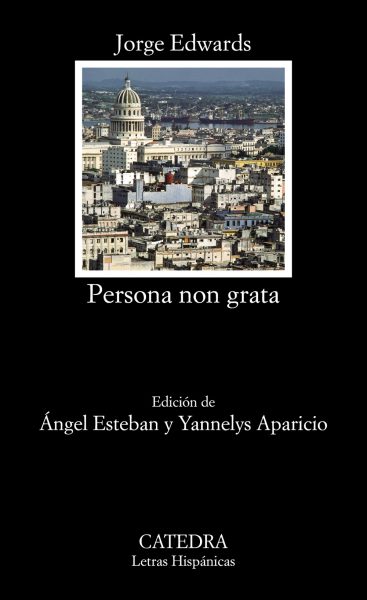
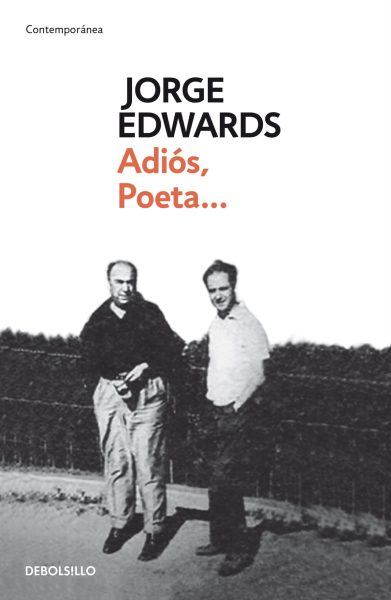
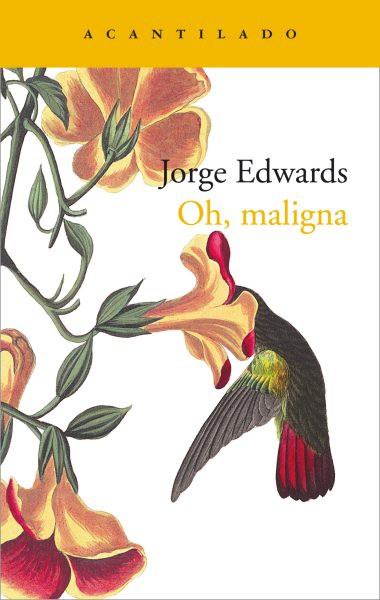
Esa afición precoz a la literatura lo llevó a frecuentar, varios años después, unas jornadas del cuento chileno organizadas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile —que reunían a unos jóvenes Claudio Giaconi, José Donoso, Marta Jara, Margarita Aguirre, María Elena Gertner y Mercedes Valdivieso—, de las que nació la Generación del 50, como la bautizó en ese entonces el escritor y periodista Enrique Lafourcade.
Allí nació El patio, al que le siguió en la década siguiente una nueva recopilación de cuentos y la novela El peso de la noche (1965). Para entonces, ya había ingresado a la diplomacia tras una breve estadía en el Instituto de Asuntos Públicos e Internacionales, en Princeton.
En 1962 viajó a París como tercer secretario de la embajada de Chile. Allí, en un programa radial de la Oficina de Radiodifusión y Televisión Francesa (ORTF), conoció a un joven peruano “de voz intensa, vestido con un chaleco de lana rojiza bastante gastado, con bluyines azul oscuro, y peinado con un jopo ligero, a lo galán del cine mexicano”, cuenta en Esclavos de la consigna. Se trataba de Mario Vargas Llosa, quien, luego de esas sesiones radiales destinadas a presentar las novedades literarias de Francia a un público hispanoamericano, continuaba la conversación en el café de la esquina defendiendo fervorosamente las novelas de caballerías (contra el Quijote) y a Tolstói (contra Dostoievski). “Nos hicimos muy amigos y estrenamos nuestra amistad visitando, los domingos, las residencias donde habían vivido los mejores escritores de Francia”, confesó Vargas Llosa en El País sobre aquellos días. Las intensas conversaciones literarias y encuentros frecuentes en los cafés parisinos, en que participaron escritores como Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar, Severo Sarduy, Alfredo Bryce Echeñique y Julio Ramón Ribeyro, fueron parte del nacimiento del boom latinoamericano.
Jorge Edwards regresó a Chile en 1967, pero ello no le impidió ser testigo, un año más tarde, de la Primavera de Praga en Checoslovaquia, como jefe del departamento de Europa Oriental, y luego del Mayo francés (Carlos Fuentes, desde Londres y ansioso de recibir noticias, lo llamaba una y otra vez por teléfono). Posteriormente, Eduardo Frei Montalva lo nombró consejero en Lima, lugar donde empezó a escribir su novela Los convidados de piedra y donde conoce a los escritores Blanca Varela y José María Arguedas.
La experiencia definitiva
La lista de anécdotas y nombres que circulan en la obra de Edwards son interminables, tal vez porque su ejemplo desmiente la creencia de que la vida es inferior a la idea de la vida, como sostiene el ensayista norteamericano Lionel Trilling.
Los diversos géneros que abordó —el testimonio, la biografía novelada, el ensayo y la crónica, entre otros— le sirvieron para desplegar sus amplios recursos expresivos. Hay quienes destacan, por ejemplo, su estilo conjetural, su carácter irónico y digresivo, con frases intercaladas y pulidas. Otros, “ese trabajo que le ha permitido fundir en una sola ‘colada’ discursiva al arte de narrar y la disciplina de observar: la mimesis y la perspicacia”, como anotó Martín Cerda, crítico literario de su generación.
Pero hay un libro que sería gravitante en su trayectoria y que le dio fama internacional. En 1970, con el nuevo gobierno de la Unidad Popular, Edwards dejó su cargo en Lima y fue enviado a Cuba como encargado de negocios. El objetivo fue abrir la embajada de Chile en La Habana, para así reestablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. De esa experiencia nació, en 1973, Persona non grata, libro en el que relata los encuentros habituales que sostuvo en el hotel Habana Riviera con intelectuales y escritores disidentes. Entre ellos estaba José Lezama Lima, el autor de Paradiso (1966), y el poeta Heberto Padilla, que fue encarcelado dos días antes de que Edwards dejara la isla.
La noche anterior a su partida, un domingo 21 de marzo, Edwards fue citado al Ministerio de Relaciones por el ministro a cargo Raúl Roa y Fidel Castro. En una conversación que se extendió alrededor de tres horas, el líder cubano lo incriminó: “¡Usted demostró ser una persona hostil a la revolución cubana! ¡Y hostil a la revolución chilena! Usted fue rodeado desde el primer día por elementos contrarrevolucionarios, enemigos de la Revolución, interesados en darle una visión negativa de la situación cubana, que usted después iba a transmitir a Chile”.
Edwards fue trasladado al poco tiempo a París como ministro consejero del embajador Pablo Neruda. Días después de su llegada, estalló el caso Padilla: el poeta cubano, encarcelado en Villa Marista, el cuartel general de la policía política, fue obligado a leer una carta de autocrítica frente a cientos de intelectuales convocados por la Seguridad del Estado en la sede de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas).
“La noche en que Padilla hizo su confesión fue una noche siniestramente inolvidable. Aquel hombre vital, que había escrito hermosos poemas, se arrepentía de todo lo que había hecho, de toda su obra anterior, renegando de sí mismo, autotildándose de cobarde, miserable y traidor”, relató el novelista cubano Reinaldo Arenas en su libro testimonial Antes que anochezca (1992). A raíz de este hecho, Mario Vargas Llosa escribió una carta de protesta firmada, entre otros, por Simone de Beauvoir, Italo Calvino, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Jean-Paul Sartre. El caso, sin embargo, marcó una división entre los intelectuales de izquierda.
En ese contexto, la publicación de un libro como Persona non grata fue recibida más bien con frialdad. En diciembre de 1974, Vargas Llosa publicó una reseña elogiosa del libro en la revista Plural, fundada y dirigida por Octavio Paz, donde argumentó que, más allá de las desgracias padecidas por unos pocos escritores cubanos, los hechos señalan “la desaparición de la posibilidad, dentro de una sociedad socialista, de ponerse al margen o frente al poder”.
Finalmente, Edwards fue expulsado de la diplomacia por Pinochet y su libro estuvo censurado en Chile hasta 1982, ya que su epílogo contenía una crítica a la Junta Militar. En ese periodo, el escritor se exilió en Barcelona, donde trabajó como asesor literario de Seix Barral, colaborando en distintos medios. En 1978 regresó al país y fue designado dos años más tarde miembro de la Academia Chilena de la Lengua. En paralelo, lideró el Comité de Defensa de la Libertad de Expresión fundado en la Sociedad de Escritores de Chile, dictó cursos en universidades norteamericanas y europeas, abrió una librería (hoy Nueva Altamira) y siguió ampliando su obra.
Una prosa lúcida
En 2013, cuando era embajador en Francia, Jorge Edwards afirmó en Qué Pasa: “En las últimas dos décadas he publicado un montón. Me puse a escribir más de viejo que de joven”. Títulos como El origen del mundo (1996), El sueño de la historia (2000), El inútil de la familia (2004), La casa de Dostoievsky (2008), La muerte de Montaigne (2011), El descubrimiento de la pintura (2013) y La última hermana (2016) lo confirman.
En ellos novela la vida de amigos y parientes, como el poeta de su generación Enrique Lihn, el cronista Joaquín Edwards Bello y la activista María Edwards Mc-Claure. Según Adriana Valdés, Edwards “practicó el reconocimiento del mérito de los demás. No olvido que, al recibir el Premio Cervantes, hizo un recuerdo de José Donoso. Ni tampoco que, al aceptar el Premio Nacional de Literatura, no solo recordó a los ilustres ya premiados, sino sobre todo a quienes, mereciéndolo, murieron sin recibirlo, como Huidobro, Bombal o Lihn”.
Antes del viaje definitivo a Madrid, en su departamento del edificio El Barco ubicado entre las calles Santa Lucía y Merced, siguió escribiendo como siempre. El tercer tomo de sus memorias fue el trabajo que lo mantuvo ocupado al final de su vida. Jorge Edwards fue un escritor infatigable, un espectador privilegiado de la historia. En su obra desfilan figuras ilustres de la cultura hispanoamericana, perfilados a través de anécdotas reveladoras. Tras su fallecimiento, en palabras de Rafael Gumucio, “queda su prosa, siempre lúcida, nunca quieta”.