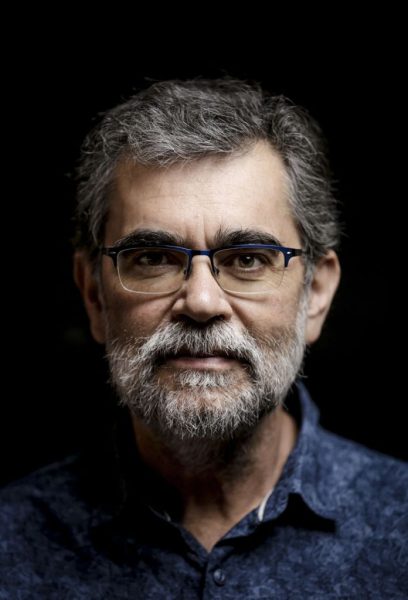«Una conmemoración como la de las cinco décadas del golpe de Estado es un recuerdo movedizo, que puede condensarse en un ritual que traiga al presente las brisas que deberían avergonzar a la historia. No importa si se trata de un minuto de silencio o de un sentido misal académico. Lo que importa es que esas imágenes quedan en condiciones de salir de sus ataúdes de tiempo para abrir una pregunta en nosotros».
Curzio Malaparte señaló a cierta altura de sus crónicas, tituladas El Volga nace en Europa (1943), que incluso el horror y la guerra tienen en ocasiones sus delicadezas. ¿A qué se estaba refiriendo? Malaparte era un capitán retirado del ejército de Mussolini que había cambiado de parecer después de cubrir como corresponsal la primera línea del frente durante el asedio de Leningrado, donde fue sacudido por la tenaz resistencia del pueblo soviético. Lo cierto es que una mañana caminaba por un riachuelo que desembocaba en el Ládaga, a una centena de kilómetros de Leningrado, cuando se quedó de pronto extasiado contemplando no solo el agua celestial que corría bajo sus pies, sino también, grabados en el cristal transparente, una hilera de máscaras de vidrio que lo miraban fijamente a los ojos. Se trataba de unos rostros hermosos, estampados en una imagen colmada de piedad y de dulzura.
Enseguida entendió lo que había sucedido: los cuerpos de los soldados soviéticos habían caído barridos por el fuego enemigo mientras intentaban cruzar el río, y tras quedar atrapados durante todo el invierno en el hielo, las primeras corrientes de agua primaveral los liberaron de sus ataúdes transparentes, solo que dejando sus rostros impresos en el hielo azulino. Miraban con una atención tranquila, como si lo siguieran, pero no estaban ahí. Y eso era lo delicado, esa hilera de ojos vacíos grabados en el hielo en calidad de litigantes mudos.
El golpe de Estado de 1973 no dejó en Chile una imagen como esa. La dictadura acudió al método tenebroso de las masacres robadas, motivo por el que no hubo siquiera un rostro en el que estampara la muerte, como escribió Hannah Arendt en referencia a las factorías de cadáveres que proliferaron durante el nazismo, su sello negro. Pero en algún lugar quedaron impresos, tal vez en la placa calcárea de la memoria, más dúctil pero también más perenne que la superficie helada de un lago.
Después esas misteriosas muertes sin rostro, prendidas a nombres que una y otra vez se seguirán evocando, pasaron a las miradas de quienes habían sobrevivido. No eran miradas de desconsuelo, eran miradas fugitivas, desprendidas violentamente del horizonte donde se reunían (en algún punto lejano y envuelto por las pátinas provisorias de una ilusión solidaria) y derramadas ahora en el suelo. Se las percibía en las calles esparcidas y esquivas, como si de un día para otro hubiesen comenzado a desconocerse, cabizbajas y concentradas en las líneas monocordes de los adoquines.
El golpe de Estado impuso ese modo de mirar, documento vivo en el que se expresó en silencio una interminable cadena de crímenes y abyecciones. Era el mirar desperdigado, con bandadas de ojos tímidos aleteando alrededor de un nido brutalmente destruido. Ese nido había sido antes un país al que se lo intentó entretejer con los palillos débiles de las esperanzas y dignidades recogidos de alguna orilla de la historia, desde donde los traían los postergados, las mujeres trabajadoras, los modelados por el barro de la desolación, seres de alguna manera habituados a ver cómo los poderosos les derrumbaban siempre sus quebradizos palafitos de sueños. Los había acostumbrado así la historia, y en esto también preponderaba una delicadeza: la de quienes reciben con total indefensión las arremetidas de las fuerzas más bestiales y poderosas.
Por eso se comenzó a mirar para otro lado, sin cruzar los ojos pero dejándoles en ese vacío un lugar a los ausentes, de quienes en ese instante no se podía saber si volverían o habían sido ya sepultados en pozos excavados por feroces sabuesos con uniforme. Y sin embargo estaba ese lugar, ese vacío, con ausencias que flameaban. El trajín cotidiano, absorto en sus rutinas mecanizadas, repletas de resignación y fatiga, involuntariamente los conmemoraba así, cediéndole a las almas robadas esa parte inconsútil desde donde se tenía la sensación de que nos miraban.
Eran los únicos que podían mirarnos de esa manera, frontalmente, dirigiéndole a la memoria una plegaria escondida. A la vez actuaban por sustracción, sembrando palimpsestos de penas difíciles de descifrar. ¿Quién podría hacerlo? Un palimpsesto nunca se descifra del todo, lo forman estelas de signos que se disuelven, trazos en la arena que las lamidas del mar desdibujan.
De ahí que una conmemoración como la que tiene lugar este año, a propósito de las cinco décadas del golpe de Estado, sea también un recuerdo movedizo, que eventualmente puede condensarse en un ritual que traiga al horizonte de la actualidad las brisas que deberían avergonzar a la historia. No importa si se trata de un minuto de silencio en la cancha o de un sentido misal académico, lo que importa es que esas imágenes quedan en condiciones de salir de sus ataúdes de tiempo para abrir una pregunta en nosotras, en nosotros.
No estaríamos en condiciones de hacerlo si a la vez no nos dejáramos alarmar observando cómo los mismos golpistas que años atrás se justificaban diciendo que nada de lo sucedido era cierto, hoy se declaran golpistas admitiendo la entereza de los hechos. Es asombroso, difícil de creer. Pero acaba de proceder así, por poner un ejemplo entre varios, un conocido parlamentario que ganó elecciones con papeletas emitidas de forma democrática en la capital del país, lo que naturalmente lleva a que siempre se tenga que sospechar del pudor de la historia y a discutir, de manera urgente, el sentido de nuestra democracia. Quizá no es bueno que se la discuta apelando a vocablos tan redondos como los que circulan hoy por las redes sociales, como por ejemplo “negacionismo”, un término entresacado legítimamente de las arcas de la instrucción cívica pero demasiado plastificado por las abreviaturas de la jerga neoliberal.

No se pueden conmemorar los 50 años del golpe sin rediscutir nuestra democracia, y a la vez no se puede discutir esta democracia con palabras tomadas del idioma de las corporaciones y los pesados diccionarios administrativos. Conmemorar es hablar de nuevo, recobrar la imaginación política y las complejidades de un idioma que la dictadura empastó bajo un plomizo nubarrón de terminologías gastadas, entresacadas de las empobrecidas lenguas gerenciales. Por supuesto que no es sencillo lograrlo, menos aun cuando hasta en nuestras universidades se han comenzado a emplear esas terminologías, quizá de forma inadvertida pero con elucubraciones tímidas que calzan en hormas lingüísticas modeladas previamente por las grandes corporaciones. No se construyó esta telaraña de tecnicismos porque sí, se lo hizo porque con esas palabras, implantadas tras la abducción de un modo de hablar que provenía de las luchas sociales y las militancias políticas, los enemigos de la democracia pueden presentarse hoy como sus acérrimos defensores.
¿Acaso no aparecen a diario por la televisión llamando a olvidar esos “detalles” oscuros de nuestro pasado y levantando un dedo acusatorio contra quienes ponen en riesgo la democracia al incentivar la distribución de la renta o proponer tibias reformas sociales? Si se atreven con estos gestos, es porque el golpismo está tramado como un esqueleto interno de la actualidad, que ya no necesita bombardear palacios o demoler instituciones. Le basta con vaciar las palabras por dentro y dejarles la piel, de modo que no se note.
Entonces al desencuentro inocente de aquellas miradas que siguieron al golpe se les debe sumar su otra mitad: la de la pérdida perecedera del idioma que antes las fusionaba y que invita, 50 años más tarde, a reflexionar sobre los libros quemados, el genocidio de la cultura y la lenta pero progresiva extinción de un pueblo.
¿Realmente se lo extinguió? Quizá no del todo, pues hemos visto a ese pueblo asomar a ratos en nuestras animadas plazas, pero sí da la impresión de que se le erosionó su amalgama solidaria y se lo alejó de sus antiguos sentidos de disconformidad. Vivimos en un presente en el que las víctimas, sometidas a pavorosas humillaciones y sufrimientos diarios, ya no se sienten tales, y la delicadeza que adivinábamos en aquel primer conjunto de miradas furtivas y desorientadas, astilladas por el terror pero atentas a los ojos petrificados de los ausentes, mutó en los últimos años hacia el universo de las desconfianzas y el encono privado, secreto, desde donde se atisba en solitario el resplandor pálido de una esperanza desprovista de toda comunidad y fe colectiva.
Las erosiones, como se sabe, son lentas y se amparan en un desgaste tan suave como persistente. Se oponen a las conmemoraciones, que actúan enmarcadas por días o ciclos que figuran en el calendario. Pero si en una conmemoración como esta recordamos a esos muertos que nos siguen mirando, entonces no podemos dejar de lado el oprobio que, ya sin ellos, se esparció por todos los rincones de nuestra historia.