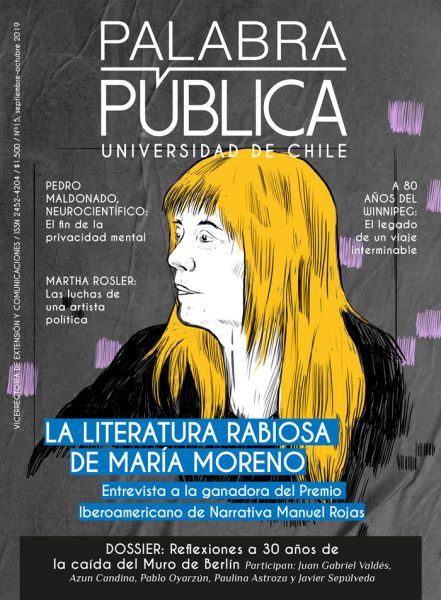«¿En quién confiar? ¿En instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, rudo con los débiles y gentil con los grandes evasores? ¿Confiar en la justicia que encarcela pobres y castiga con clases a los millonarios? ¿En los parlamentarios que legislan para las grandes fortunas? ¿En una iglesia que ocultaba sus crímenes en el prestigio de la tradición?”
Por Óscar Contardo
Durante treinta años el futuro consistía en lograr crecimiento económico y poco más que eso. Era un ábrete sésamo que cada tanto los dirigentes políticos y los economistas nos recordaban, como una tarea pendiente que nunca se acababa y que dependía de todos mantener al día. Debíamos confiar, ellos sabían, ellos habían recuperado la democracia, ellos habían transformado un país pobre y castigado por una dictadura severa, en un modelo de hacer dinero.
Váyanse a sus casas, dejen todo en nuestras manos, aquí vemos cómo nos vamos arreglando, apártense. Eso fuimos haciendo, tal como nos sugirieron, fuimos mirando desde lejos, como niños que contemplan a los adultos discutir a la distancia sobre cosas de grandes; regresamos a casa, prendimos la televisión, descubrimos los centros comerciales, estrenamos las tarjetas de crédito, compramos lo que nunca antes pudimos y nos aturdimos con un entusiasmo ajeno que brillaba en el fulgor de las tasas de crecimiento anunciadas en las páginas económicas que informaban día a día de un despegue que nos elevaría hasta ver nuevos horizontes. En eso confiábamos, en montarnos en un cohete impulsado por las torres de oficinas que se levantaban en Apoquindo, se amontonaban en el Bosque Norte, trepaban hacia el oriente en un rastro de riqueza que se hacía un lugar en los nuevos barrios, los comerciales de las grandes tiendas y, en el mejor de los casos, las alzas periódicas del precio del cobre. Eso era lo único que nos convocaba a todos por igual. El resto, importaba poco, casi nada. Había que dejar hacer.

La lógica del crecimiento económico demandaba deshacer nudos, diluir los puntos de encuentro, separar la paja del trigo y establecer un precio a las puertas de ingreso al porvenir. Una nueva lengua de oferta y demanda le pondría un valor monetario a cada aspecto de la vida; era el idioma que debíamos hablar, qué duda cabe. Cada quién en su dialecto, cada oveja con su pareja. Habría chilenos y chilenas de liceo público, de copago, de colegio privado y colegio de élite. Los habría indigentes, de Fonasa y de Isapre, de micro, colectivo y autopista; chilenos de condominio, de casas chubi, de villas emergentes y barrios narcos; de contrato, contrata, boleteo y ambulantes. Un laminado fino que nos iba separando, fundiendo la convivencia en un magma de irritación y disgusto. Pero había que confiar.
Tanta fue la insistencia en la unanimidad, en el valor de los consensos, que le fuimos perdiendo el gusto al acto de votar. Si en 1988 el tramo de ciudadanos entre dieciocho y veinticuatro años inscritos en los registros electorales alcanzaba el 20% del total, en las parlamentarias de 1993 descendió al 13%. El 2001, los inscritos en el mismo tramo de edad llegaban sólo al 3,4%. La participación se fue desplomando en la medida en que la desconfianza en las instituciones crecía. Sin embargo, pese a todas las señales, el discurso oficial era que en Chile las instituciones funcionaban. Eso nos repetían a los que ya éramos mayores y a los más jóvenes.
“Las autoridades piden confianza, que las instituciones están haciendo su trabajo, pero lo que vemos, una vez más, es que los discursos sólo sirven para disimular los hechos de la realidad, en donde hay un elenco estable, que parece libre de toda zozobra, y una mayoría que ya se cansó de esperar un futuro que nunca llegó”
No dejaban espacio para nuevas causas y la crítica era descalificada por peligrosa. Chile no estaba preparado para nada más, para ningún otro objetivo que no fuera el crecimiento y la observación estricta de un evangelio económico con interpretaciones bien acotadas, que vertiginosamente se fue revelando como una trama en la que el elenco protagónico era reducido y tenía trato directo con los guionistas. La gran mayoría de los chilenos eran sólo figurantes anónimos sobre quienes recaía la parte más cruda del relato. Pero había que confiar, no por nada el país había logrado entrar al club de las naciones más ricas, la OCDE, el mismo grupo que en cada informe nos arrojaba las cifras de nuestra realidad en todos esos ámbitos que sobrepasaban una mera cifra de crecimiento.

Chile podía exhibir datos macroeconómicos de excepción, pero tenía los peores índices en educación, productividad, innovación y un sinnúmero de aspectos que remataban, además, en el peor índice de confianza interpersonal entre los países de la OCDE. Porque confiar en Chile se había transformado en un asunto restringido al ámbito de lo doméstico, lo privado, y en contadas oportunidades algo que se extiende hacia el ancho mundo de lo público, en donde la mayoría serían simples desconocidos, seguramente tratando de sacar provecho. ¿Cómo no pensar así? Mal que mal, en eso consistía la experiencia diaria: someterse al trato abusivo, sobreponerse a los cobros indebidos y prepararse para una larga maratón que remataría en una jubilación de miseria. ¿En quién confiar? ¿En instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, rudo con los débiles y gentil con los grandes evasores? ¿Confiar en la justicia que encarcela pobres y castiga con clases a los millonarios? ¿En la policía que desfalca? ¿En las Fuerzas Armadas que se juegan los gastos reservados en el casino? ¿En los datos de un censo fallido? ¿En los parlamentarios que legislan para las grandes fortunas? ¿En los candidatos financiados ilegalmente? ¿En un presidente que no paga las contribuciones pero que le exige a los ciudadanos cumplir con sus deberes? ¿En una iglesia que ocultaba sus crímenes en el prestigio de la tradición?
Nos dijeron que tomáramos distancia, que dejáramos que los entendidos hicieran su trabajo. Eso fue ocurriendo. En las elecciones presidenciales de 2017 votó menos de la mitad del padrón. La disminución de participación en Chile no sólo era una de las más bajas de los países OCDE, sino también “una de las más agudas a nivel mundial”, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ahora, poco después del estallido de octubre, una pandemia arrasa nuestra forma de vida y las autoridades piden confianza, que las instituciones están haciendo su trabajo, pero lo que vemos, una vez más, es que los discursos sólo sirven para disimular los hechos de la realidad, en donde hay un elenco estable, que parece libre de toda zozobra, y una mayoría que ya se cansó de esperar un futuro que nunca llegó.