María Sonia Cristoff es una de las escritoras argentinas más originales del último tiempo. Ha publicado libros de no ficción, crónicas de viaje y artículos en revistas. En Derroche, su cuarta novela, vuelve sobre uno de los temas recurrentes de su obra: el mundo del trabajo, las vicisitudes del sujeto contemporáneo. A través de formatos diversos, entre ellos, fragmentos de obras teatrales, microrrelatos, canciones y conversaciones telefónicas, Cristoff denuncia el “extractivismo vital” de las prácticas laborales.
Foto: Gabriel Díaz
La obra de María Sonia Cristoff (Trelew, 1965) ha sido catalogada en varias ocasiones como un artefacto híbrido, con personajes que a menudo desafían los mandatos sociales. En su novela Bajo influencia (2010), recién reeditada en Chile por Alquimia Ediciones, un hombre y una mujer se encuentran de manera fortuita en la calle y comienzan una relación marcada por el ocio. En Inclúyanme afuera (2014), la protagonista viaja a un pueblo bonaerense para desempeñarse como guardiana de una sala de museo. El verdadero plan, sin embargo, es pasar un año en silencio, no relacionarse, «callar en interacción con el mundo». Mal de época (2017), publicado en Chile por Laurel Libros, trata de dos desadaptados cuyas fugas interpelan a las maquinarias de poder. En Derroche, su último libro, algo de esa propuesta se ha radicalizado.
La escritora, que colabora en distintos medios y da clases en la Maestría de Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Buenos Aires, inicia el relato con una carta: “He decidido dejarte todo, como sabrás para cuando leas lo que sigue. En ese momento, cuando leas, cuando lo sepas, yo estaré ya muerta. Espero que sepas disculpar este principio de culebrón”.
Quien escribe es Vita, la tía abuela anarquista que amasó una fortuna extorsionando a la pequeña burguesía de su pueblo, ubicado en la provincia de La Pampa. En la carta, Vita le anuncia a su sobrina que una serie de archivos encriptados (con su testimonio) y la fortuna enterrada en su jardín son ahora suyos. Lucrecia, la heredera, una treintañera esnob que ha conseguido el tan anhelado éxito social pero que sufre los males del trabajo asalariado, deberá regresar a la casa donde pasaba los veranos en compañía de su tía. Pero ese viaje de regreso se convierte en un proceso lento de emancipación, en el que conocerá a Bardo —un jabalí que era mascota de Vita y que es parte de una banda de rock— y se irá distanciando de su trabajo en el departamento de publicaciones de una universidad.
Algo similar vivió Cristoff, quien para dedicarse a escribir se ha tenido que desempeñar como traductora, editora, periodista y profesora. En algún momento, relata, se encontró con el libro Trabajos de mierda (2018), del antropólogo y activista estadounidense David Graeber. Si antes experimentaba sentimientos de culpa con el oficio de escritora, con las acusaciones de inutilidad que conlleva, esa lectura la hizo descubrir su potencial transformador.

—David Graeber plantea el absurdo de vivir en una sociedad en la cual se valora lo que él llama trabajos de mierda, que son todos aquellos que no aportan ningún bien social, trabajos inútiles y superficiales que para Graeber tienen siempre su mejor exponente en los abogados corporativos, y se desvaloriza todos aquellos trabajos que realmente son necesarios, que benefician a la sociedad, como los ligados a la educación, a la enfermería, a los traslados viales, a los cuidados, a la alimentación, etcétera. Y donde también plantea que si, como está comprobado, casi la mitad del trabajo que se hace podría eliminarse sin que eso tenga efectos nocivos sobre la productividad general, ¿por qué no redestribuir el trabajo restante y lograr que todo el mundo tenga un trabajo pero que sea solo de cuatro horas diarias, o de cuatro días a la semana? ¿Por qué no se desconecta la máquina global del trabajo?, se pregunta en un momento. Me acuerdo de que, cuando leí esa frase, se me hizo el clic, ese clic que propicia la escritura propiamente dicha.
En Derroche asistimos a la transformación de Lucre, motivada por la cercanía con su tía recién fallecida. ¿Cómo pensaste ese proceso de influencia y transmisión? ¿En qué consiste finalmente el legado de Vita?
—El legado de Vita tiene precisamente mucho de transformación: ahí está su aspiración máxima. Como si le dijera a su sobrina: te dejo este dinero, pero sobre todo te dejo esta interpelación, esta posibilidad de que repienses tu existencia, de que salgas de la alienación de la productividad y del éxito mundano en la que vivís. Esa transformación se da a partir de la lectura: Vita le escribe a Lucrecia una larga carta que esta última leerá una vez que ella haya muerto, una carta que además incluye una autobiografía y una serie de retratos de personajes del pueblo a partir de los cuales hizo el dinero que ahora puede legar, el dinero que no le dará a Lucre ninguna excusa para evitar sumergirse en lo que su tía le propone; es decir, una carta que se va alargando hasta cubrir casi la mitad de la novela. Hay una demanda de lectura ahí. Y luego esa demanda se va expandiendo en otras direcciones: Vita ha dejado en un lugar estratégico de su casa un par de libros que tienen todas las señas de ser claves para operar en esa transformación que espera de su sobrina, para direccionarla: La ciudad anarquista americana, una utopía de Pierre Quiroule, un autor francés que vivió en la Argentina entre fines del XIX y principios del XX, y otra utopía rioplatense: La ciudad de los locos, una obra maravillosamente graciosa de Juan José de Soiza Reilly (periodista y escritor argentino). Y luego están todos esos volúmenes que Lucrecia se pone a leer una vez que entra en crisis y se encierra en el escritorio de su casa, apartada totalmente del mundo salvo por Bardo, el chancho jabalí que había sido mascota de Vita, y que finalmente es quien lleva esa transformación anhelada por Vita a un extremo. Pero no me quiero ir tan lejos: diría, para sintetizar, que en esa transformación hay lecturas, como vengo detallando, y también hay un viaje, un viaje que tiene que ver con recuperar algo del pasado y con el salirse de los grandes centros urbanos, donde ciertas mitologías productivas del presente operan con más intensidad. Lectura y viajes de retorno como prácticas transformadoras, entonces.
“Mis ganas fueron siempre mi forma de repeler el orden establecido”, dice Vita. Ese concepto es algo que se repite a lo largo del libro: las “ganas” como contraposición a la lógica utilitaria. Las “ganas” como liberación. Podrías desarrollar ese concepto y su función en la historia.
—Es tal como decís, las ganas aparecen como la antítesis de la alienación, de la obediencia. Pero no son unas ganas ñoñas, como la de alguien que tontamente puede tener ganas de comprarse un departamento en una torre gigante frente al mar, por ejemplo, o de comprarse una moto de agua, ganas que en definitivamente no hacen más que sumarse al consumismo y la rapacidad planetaria que nos ha llevado a este estado deplorable de las cosas, no son esas ganas para nada. Acá más bien se trata de un deseo que supone un sentido crítico, las ganas como gesto micropolítico, el guiño con el que se comunican quienes apuestan al poder disruptivo del deseo, un deseo en el que haya construcción colectiva, no atontamiento masivo.
Cuando se publicó Mal de época, afirmaste en una entrevista: “Mis tres últimas novelas tienen fugas y caminatas” (algo que ya estaba presente en Desubicados). Aquí se convierten también en un factor importante de la trama. Es, de hecho, en una caminata que a Vita se le ocurre la idea de extorsionar a la pequeña burguesía del pueblo. ¿Qué papel cumple esta actividad en tu obra?
—La caminata es crucial en mi vida, eso es lo que pasa, para mí es una especie de liberación, de despojo de las sobrecargas, una especie de diálogo con este aliado magnífico que es nuestro cuerpo, una adicción, un placer, una fuente de vitalidad, una generación de alegría, una forma de estar a solas en medio de los otros, o del paisaje, un racconto, una inspiración, una amnesia necesaria, una plegaria. O, como dice Rebecca Solnit en Wanderlust, esa magnífica historia cultural del caminar que escribió hace años ya, una forma de no hacer nada sin por eso recibir las miradas reprobatorias de una sociedad que no tolera la fundamental práctica de no hacer nada. Tan crucial es en mi vida que, como bien decís, se cuela en lo que escribo. Siempre. En funciones de lo más diversas: a veces es, como en el caso de Vita que señalás, o como en el caso de la narradora de Desubicados, para pergeñar algo. Otras, como en Mal de época, para tratar de soportar lo insoportable.
***
Los escritores tienen diferentes fórmulas para crear una novela. Vladimir Nabokov necesitaba visualizar su forma definitiva antes de empezarla, Norman Mailer prefería descubrir el final en el curso de la escritura. Zadie Smith relee la obra desde el principio hasta lo que lleva escrito, mientras edita y corrige; mientras que Paul Auster no lee nada de narrativa mientras trabaja en una novela, solo poesía, historia, biografías o títulos que le sirvan de documentación.
Para escribir Derroche, María Sonia Cristoff cuenta que tuvo que familiarizarse con una gran variedad de formas léxicas. Leyó prensa anarquista de finales de siglo XIX y principios del XX escrita por mujeres, que convirtió en archivos de audio para escuchar en sus caminatas o cuando cocinaba; utilizó refranes de los linyeras —término del lunfardo con el que se denomina a vagabundos que trabajan de manera informal y ocasional en zonas rurales—, que iba pegando por diferentes rincones de su hogar. Trabajó con una editora joven capaz de sintonizar con los modismos de su generación. “Disfruté tremendamente esa etapa, es impresionante comprobar hasta qué punto ingresar en un habla otra te hace habitar otros mundos”, sostiene.
El resultado es una novela que aborda diversos formatos y estilos, desde cartas, mails, conversaciones telefónicas y un telegrama, hasta fragmentos de obras de teatro, canciones anarquistas, una autobiografía y una crónica de viaje. Los personajes, en alusión al título de la novela, se extienden en un monólogo alambicado, de tal modo que en ciertas ocasiones deben excusarse: “no quiero irme de cuadro” o “me voy de tema, no puedo evitarlo”.
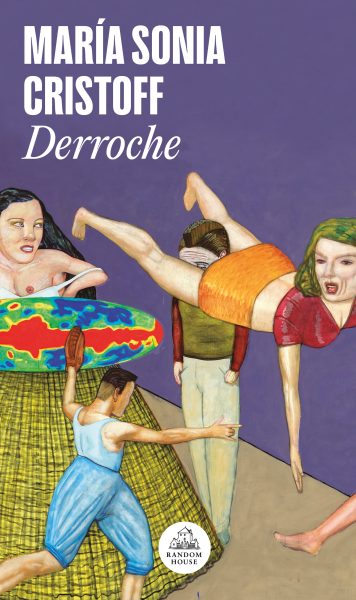
María Sonia Cristoff Literatura Random House, 2022. 256 páginas.
—Vita tiene tanto del imaginario anarquista incorporado a sus modos de ser y de decir. De ahí vienen esas oraciones barrocas que suele usar, esa prosa vehemente, plagada de adjetivos y epítetos, esa ironía punzante. En cambio, en el caso de Lucre se trata de un lenguaje funcional, que va al punto, que resuelve cosas, que no se pierde en construcciones enrarecidas o léxicos anacrónicos, un lenguaje puramente pragmático.
El argumento de la novela se bifurca, amplía sus líneas a través de distintos formatos. En un momento la protagonista es Vita, luego Lucre y al final es Bardo. ¿La construcción híbrida y el protagonismo compartido tienen alguna relación con el anarquismo que se plantea en la novela?
—Lo que seguro subyace a esas dos decisiones es una intención de socavar la mirada unívoca, las jerarquías establecidas, el poder centralizado de la voz dominante en las novelas tradicionales, donde se desprende un sentido de la autoridad a partir de una única voz narradora, y un sentido de orden a partir de un conflicto de resolución lineal. Derroche se subleva contra todo eso, contra la autoridad única y contra el orden establecido. Es algo en la línea de lo que dice tan bien Ursula K. Le Guin en La teoría de la bolsa de la ficción, ese ensayo magnífico en el cual va atacando las narrativas organizadas con base en las acciones violentas de un Héroe que no solo protagoniza el relato sino que acapara todos sus sentidos posibles, los lleva todos a su figura dominante, una figura que no existe sin esa voluntad de dominación. En cambio acá, en Derroche, la centralidad de las figuras va rotando, como señalás bien, incluso hasta derivar hacia el final de la novela en la voz de un chancho jabalí, en un planteo interespecies que es definitivamente deliberado, como si la novela dijese: la utopía solo puede ser narrada por esos seres a los cuales la civilización occidental, con todas sus operaciones de dominio y muerte, se ha encargado de cosificar y maltratar, como si dijese: la utopía no está en ningún otro mundo paralelo, sino en este mismo pero despojado de su fascinación dominadora, tanática; en este mismo, pero respetando las especies que lo conforman, armando una voz colectiva a partir de ahí. Lo pienso en términos de apertura, incluso. Apertura a otras miradas sobre el mundo.
La hibridez en la que trabajo siempre, en Derroche y en todo el resto de mis libros, tiene mucho que ver con esa apertura, con esa necesidad de darle vueltas de tuerca a la forma novela, a sacarla de esos carriles lineales, de su historial ligado a las Bellas Letras, a embarrarla un poco, a incorporarle materiales que supuestamente no entran en su órbita: de ahí las incrustaciones con las que trabajo, de ahí los fragmentos de otros textos que se incorporan al devenir narrativo, y que en el caso de Derroche son fragmentos de obras teatrales, microrrelatos escritos a partir de noticias leídas en los medios, y canciones escritas a partir de ensayos acerca del tema del trabajo. Me interesan mucho esas mezclas, me interesa su capacidad de propagar lo literario —es decir, la mirada crítica, el goce estético— mucho más allá de los límites de un libro.
Uno podría pensar en “El informe para la academia” con el monólogo de Bardo al final del libro. En Mal de época también hay una relación con Kafka: los protagonistas sufren de alienación por parte de las instituciones disciplinarias. Según Milan Kundera, Kafka expone a un sujeto “en un mundo en el que los condicionamientos exteriores se han vuelto tan demoledores que los móviles interiores ya no pesan nada”. ¿Es Kafka una influencia que te permite dramatizar los asuntos del mundo moderno?
—Kafka es para mí un interlocutor constante, sin duda, y de hecho tuve muy presente El castillo cuando escribía acerca de la relación de FG con su misión latinoamericana en Mal de época. Y es muy cierto que “El informe para la academia” está detrás de tantos personajes míos: ese es un texto central para mí, la voz del desposeído que no quiere ponerse en lugar de víctima, la voz crítica de un despojo activo, capaz de mascullar insurrección a pesar de todo, a pesar de la soledad que ha pagado como precio final a su liberación. En Desubicados hago una mención explícita. Acá en Derroche, con Bardo fui mucho más allá, porque en el caso de este último la lucidez es completamente festiva, porque él sí logra la liberación absoluta que al Rotpeter kafkiano le resulta esquiva, y no solo eso, sino que logra también una vida con otros, con todos esos pares jabalíes a los que protege en su inmovilidad, con todos esos linyeras y cantantes que se va encontrando en los caminos. Realmente, como nunca, necesitaba un final feliz. Necesitaba una novela con final feliz, fui muy consciente de eso durante su escritura. Una utopía. Un anhelo de utopía.











