Antes de que Alejandro Zambra se convirtiera en uno de los narradores chilenos más premiados y leídos de su generación, fue un joven crítico literario que intervino con fuerza en el campo cultural. En esa época se sitúa Un cuento de Navidad, un libro sobre los días en que el autor colaboró en medios culturales que hoy viven un momento crítico, aunque él se resiste a idealizar el pasado.
Por Diego Zúñiga | Foto principal: Ana Hop
Cuando agendamos esta conversación con Alejandro Zambra, ninguno de los dos sabe que en unas semanas se cerrará la sección de cultura de Las Últimas Noticias (LUN), el espacio donde ejerció la crítica literaria a inicios de los 2000. Ahí conoció al periodista Andrés Braithwaite, el protagonista más o menos secreto de Un cuento de Navidad (Gris Tormenta), su último libro, que recrea la curiosa historia de un escritor y su editor. Los nombres están cambiados, pero ese editor llamado David Tightwad es Braithwaite, quien sí aparece como tal, prologando y editando a partir de notas a pie de página. No solo son comentarios precisos acerca del texto que va urdiendo Zambra —reciente ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas—, sino que demuestran una complicidad entrañable que se ha traducido en varios títulos: No leer (2010), Tema libre (2018) y Literatura infantil (2023) son algunos de los libros que han surgido del trabajo entre ambos.
Pero volvamos a esta conversación por Zoom, que finalmente tuvo lugar dos días después de que se conociera el cierre de la sección cultural de LUN, aquel espacio donde Zambra pudo escribir por primera vez en prensa, de manera semanal, interviniendo en la conversación literaria de esos años. Luego continuó haciéndolo a través de columnas en The Clinic (pocos se acuerdan de que era él quien firmaba la sección “Escribieron en Chile un día”), “Revista de libros”, de El Mercurio, y La Tercera, entre otros medios, incluida Qué Pasa, donde fui brevemente su editor y me tocó comunicarle que la revista se cerraba, en 2018.
Han pasado más de 20 años desde que debutaste como crítico en LUN. ¿Qué te parece la coincidencia entre la aparición de este libro y el cierre definitivo de ese espacio?
—Me entristece, claro. Aunque ya entonces la sección parecía tener los días contados, lo raro es que haya durado tanto. Es un motivo más de gratitud con Andrés Braithwaite. Sobre ese tiempo, bueno, para mí fue extraordinariamente valioso.
¿Notas que hay mucha diferencia entre la escritura en prensa y un texto literario?
—Sí, por supuesto que sí. Después, en una recopilación, por ejemplo, parece haber más sintonía, más coherencia, pero son formas completamente distintas de experimentar el tiempo. Yo escribo buscando ir más allá de mis planes, no me comprometo a plazos, nunca he estado y nunca quiero estar obligado a publicar un libro. Y escribir en prensa es lo contrario de todo eso.
Recuerdo que en alguna entrevista comentabas que te leías todos los libros del autor que te tocaba reseñar…
—Sí. Es que era una oportunidad, pues, había que jugársela entera. Nunca fui muy quejumbroso, pero eran tiempos difíciles y estaba medio perdido o desesperado. Cuando encontré por fin ese trabajo, llevaba varios años viviendo solo y dando bote en pegas que recuerdo con cariño, pero la verdad es que estaba medio arrepentido de haber tomado tantas decisiones a partir de la pura vocación, del entusiasmo. Ese fue mi primer trabajo, entre comillas, literario. Y ahí tuve toda la suerte que hasta entonces me había faltado, porque no era habitual encontrarse con gente como Andrés Braithwaite. Él no sabía nada de mí, solo le importó mi carpeta de reseñas, que le gustaron, ni siquiera me preguntó qué había estudiado o si había estudiado algo.
Tenías poco más de 25 años, ¿no?
—Sí, 27, 26. Yo venía de una formación muy tradicional, todavía muy vertical, aunque había una sensación de cambio, o de necesidad de cambio, porque la universidad ya comenzaba a ser una fábrica de cesantes con posgrado. La mayoría de los profesores te hacían ver que no habías leído y que, del mismo modo en que no podías hablar de la historia de tu país, porque no habías vivido la UP, no tenías derecho a hablar de literatura porque no habías leído nada, no podías haber leído nada, eras joven… Era una doble negación.
Bueno, algo de eso hay en [tu primera novela] Bonsái (2006).
—Sí, de alguna forma. Entonces, yo estaba en esa situación medio absurda de demostrar que había leído. Y si no había leído, porque yo no era un gran lector de novelas contemporáneas, leía hacia atrás. Intentaba profundizar, encontrar las citas perfectas que casi por sí mismas construyeran la argumentación. Eso me importaba mucho. Buscaba grados altos de apelación, de provocación, de precisión. Buscaba correr el límite y hacer visible, también, una diferencia, incluso una cierta saludable arbitrariedad. Y una prosa, pues, ese era el desafío mayor, conseguir una prosa atractiva, que no aburriera y que sobre todo no me aburriera a mí. Que sintiera mía. Quizás no conseguí nada de eso, pero te juro que lo intentaba.
En Un cuento de Navidad hay registro del proceso que implicó pasar de una escritura académica a otra más legible para todos los lectores. En ese tiempo parece que esa distancia era muy grande, ¿no?
—Sí. Me parece que el año 2000 o 2001 yo había publicado una “Nota de Lectura” sobre Cuando pienso en mi falta de cabeza, la novela de Adolfo Couve, en la Revista Chilena de Literatura. Ese era mi pequeño “hito”. Y yo pensaba que una reseña en Las Últimas Noticias debía ser igual de valiosa o más. En realidad, me parecía alucinante llegar a los lectores de un medio tan masivo. Escribir en el diario que leía mi mamá, eso era para mí muy emocionante, aunque luego ella me retaba por haber tratado mal a sus autores favoritos.
Era otro alcance, ¿pero desde la academia cómo se miraba eso?
—En la academia se seguía entendiendo que hablar en la prensa era un ejercicio de condescendencia. Nos enseñaban a [Mijaíl] Bajtín, pero todo seguía siendo muy asegurado, muy selecto, muy canónico. Y sin embargo había gente como Sole Bianchi o Federico Schopf o Grínor Rojo o Bernardo Subercaseaux, que atornillaban a favor. Y nos apoyábamos entre todos. Era importante la sintonía con gente como [los escritores] Álvaro Bisama o Martín Cinzano o [la crítica] Francisca Lange. Y también las peleas, reconciliaciones incluidas. Y bueno, volviendo a este libro, Braithwaite: aprendí mucho de él. Aunque me parece que a él le incomoda que yo diga estas cosas, este librito es, sobre todo, un acto de gratitud. Era un mundo de mierda, pero hubo mucha gente que fue generosa conmigo.
Ese espacio donde circulaba el periodismo cultural se ha reducido de manera brutal en estos años. Cuando tú escribías en LUN había más lugares, más críticos, más revistas, y esa diferencia crece si pensamos en los 90… ¿Qué piensas de estos cambios que han ocurrido?
—Extraño esos espacios, pero no los idealizo. Lo que entonces entendíamos como pobreza ahora parece abundancia y esplendor, pero si miras más lejos, había cuatro editoriales y cinco librerías y una sola feria del libro y ningún club de lectura ni nada parecido. Y dos o tres lugares donde estudiar literatura. Y una academia todavía inaccesible, muy pagada de sí misma. Y la única editorial universitaria era Editorial Universitaria. Los libros siguen siendo horrorosamente caros, pero entonces lo eran más. Y la única alternativa eran las fotocopias. Hoy día cualquiera baja los libros y ya está. Es todo más desordenado, pero no estoy en contra de ese desorden.

Así como lo planteas, efectivamente ese tiempo no parece tan esplendoroso, pero…
—Entiendo que se eche de menos un cierto orden, pero yo no firmo esa petición, para nada, no es mi causa. Quizás sí espero que todo se “desatomice”, porque es verdad que cuesta informarse, hay un chingo de sitios virtuales y reales, pero cuesta hacerse una idea de lo que está pasando, en todo orden de cosas. Más bien estoy a la expectativa de los próximos inventos, porque es evidente que estamos a punto de inventar alguna otra cosa. Colectivamente. Por lo demás, la literatura fluye por otros cauces. No sé si hay que seguir buscándola donde parecía estar antes y quizás nunca estuvo. Para qué. La prensa escrita hace rato que se extinguió y eso trasciende largamente el campo cultural y por supuesto literario. Yo me eduqué con fotocopias y con libros usados de [José Santos] González Vera que compraba en la feria. Y más o menos así fue para mucha gente de mi generación.
Pero con el cierre de estos espacios en la prensa da para pensar que era un mejor campo cultural, es decir, un escritor publicaba un libro y la circulación de ese libro era mayor…
—No creo que eso sea cierto. Es cosa de hacer memoria, de recordar bien. Este Cuento de Navidad, por ejemplo, está ambientado en un tiempo ya remoto. Y ahora tiene lectores que ni siquiera habían nacido en 2002.
¿Quieres decir que también es un ejercicio de memoria?
—Claro, pero no de memoria solamente episódica, porque el oficio de editor, por ejemplo, se ha vuelto también medio misterioso y anacrónico. Entonces creo que este artefacto que hicimos con Andrés tiene sentido. La crisis de los periódicos es global e irreversible, pero en Chile el proceso sucedió a una velocidad despiadada. Aún hay secciones culturales y de crítica de libros en los diarios de España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Uruguay, Argentina. Acá en México [donde está radicado], se me ocurre que por motivos distintos, hay una sensación parecida a la chilena. Aunque quizás Chile, en ese sentido, es más desolador. Lo que persiste en nuestra prensa son estertores, iniciativas casi individuales, quijotadas, patriadas, que no durarán mucho. Pero esos años no fueron dorados, la burbuja era más pequeña y monolítica, era todo muchísimo más elitista, clasista, moralista. Costaba entrar, circular, salir.
Claro, pero es difícil no volverse nostálgico, o al menos sentir una preocupación.
—Tal vez lo que verdaderamente extrañamos son esos años en que podíamos pasar de largo dos noches seguidas a punta de panes con queso y nos sentíamos indestructibles. Creo que eso se llamaba juventud… De pronto hay gente que hasta echa de menos al padre-cura-dictador. No entiendo por qué. Además, el cura Valente está vivo, creo. Cualquier día de estos emprende un programa en YouTube, igual que esas figuras, tipo Kike Morandé, que ya no tienen cabida en la tele abierta, pero conservan cierto público cautivo. De la crítica literaria tradicional, evaluativa, “autorizada”, me interesa su cadáver, quiero decir: su autopsia, sus autopsias, porque no creo que haya una sola causa de muerte.
¿Cómo así?
—El crítico, en tanto autoridad, no tenía por qué salvarse de ser cuestionado y combatido y parodiado. No se puede escribir sobre literatura apelando solo al currículum, no tiene sentido, esa figura ya no es creíble si no va acompañada de una penetración verdadera en los textos. Y quizás siempre fue así y estaba la vara baja. Yo nunca leí a un crítico para que me dijera qué leer o qué pensar o qué opinar. De la noche a la mañana, con las redes, todos se convirtieron en críticos literarios, y eso a algunos les molesta, pero a mí me gusta, y ya casi no puedo imaginar un escenario diferente. Quien aspire a un lugar de autoridad, o a la construcción de una nueva forma de autoridad, debería proponerse, de entrada, ir más lejos estilísticamente, argumentativamente, en todos los sentidos.
Claro, pero esa sería una figura del crítico muy distinta a la que acostumbramos a pensar.
—Yo creo que ninguna librería chilena colapsó alguna vez después de la publicación de una reseña favorable aparecida en el diario. Tampoco las entrevistas ni los reportajes, ni siquiera la publicidad literaria, por llamarla de alguna forma, determinan el destino verdadero de un libro. Los libros tienen vidas muy largas. La literatura no funciona así.
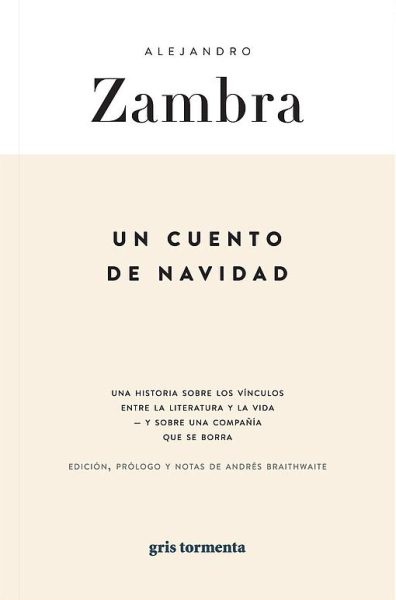

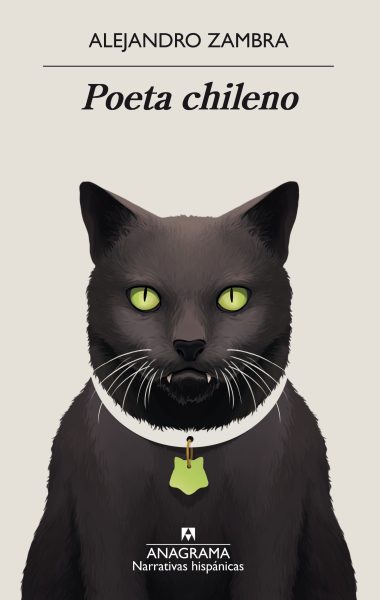
¿En qué sentido?
—Construye otras temporalidades, más bien. A veces uno toma decisiones muy concretas, decisiones vitales, a partir de la lectura de un poema escrito por alguien que murió hace doscientos años. De eso se trata. Me parece que se subestima a los lectores, de forma desesperada, comprensiblemente desesperada, pero desesperada. Luego entiendes que la gente que lee, lee de verdad. No hay que subestimarla. Perdona lo hippie que suena, pero las personas que leen están realmente comprometidas con esa forma de experimentar el tiempo. Es una actividad casi anacrónica y por eso es subversiva, poderosa.
¿Casi una rareza?
—Hay una minoría lectora, pero es una minoría más amplia que hace veinte años. Y esa minoría ha construido comunidades que son importantes y esperanzadoras. Sobre todo en ese espacio que yo llamo pre-literario, en que la literatura más o menos coincide con la música y con el humor. En pandemia mucha gente volvió a juntarse para leer. Gente sin vínculos biográficos ni laborales con la literatura. Y hay profes que lo dejan todo en la cancha y crean nuevos lectores porque son capaces de conectar los libros con el placer. Hay adultos menos centrados en sí mismos y más interesados, genuinamente, en la educación de sus hijos. Más activos, pues. Necesitamos niños a los que les guste conversar.
¿Parece que ese es un tema que cada vez te interesa más, no? Ese énfasis en la educación uno podría rastrearlo desde Facsímil (2014)…
—Yo diría que desde No leer, que es del 2010. Y se vuelve central en Mis documentos (2013) y en Facsímil y Tema libre. Es que enseñar ha sido para mí una experiencia gravitante, desafiante, permanentemente formativa. Durante quince años fui fundamentalmente un profesor, y aunque ahora hago clases muy de tanto en tanto también le he pillado la gracia al contacto, ya como escritor, con lectores reales, caprichosos, libres. Semana por medio hago algún Zoom con algún colegio. No me gusta dar entrevistas, porque son como conversaciones falsas, me encanta conversar, pero las entrevistas son lo contrario de una conversación. Pero voy a todos los colegios, sin condiciones, me gusta mucho lo que sucede ahí.
Bueno, en varias ocasiones has contado que a tu colegio iban escritores a hablar con los alumnos.
—Sí, eso me gustaba. Pero más allá del disfrute, creo que esas actividades tienen sentido. El mundo literario, acá en México, allá en Chile y en todas partes, suele ser medio aburrido, porque predomina lo quejumbroso y todo es muy ofensivo o defensivo, y en realidad no se habla casi nada de los libros. Pero me gusta lo que sucede apenas pones un pie fuera de la zona segura literaria, por así decirlo. Y eso sucede todo el tiempo. Yo sé que esto suena muy Mr. Keating, pero creo que es necesario despedagogizar la literatura, seguir inventando nuevas formas de enseñarla. Desfosilizarla. Y hay gente empeñada en eso, yo lo sé, me consta. Gente muy joven, gente muy vieja, mucha gente.
Tu lugar no es típico, por así decirlo. Desde un comienzo fuiste ninguneado pero también leído y defendido. Recuerdo con claridad que varios escritores de la generación anterior se te fueron encima en artículos de prensa cuando salió Bonsái. Diez libros después, o mil y tantas páginas después, ¿cómo ves esas querellas del pasado?
—Bueno, la lucha generacional es siempre muy obvia, marcial y oportunista, pero quizás es necesaria y, al fin y al cabo, resulta más cómica que dolorosa. O sea, nunca me interesó personalizarlo, el ninguneo era más bien colectivo, generacional, social, porque veníamos de otros lados. De Maipú, de Puente Alto, de Coquimbo, de Puerto Montt. Esas polémicas feroces de Bonsái claro que las padecí, pero tampoco era mi espacio, el de la narrativa. Hubiera sido ingenuo suponer que todos me recibirían con los brazos abiertos, porque yo no venía de ahí, ni social ni literariamente. No teníamos padrinos, a lo sumo teníamos compañeros de juego. Y hasta nuestros profes, los que nos hacían caso, eran en el fondo compañeros de juego.
Te pasas con mucha rapidez del singular al plural y luego vuelves al singular, como en tus libros. ¿Qué hay en ese movimiento?
—Es que escribir es eso. Del adentro al afuera, una y otra vez. Esa vacilación es necesaria, para mí. Esencial. La pregunta por el nosotros es quizás la única pregunta válida. Y la verdad es que hubo siempre mucha gente generosa, inesperadamente. En el tiempo de Bonsái, incluso autores cuyos libros yo había reseñado de forma negativa en el pasado, fueron generosos. Me di el lujo de conocer a poetas que admiraba desde chico y sentarme con ellos en la misma mesa y escucharlos y que me escucharan. Igual yo siempre fui entre tímido y entrador, una contradicción bien institutana [del Instituto Nacional, donde estudió el autor. N. de la E.], me temo. Y cuero de chancho, además.
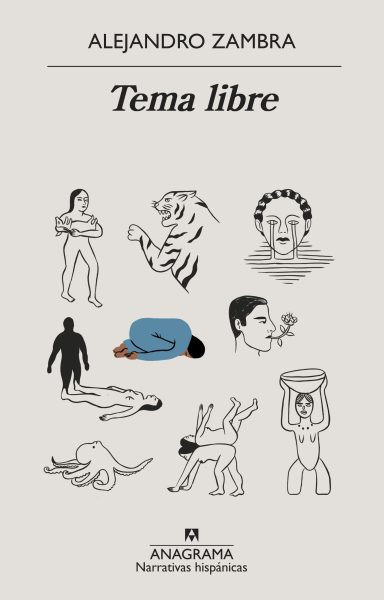
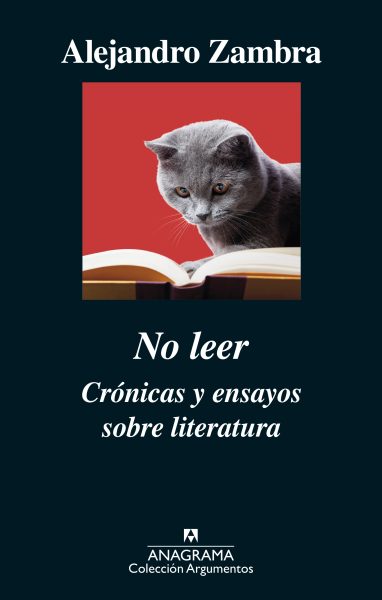

Pensar en esto encierra también una pregunta que acecha a todos los que hacemos periodismo cultural: ¿a quién le importa realmente lo que se escribe en esas páginas? Te lo pregunto también porque en una entrevista que diste hace unos años para la revista Universitaria [de la Universidad Católica] hablaste de este tema, y de hecho lo que planteaste es que tú podías decir en ese espacio que estabas a favor del aborto y no iba a pasar nada, no te iban a censurar, porque nadie lo iba a leer…
—Y se publicó y no pasó nada…
Sí, y también está esa columna que publicaste en La Tercera, “Actualidad de Hamlet”, donde hablabas de esto, de que pareciera que nadie lee a los columnistas de las secciones de cultura, y luego te dedicabas a comentar muy críticamente la actualidad política de esos años, en 2012, que era el primer gobierno de Piñera.
—Claro. No me acuerdo de si esa fue la última columna que escribí para La Tercera, creo que sí. De cualquier manera, yo llevaba ya unos años calibrando el peso de la irrelevancia. Escribía en las páginas que casi todo el mundo se saltaba, pero también cultivaba la fantasía de que pasaba algún gol; de que era posible que algunos lectores se detuvieran en esa sección rara, tal como a mí me había pasado en la adolescencia leyendo, por ejemplo, “Literatura y Libros”, del diario La Época. Ahora me parece hasta medio irresponsable haber renunciado tantas veces a espacios que otros codiciaban y que luego desaparecieron.
¿Pero te arrepientes de esas renuncias?
—No, porque creo que no era lo mío. Yo quería escribir libros. Los libros son mi forma de comunicación. Y para mí la escritura siempre ha existido en una dimensión musical. Una música que quizás quería escribir rápido pero que solicitaba su propio tiempo, su inmanencia; que no me permitía apurarla, había que descifrarla y respirarla. A veces me demoraba tres días en escribir 3 mil 500 caracteres, ni en los momentos de mayor esplendor deportivo llegaba a la velocidad de los columnistas clásicos de prensa.
Uno desde este presente tiende, de hecho, a seguir idealizando esos espacios que ya no existen, ¿no?
— Sí, claro. Tenía una columna todos los domingos y hacia el 2010, por ejemplo, el diario se leía más, no había muros de pago. En realidad, era un lugar ideal, tenía mucha libertad, escribía un domingo sobre Chinoy, otro sobre Levrero, sobre Hebe Uhart, sobre Josefina Vicens, qué sé yo. Pero no tiene sentido idealizar ese tiempo. Quiero decir: no tiene sentido idealizarlo ni ignorarlo. Narrarlo, sí.
En tus últimos libros es especialmente evidente que estás buscando algo así como repensar lo literario o qué es realmente lo literario, ¿no?
—Bueno, en realidad, he estado dedicado a vivir de otra manera. Y los libros son parte de ese proceso. Con los libros busco un interregno. Apunto a un espacio en que no está garantizado que la literatura funcione literariamente. Facsímil o Literatura infantil son libros muy distintos entre sí, pero van por ese camino. Yo creo que la literatura crece hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. No sirve de nada amarrarla a un palo de escoba para que crezca derechita. Hay que plantarla en ese territorio desierto que media entre quienes postulamos su relevancia y quienes descreen de ella o la ignoran. Y bueno, a partir de ahí, que pase lo que pase: que crezca por fuera de la pandereta o hacia adentro, que lleguen unos curados y la destrocen, que otros agarren unas ramas y se coman todas las manzanas, o que se la roben para armar, qué sé yo, un árbol de navidad. Ahí hay que montar el escenario.











