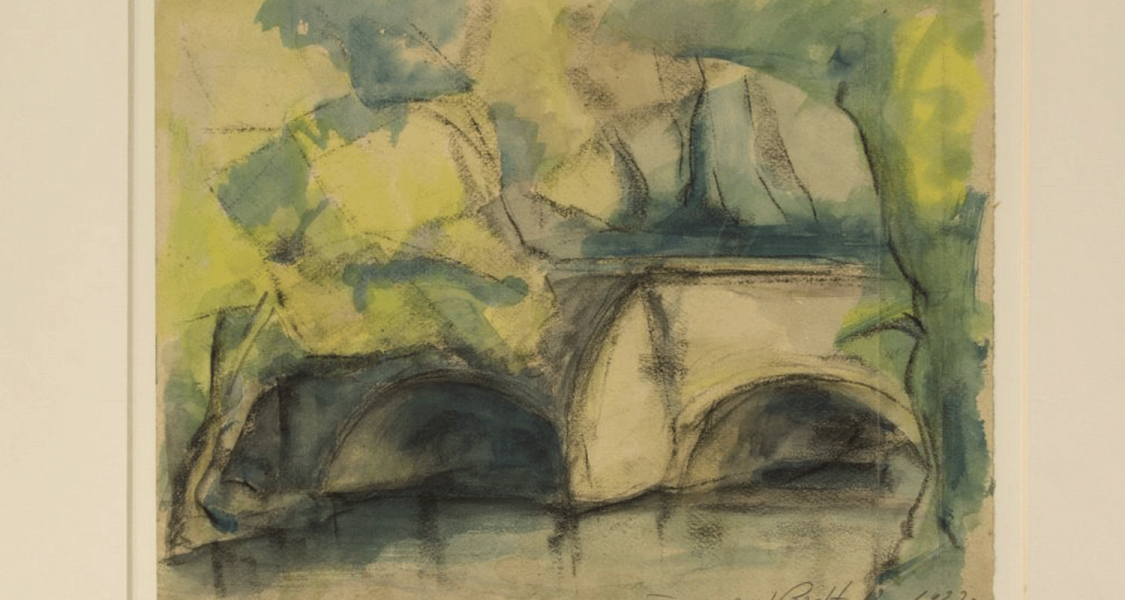Una forma de vida sin alternativa, como la que plantea el neoliberalismo, se sostiene sobre la confianza en que son los propios individuos quienes se harán cargo de aplacar su desesperación, recurriendo al consumo. Existe incluso una aritmética de la felicidad que determina cuánto dinero una persona necesita invertir anualmente para ser feliz. Sin embargo, algo que parece imposible controlar es lo que sucede cuando la impotencia y la desesperación comienzan a transformarse en rabia y, casi inmediatamente, en odio.
Por Sergio Rojas | Imagen principal: Instalación de Thomas Hirschhorn. Crédito: David Regen/Gladstone Gallery New York.
“Tomar conciencia del dolor es la única manera de poner fin al ciclo de la autodestrucción en nuestra sociedad”.
—Arno Gruen
En octubre de 2019 de pronto todo el mundo se enojó; “revuelta” y “estallido social” fueron los términos más recurrentes para referir las expresiones de rabia, incluso de ira, que por ese tiempo desbordaban todas las instancias de representación. Hoy, para demasiadas personas aquello ya es cosa del pasado. ¿Cómo fue que la ira que se había tomado las calles fue desapareciendo? Esto no significa que ya no exista el malestar, sino que este habría perdido todo coeficiente político cuando la violencia comenzó a domiciliarse en lo cotidiano. En efecto, la ira puede convertirse en odio y así “normalizarse”.
En su libro La era del enfrentamiento (2019), Christian Salmon comenta que en enero de 2018, con ocasión del primer aniversario del triunfo presidencial de Donald Trump, hubo en Estados Unidos un llamado a reunirse para gritar, expresando así la desesperanza y la impotencia que sentían miles de ciudadanos bajo la política imperante. A quienes no podían desplazarse, se les invitaba a hacerlo desde su rincón. Lo importante era gritar. El grito expresa impotencia, pero es la descarga de una fuerza interior que se confronta con la prepotencia de un orden hegemónico. En los inicios de la contracultura, uno de los hitos fue el poema de Allen Ginsberg titulado precisamente “Aullido” (Howl, 1956). El punk en sus comienzos fue también un grito de ira contra el odio. Quien grita no solo presiona desde la impotencia los muros de su confinamiento social, moral, psicológico; también abandona por un momento la represiva “identidad” de su adaptación. En el comienzo fue el grito, es decir, la ira. Quien grita dice que esto no es un mundo, pues la ira se dirige contra el orden de las cosas. Pero el grito va siendo asunto del pasado, y se ha dejado convertir en odio en las redes del universo digital. Como ha señalado Jean-Luc Nancy, el denominado discurso de odio se prohíbe recién cuando se considera que no es solo expresión de un íntimo sentimiento personal, sino que constituye en sí la negación del derecho a existir de alguien, pues se rechaza lo que se considera como su “ser” (“judíos”, “árabes”, “comunistas”, “delincuentes”, “homosexuales”). ¿Cómo es que prolifera el odio en un tiempo en el que “todos somos demócratas”?

El neoliberalismo implica una “forma de vida”, pero sin una concepción del ser humano como fundamento, pues se define por la aspiración a una “libertad total”, es decir, la fantasía “libertaria”: una vida individual sin Estado, cuya ideología se sintetiza en la “libertad de elegir”, con base en el endeudamiento. Se trata de una libertad de elección referida a objetos, a cosas; la intermitente satisfacción de apetitos adiestrados por el consumo. He aquí lo esencial: lo que me podría satisfacer, tranquilizar, hacer feliz, emocionar, etcétera, está siempre afuera y es un objeto. No se trata de consumir “para” ser feliz, sino de consumir felicidad. En un sentido estricto, no se consume el objeto, sino el placer de estar consumiendo, por eso un individuo puede adquirir libros que no leerá, comprar ropa que casi no usa, visitar lugares solo para enviar fotos, recorrer museos que no le interesan, iniciar relaciones que anticipa efímeras; mientras revisa su feed en Instagram, deslizando sin fin las páginas sobre la pantalla de su celular. Necesita estar constantemente satisfaciéndose como una manera de conectarse “consigo mismo”, de darse un contenido y sentir que goza. El objeto de consumo puede ser incluso el propio yo, en la forma de un “mi”. Respecto al fenómeno de las selfies, Byung-Chul Han señala: “La adicción a las selfies (…) tiene poco que ver con el egoísmo. No es otra cosa que un punto muerto del yo narcisista, que nunca llega a descansar. En vista del vacío interior uno trata en vano de producirse a sí mismo, lo cual naturalmente no se consigue”. ¿En qué consiste ese vacío? A partir del momento en que el individuo se dirige hacia sí mismo para encontrarse en una imagen, comienza a coincidir con ese íntimo vacío, que no es sino el efecto de haberse clausurado estéticamente sobre sí mismo. El coeficiente de realidad depende del momentáneo interés que las imágenes puedan provocar en el individuo. El desesperado recurso a la “moda nostalgia” se relaciona también con esa combinación de fascinación y angustia que produce la temporalidad del instante.
Señala Peter Sloterdijk que “desde hace unas décadas se ha convertido en una moda intelectual definir como construcción todo tipo de autoridad del mundo que habitamos en común, para así despojarla de cualquier apariencia de naturalidad y autoevidencia”. La misma sociedad e incluso la naturaleza serían “construcciones” destinadas a someter al individuo y sus capacidades subjetivas. Paradójicamente, la idea de un “construccionismo” generalizado como desenlace de la autorreflexividad moderna no viene a consolidar el protagonismo transformador del ser humano, sino que se vuelve justamente contra cualquier forma de colectividad. De aquí la contundente frase de Margaret Thatcher: “la sociedad no existe”. El debilitamiento de las instituciones es efecto de un tipo de conciencia desnaturalizante que comprende a cualquier institución, actual o posible, como encubrimiento de los apetitos de otros. Para el cinismo, el interés es la única verdad de toda institución.
El neoliberalismo constituye un orden de existencia cuyo “fundamento” —a diferencia del liberalismo clásico— no es la naturaleza en el individuo, sino redes de producción y circulación financieras que, por lo tanto, dan lugar a un orden de cosas que no puede ser perspectivado desde el individuo. Franco Berardi señala: “el cuerpo social se desconecta del cerebro social, y la sensibilidad se desconecta del intelecto; la conciencia social se ve amenazada y se fragmenta de tal manera que la rabia contra la explotación se convierte en frustración y autodesprecio”. El régimen de existencia neoliberal pone a trabajar los “intereses individuales”, pero su verdad está más allá de cualquier propósito; corresponde a una escala no humana de “realidad”. No opera a partir de un fundamento ideológico, sino de un soporte material. Allí donde el capitalismo ha disuelto todos los vínculos comunitarios, las redes sociales no solo se constituyen en anónima plataforma de conectividad entre los individuos, sino que hacen de las “emociones” un bien de consumo tanto o más importante que la mera información. Emocionarse “a distancia” fue la posibilidad para un nuevo mercado, ya no de cosas o situaciones emocionantes, sino de las emociones mismas. El economista Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia durante la crisis de 2015, ha reflexionado acerca de las infinitas posibilidades que el soporte digital abre para un mercado de la emoción pura, cuando esta ya no es un “medio” para vender un producto, sino que la emoción misma es el producto. Consideremos, sin ir más lejos, las “proezas” de los tiktokers con sus selfies literalmente al borde del abismo.
El escritor y activista británico China Miéville escribe: “Vivimos en un sistema que hace progresar y alienta el sadismo, la desesperación y el desempoderamiento. Junto a esto (…) una especie de ‘felicidad’ autoritaria y un ‘goce’ de la vida obligatorios”. La necesidad del “goce” es algo que el individuo se impone a sí mismo, como suplemento que hace posible respirar al interior de un “sistema” que violenta a las personas; no constituye del todo un resguardo contra la desesperación de la que habla Miéville, pero sí una especie de anestesia. Desde esta perspectiva, el goce es el opio del pueblo. En efecto, una forma de vida sin alternativa se sostiene sobre la confianza en que son las mismas personas quienes se harán cargo individualmente de aplacar su desesperación, recurriendo al consumo. El goce es esa felicidad que se inscribe por entero en el instante y que por un momento “suspende” aquel pensamiento abrumador de que “no hay salida”. Existe incluso una aritmética de la felicidad, según la cual se determina cuánto es la cantidad de dinero (calculada en dólares y en euros) que una persona necesita invertir anualmente en felicidad. Sin embargo, algo que parece imposible controlar es lo que sucede cuando la impotencia y la desesperación comienzan a transformarse en rabia y, casi inmediatamente, en odio.
Sorprende y abruma el hecho de que la violencia parece haber ingresado de forma irreversible en nuestra cotidianeidad, como si antes solo hubiese estado parcialmente “contenida”, reprimida. Es decir, todo ocurre como si en la imposibilidad de aportar un fundamento trascendente para el orden de la existencia humana, la violencia fuese simple y directa expresión de la estatura natural del ser humano. La novela El final del metaverso (2022), del autor chileno Julio Rojas, narra la construcción informática de un universo digital al cual migrará la humanidad, abandonando el universo material. Para esto debe existir un universo digital intermedio, no solo como territorio de pruebas, sino también debido a la necesidad de que exista un lugar para la violencia: “No podemos evitar que los jugadores asesinen, así como no podemos evitar que atrapen gorilas y les corten las manos, que quemen bosques, estafen a sus padres, trafiquen órganos o se agrupen, saquen antorchas y griten discursos de odio levantando carteles con suásticas”. No es posible erradicar el dolor en la existencia sin destinarlo a otro mundo. Lo que queda de la “naturaleza” en el individuo parece consistir solo en lo que se supone un irreductible impulso hacia la violencia. ¿Cabría llamar a esto “odio”?

Tal vez, como señala Miéville, “el odio de los oprimidos es inevitable”, pues una de sus formas es la de un autodesprecio mortífero que se expresa en actitudes suicidas, autodestructivas. La base subjetiva del odio es una herida bajo el nivel de racionalización del individuo, debido a que este es justamente producto de esa herida. La cuestión es si acaso cabe distinguir entre el odio de los oprimidos y el odio de los opresores. Miéville plantea la pregunta por la posibilidad de superar la “amargura inicial” al convertirse esta en odio de clase contra el capitalismo, pues, según él, “este es un sistema que, como mínimo, merece nuestro odio implacable por su crueldad infinita”. Pero incluso allí donde dice repudiar ideas y costumbres, el odio se dirige siempre en último término contra individuos y colectivos de carne y hueso; su violencia directa o figurada apunta a los cuerpos. No se trata solo del propósito de acabar con una existencia que el victimario percibe como una “amenaza”, sino de negar su derecho a existir. Podría pensarse que el “odio por escrito” es una contención del paso al acto; sin embargo, hoy las redes sociales otorgan otra forma de existencia al odio. En efecto, la disponibilidad del soporte digital “invita” a ejercer sobre la víctima una violencia verbal aniquiladora, como si una especie de “avatar” digital fuese el objeto vicario de esa violencia infinita. La muerte social, moral o incluso física no es el fin último del odio, sino el medio, pues en cada caso el individuo o colectivo sobre el cual recae la violencia está en el lugar de objeto infinito al que se dirige el odio bajo la figura del chivo expiatorio.
A diferencia de la ira, el odio siempre se dirige hacia un objeto, se odia algo. Este objeto es producto de la misma elaboración subjetiva del odio; es decir, el odio sería la manera de darse un objeto para transformar un sentimiento de autodestrucción en un afán de destrucción. El odio es un sentimiento elaborado, no existe con independencia del lenguaje o de la acción que lo expresa. En cierto modo, se odia por escrito, cada acto de odio es siempre un mensaje. Sin embargo, el ejercicio del odio es enemigo de toda densidad significante, no quiere detenernos en el lenguaje mismo. Un aspecto esencial del odio es, como apunta Gabriel Giorgi, “su capacidad para rasgar los sistemas simbólicos y discursivos”. El discurso del odio, bajo la figura de la denuncia y la condena, hace suyos los principios de la “transparencia”, de la “integridad”, del “realismo”, de la “información objetiva”.
El odio es el colapso de la política, a la vez que una forma de domiciliarse en el desastre. Carece de la fuerza revolucionaria que la ira nos da para pensar el error en que se ha convertido el mundo. El título de la Bienal de Artes de Venecia 2024 es “Foreigners Everywhere” (“Extranjeros en todas partes”). Para algunos, esta frase puede ser un llamado a cerrar las fronteras; para otros, en cambio, es la urgente tarea de reinventar nuestra forma de orientarnos en el mundo.