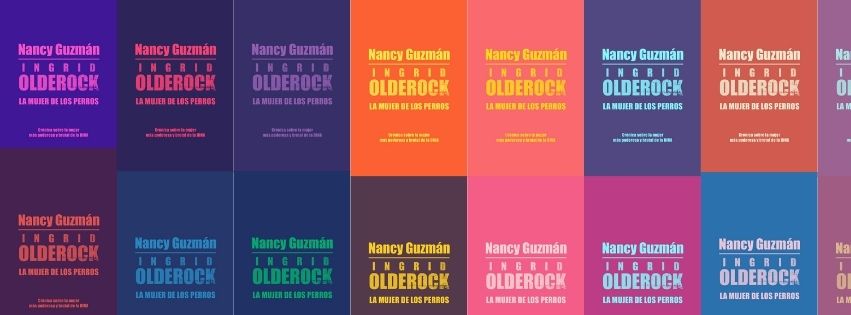A comienzos de marzo se inauguró en el MAC Guillermo Pop: Colores de una utopía, una muestra ideada por el curso de Curatoría de la carrera de Licenciatura en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, dirigido por Paz López. La profesora y ensayista recuerda en este texto la figura del artista, fallecido el pasado 23 de mayo. Si su “su obra se volvió un lugar al que las nuevas generaciones vuelven una y otra vez”, dice López, es “porque en ella se expresa, a veces con humor, otras con desasosiego, algo de la psicología de este país, una suerte de lugar desde donde pensar, pese a todo, nuestras frágiles genealogías”.
Por Paz López | Foto principal: Las y los estudiantes de Curatoría junto a Guillermo Núñez y Paz López. Gentileza MAC
No es extraño encontrarse con alguna imagen de Guillermo Núñez colgada en la pared de una casa. No es necesario ser un visitante asiduo de los museos ni ser un especialista en arte para haberse topado con ellas. Si algo le producía alegría, era que sus imágenes fueran callejeras, que circularan por la ciudad como si se hubieran sacado de encima el peso de ser obras. Las regalaba, las vendía a precio de huevo, las perdía. Y al revés, no fue extraño que bajo su dirección en el Museo de Arte Contemporáneo, los visitantes encontraran imágenes callejeras expuestas en unos muros acostumbrados a mantenerse siempre circunspectos. “El 6 de septiembre [de 1970], después de haber triunfado el pueblo en las urnas, apareció el primer mural en las calles de Santiago. Muy pronto siguieron otros, hasta que en un par de semanas la ciudad cambió de fisonomía. Así se inició uno de los fenómenos artísticos de mayor importancia en nuestra historia”, dijo Núñez el año 71, refiriéndose a las Brigadas muralistas que, bajo su invitación, pintaron directamente sobre los muros del Museo con el mismo desparpajo con el que pintaban sobre los muros de la ciudad. Atento a las expresiones populares, Núñez confiaba que eran la lengua, los gestos, la expresividad, el potencial inventivo del mundo popular, los que podían jugar una resistencia a esa modernidad industrial que hacía ya sus estragos en el mundo.


“Queremos un museo olor a cebolla”. Eso le respondió Guillermo Núñez a la periodista Nena Ossa cuando ella le preguntó por sus pretensiones como director. Es cierto que dicha así, la frase puede incomodar a quienes sospechan de cualquier clase de populismo, pero leída otra vez, puede decir también otra cosa, por ejemplo, que un museo pestilente puede ofrecer la posibilidad de espantar aquellas concepciones que han hecho de él una institución que defiende la lógica del ícono sagrado, la obra maestra, el resultado. Nada más lejos de lo que pensaba Núñez, quien no teniendo problemas en convertir el museo en una institución ligada sin ambigüedades a un proyecto político —“lo que a mí me interesaba era apoyar al gobierno de Allende y mostrar el arte callejero”, dijo— sí los tenía con las convenciones estéticas que han construido su canon a punta de exclusión y desprecio por aquellas figuras que nacen de los pueblos humildes y silenciados.
El golpe de Estado del 73 quebró su vida como quebró la vida de un país entero. Estando varios meses preso, con sus ojos vendados, conoció de cerca la crueldad y las inmoderaciones del poder. Pintó cuerpos deformados, disminuidos a su condición de carne, en el límite de la impotencia. Atrás quedaron las imágenes de colores vibrantes que habían acompañado su compromiso político con Allende. Esas nuevas imágenes, hechas sobre todo de negros y rojos oscuros, no son, eso creo, una metáfora del fin, sino que hablan de una extraña potencia que nace incluso en el agotamiento, el dolor, la rabia. “Cuando ya no hay nada que cambiar, no vale la pena vivir”, dijo Núñez en una entrevista. El derrumbe de un mundo, de un proyecto político, de una vida, no lograron petrificarlo, como si hubiera sabido que hacerlo lo dejaría del lado de una experiencia interminable de fin del mundo. No se petrificó en el dolor, decía, sino que lo usó como combustible para echar a andar otra vez el motor de la vida. Quizás porque sabía que la única manera de seguir siendo fiel a su deseo de un país más justo, más generoso en sus lazos, menos individualista, más alegre, tenía que ver con seguir pensando, desde las palabras y las imágenes, la potencia de resistir. Por eso tal vez su obra se volvió un lugar al que las nuevas generaciones vuelven una y otra vez, porque en ella se expresa, a veces con humor, otras con desasosiego, algo de la psicología de este país, una suerte de lugar desde donde pensar, pese a todo, nuestras frágiles genealogías.

Alguien me dijo que a Guillermo Núñez le brillaban los ojos. Me pareció que es una frase muy hermosa a la hora de pensar en él. Hay en ese brillo algo de bondad, de amor, de dulzura, de entusiasmo, una suerte de discreta alegría, la persistencia de una vida que no acepta hacer del sufrimiento una misión. Quizás esa sea la manera más justa de recordarlo.