¿Es posible acceder a los cientos de recuerdos que nos habitan? ¿En qué medida la memoria es ficcionalizada cuando la traemos al presente? Estas son algunas de las preguntas que surgen a partir de El lóbulo izquierdo del cerebro, libro del artista visual Carlos Peters. “La escritura es el territorio donde [el autor] se adentra en la memoria, en el pasado, en el territorio del olvido. Lo que allí encuentra ha de ser elaborado, textualizado, en buena medida ‘ficcionado’; esto no significa falsificado, sino traducido para el sujeto que hoy se dirige hacia el pasado”, escribe el filósofo chileno Sergio Rojas sobre esta obra.
Por Sergio Rojas
“No me explico cómo llegué tan lejos”.
―Carlos Peters
Desde hace ya unos años la cuestión de la memoria es algo que me obsesiona. Tal vez tenga que ver con el hecho de que, de pronto, tuve conciencia de que mi vida ha comenzado a ser lo vivido, que el futuro ya es para mí un tiempo de cada vez más corto alcance. Pero el pasado sí está allí, tremendo, lleno, irreversible. Pareciera por un momento que la imaginación, esa facultad a la que encargábamos con entusiasmo el porvenir, hubiese comenzado a ser desplazada por la memoria, encargándole a esta el pasado. Sin embargo, ¿acaso está allí efectivamente el pasado, disponible para ser revisitado, dócil a nuestro eventual interés? La memoria, las memorias que me habitan, no son transparentes, porque están hechas de lenguaje, de signos; las imágenes tienen un espesor significante, incluso aquellas que son portadoras de una especial intensidad. No puedo simplemente recordar sin, a la vez, imaginar. La escritura entonces no es un medio neutro, anónimo, silencioso de transmisión de contenidos de conciencia, sino un territorio de elaboración, de producción de memoria, incluso de ficción. Es aquí donde me encuentro con la escritura de Carlos Peters.
Escribe Peters: “memoria y fragmentos del pasado es lo que encontrarán en estos escritos del futuro. El callejón de las almas perdidas, de las imágenes traducidas por las palabras. La memoria es una forma de tiempo condensado, o el tiempo en forma de memoria visual” (12). Hay en este enunciado algo que me interesa especialmente, a saber, el presentimiento de que la memoria está hecha de olvido. Pienso que es así como el pasado permanece conmigo, acumulándose, amontonándose a lo largo de los años; no me refiero a ciertos acontecimientos, rostros o conversaciones que me parezcan especialmente significativas, sino a todo el pasado. No soy yo el que, desde mi frágil individualidad, conserva una relación con el pasado; es el pasado el que no me abandona. Nada se pierde, nada desaparece o se extingue, sino que se olvida, y es así como permanece; de lo contrario, ¿cómo podría acompañarme ese pasado tremendo?
El poeta Claudio Bertoni escribe: “Cuando pienso en mis días de cabro chico en el Liceo Alemán desgraciadamente mi primera impresión es de sorpresa porque no me acuerdo de absolutamente nada”. No sabía, dice el poeta, que el colegio no sería importante. Claro, al menos no lo fue después, cuando recordar consiste en escribir. ¿Qué es la verdad de la memoria cuando ingresamos en ella escribiendo? Se comienza en ese momento a lidiar con el olvido; no quiero decir simplemente “contra” el olvido, sino que descubrimos que ese océano que es la memoria ha tomado cuerpo en el olvido. De aquí que no hay memoria sin escritura, porque de lo que se trata es de articular fragmentos, generando un tejido donde acontecimientos, rostros y situaciones parecen auxiliarse entre sí para hacernos sentir que el pasado anda todavía por ahí. Escribimos porque olvidamos. Apunta Peters: “Los recuerdos, como los sabores y los aromas, llegan, se quedan un tiempo, luego se diluyen y evaporan, y cuando la sequía ha empantanado la tortuosa y difícil capacidad narrativa, la espera se hace insoportable. La ansiedad es inmisericorde y solo queda esperar al pie del abismo el arribo de esta extraviada facultad, como si una inexistente musa de la inspiración fuera a tocar la puerta de un rato para otro y salvarnos de la sequía creativa” (20). Peters análoga los recuerdos a los sabores y a los aromas. Esta es una clave de ingreso en el problema. Intentando rememorar una situación, una conversación o un acontecimiento, ensayamos frases entre las nubes de la memoria, porque estamos seguros de que contienen algo relevante, y en eso damos de pronto con un detalle, algo en cierto sentido intrascendente pero que podría conducirnos hacia ese asunto medular que suponemos “contenido” allí. Entonces un sabor o un aroma pueden ser muy importantes; como reflexiona Peters: “un algo que emana e indica vagamente por dónde comenzar a hilvanar palabras en su propia costura” (20). Señala Freud que nuestros recuerdos de períodos de la vida adulta corresponden a cosas que consideramos importantes, acontecimientos que son o fueron relevantes para nuestra propia existencia o que fueron noticia o hicieron historia. En cambio, los recuerdos de infancia que nos acompañan suelen ser asuntos aparentemente intrascendentes, cuestiones del todo laterales, personajes secundarios. Desde la infancia vienen precisamente esos sabores y aromas a los que se refiere Peters. Podríamos considerar una tercera posibilidad: una memoria “infantil” de hechos trascendentes. Yo mismo, por ejemplo, recuerdo que cuando en 1969 el Apolo 11 llegó a la luna, pensaba en lo mal que seguramente se sentía Collins, el astronauta que debió permanecer en la nave, sin poder caminar sobre la luna. Hoy no puedo separar este “pensamiento” infantil de ese gran acontecimiento.
Nos adentramos hacia el corazón de una “época” sirviéndose inevitablemente la memoria de elementos que son ajenos a toda épica. Cuando en un momento del libro Peters se refiere a los talleres de artistas, a la memoria de esos talleres, escribe: “no dejo de ver pasar por mi cabeza cosas insignificantes, por cierto, como las tablas del piso de esa casa y un largo pasillo, el polvo flotante a contraluz, que semejaba una galaxia lejana, la puerta del único WC, siempre abierta de par en par y, finalmente, el hueco de una ausente ventana que se abría al cielo, ya que el cerro San Cristóbal estaba más a la derecha y no se lograba ver asomado a ella” (198). Es la memoria imaginando, literalmente, es decir, no solo recordando imágenes, sino elaborándolas para recordar, porque se trata también ―y acaso esencialmente― de la memoria de haber estado allí, de lo que se sigue la importancia de las escenas.

La escritura es el territorio donde Peters se adentra en la memoria, en el pasado, en el territorio del olvido. Lo que allí encuentra ha de ser elaborado, textualizado, en buena medida “ficcionado”; esto no significa falsificado, sino traducido para el sujeto que hoy se dirige hacia el pasado. Escribe Peters: “La esquizofrenia social, con sus hilachas, es el mito actual. Las estructuras materiales se fragmentan inevitablemente y desaparecen, incluyendo las ideas y el arte. Es necesario reformatear la memoria, esa especie de impresora bio-electrónica, y evitar el viejo sentimentalismo gardeliano, el reino del tango apache, proxenetas y Malenas que cantan tangos como ninguna, con penas de bandoneón y letras depresivas (…)” (30). He aquí uno de los grandes problemas con el que se encuentra la voluntad de memoria como voluntad de escritura. Quien escribe lo hace desde ese saber que “he vivido”, es decir, ha tenido lo que se dice “una vida”, lo cual no es solo una cuestión de años que se suman, sino que se trata de alguien que ha visto ciertas cosas nacer, desarrollarse, pero también ―con el tiempo― ha asistido en ocasiones al fracaso de esas cosas, al hundimiento de los proyectos, a la evanescencia de los sueños. ¿Debe acaso quien hoy hace memoria por escrito, cuidarse de su propia conciencia ya cansada, escéptica, incluso decepcionada? Porque lo cierto es que esas memorias están habitadas por criaturas que todavía están allí, llenas de vida, de deseo, de expectativas, de ganas; criaturas entre las que el mismo autor ha de encontrarse consigo mismo. ¿Se escriben las memorias desde “el final”? O acaso se trata justamente de lo contrario, desde un presente en el que se sabe que no hubo final, que nada alcanzó un gran y definitivo desenlace, que las historias quedaron abiertas. Es necesario entonces cuidarse del pesimismo que pudiera hoy exhibirse como un tipo de “saber”, hay que cuidarse de cierta desilusión que extrañamente se atesora como si fuese, después de todo, una conquista y que entonces se eleva a la condición de lucidez, casi como una “herida de batalla”.
Pero las escrituras de memorias tienen inevitablemente un carácter de duelo; son como una especie de ajuste de cuentas con las que fueron verdades en el pasado o, más precisamente, un ajuste de cuentas con las que fueron las propias creencias en esas verdades. El español Manuel Vilas escribe en su última novela: “por eso es importante vivir cien años: para ver la caída de todas las ideologías, para ver la oxidación de la verdad que cada época crea con un entusiasmo tan demoledor como caduco” (237). Sin embargo, quien escribe sabe que depende de ese creyente que él mismo fue para poder ahora reconducirse hacia ese pasado. Es lo que sucede, por ejemplo, con la memoria del artista. “la mayoría de nosotros, nuestra minoría ―escribe Peters―, ‘éramos artistas marginales del sistema’, periféricos, mucho antes del golpe de Estado. (…) Así y todo, antes de todo aquello, hicimos sencillas y creativas esculturas sin siquiera dibujarlas, maravillosas pinturas que creíamos fracasadas, una gráfica si no genial, precursora, anticipativa (…), sin saber, nos habíamos alineado con lo mejor del Arte Contemporáneo que se realizaba en ese momento en el mundo, pero… estábamos en Chile, un país isla (…)” (56-57). Es decir, era posible hacer arte en esa “sociedad estrecha”. Fue incluso necesario, porque el motivo no era simplemente inscribirse en la escena mundial del “Arte Contemporáneo”, ser reconocido como vanguardista entre los “vanguardistas”; el asunto no era entrar en el mundo, sino más bien salir de la estrechez; hacer arte ante todo no para cruzar las fronteras nacionales (y “hacerse famoso”), sino trascender las fronteras en las que cada época contiene a quienes en ella han nacido. No se trataba de hacerse famoso, sino de hacer algo importante. Había que dar entonces con una salida, exceder, desbordar los límites institucionales, culturales, incluso biográficos, no pretendiendo ingenuamente desde el arte, como se dice, “abolir las fronteras”, sino para poner en relación lo que esos límites separaban dejándonos siempre de un lado o del otro, entre el arte y lo que no es arte, entre la creación y la reproducción, entre la alta cultura y lo popular, entre el primer mundo y el tercer mundo, entre el maestro y el discípulo, entre la tradición y la innovación, entre la herencia y la ruptura. Esto era así sobre todo en ese tiempo de inicio de los 70, anterior a lo que hoy son las redes digitales de información (que han puesto en cuestión lo que se llamaba “comunicación”) y a la hegemonía del individualismo “meritocrático” en su forma actual. Claro, era un tiempo donde, para quienes lo vivieron, estaba “todo por venir”, pero décadas más tarde, como se deja ver en esa forma de sobrevivencia que es la escritura, estaba todo por comenzar a marcharse.
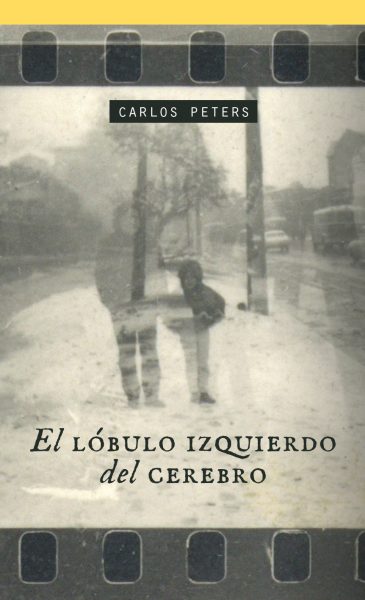
Sin duda que el golpe de Estado constituye una catástrofe que parte en dos la historia de nuestro país. Existe a partir de ese momento un “antes” y un “después”. Pero, en cierto sentido, ese tiempo anterior al golpe era el tiempo del después, quiero decir, una época que, para quienes la protagonizaron, fue vivida desde un glorioso después que se imaginaba, un tiempo nuevo mediando la gran revolución cultural, política, social que se estaba gestando. El de “antes” era un tiempo lleno de futuro. En el tiempo que vino “después” ha sido precisamente la posibilidad de un después lo que ha ido como adelgazándose, hasta quedar sumidos en la incierta actualidad de una realidad por completo mercantilizada. Pues bien, la escritura de Carlos Peters en este libro trasciende el recurso al relato del “golpe”, para pensar y dar a leer la decadencia y agotamiento de las convicciones y sueños de ese tiempo estratificado en múltiples memorias, al que se dirige desde el presente escribiendo.
Desconfío de una memoria que fuese solo recomendación de una especie de pasado glorioso, pero también resultaría abrumadora una memoria en la que no se manifestara un gran afecto por sus “personajes”. En la escritura de Peters encuentro recuerdos, escenas, que traen consigo una desazón. Por ejemplo, cuando intenta tramitar una solicitud en el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político; entonces escribe: “Era volver a retomar el hilo de la memoria de un pasado indeseable, que no quieres ni siquiera recordar, pues hace daño” (229). El desenlace, según rememora, es fatal: “Deben ser los signos de los nuevos tiempos, con claros indicios de una progresiva decadencia social, que me hacen sentir una vez más como un extranjero viviendo toda la vida en el propio país y, al parecer, no lo había comprendido hasta ahora” (232). Pero en las escenas que vienen desde el pasado a las páginas de este libro abundan también situaciones y personajes que reciben el cariño de nuestro autor, que se construyen desde ese afecto. Por ejemplo, cuando recuerda al único trabajador que le quedaba en un momento, el único que sigue colaborando con él cuando el negocio de manufacturas artesanales que había emprendido ya va casi directamente a la ruina. La anécdota abunda en “aromas y sabores”, parafraseando lo que antes señalaba respecto a la memoria del niño, según Freud. Escribe Peters: “don Lucho pidió un pernil con papas cocidas y ensalada chilena, y yo un arrollado huaso con puré picante. Mientras esperábamos el pedido degustábamos la pichanga, cargada a la cebolla en escabeche y los pickles, don Lucho se puso a contar sus historias, como siempre (…). Creo que don Lucho es un narrador auténtico y su relato no desmerece ni destiñe en nada con nadie” (211). Esta escena, la de un contador de historias, en medio de un clima de sabores y aromas de la comida chilena, abundante en “materias primas”, da cuenta de una memoria entrañable, que nos da a entender que lo cotidiano también pudo ser un domicilio para la subjetividad.
¿En qué momento se comienza a ser un sobreviviente de la propia existencia? Tal vez cuando sucede aquello que Peters señala hacia el final del libro: “No me explico cómo llegué tan lejos”, y que es también el epígrafe con el que abrí el texto que ahora ya estoy terminando. ¿Cuál es la medida de ese “tan lejos”? ¿Lejos de qué? Se trata, me parece, de ese momento en que los inicios, los grandes acontecimientos de los que uno fue parte o testigo y los finales ya no permiten articular todo como en un único y gran relato. Es el momento en que la escritura de memoria subvierte y altera hasta hacer imposible la posibilidad de una “biografía”. Es lo que sucede en la lectura de El lóbulo izquierdo del cerebro: la escritura de Peters nos conduce hacia atrás en el tiempo, como a contrapelo del tiempo de la historia que siempre avanza hacia adelante.
Cómo se llega tan lejos es justamente la cuestión que toda historia pretende responder, ajustando las relaciones de causalidad entre los hechos. Pero en la escritura de memoria asistimos a una especie de desproporción entre las causas y los efectos. De aquí que la memoria no pueda emprenderse solo con el recurso del entendimiento, sino con el auxilio de la imaginación.
Agradezco la ocasión de leer este libro, de ingresar con la memoria de Carlos en la lejanía, ahora desde un tiempo de extrañeza compartida, cuando los “efectos” ―y los afectos― ya casi no dejan ver las causas.
Texto leído el 23 de noviembre de 2024 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la presentación del libro de Carlos Peters El lóbulo izquierdo del cerebro, Ediciones de Los Diez.











