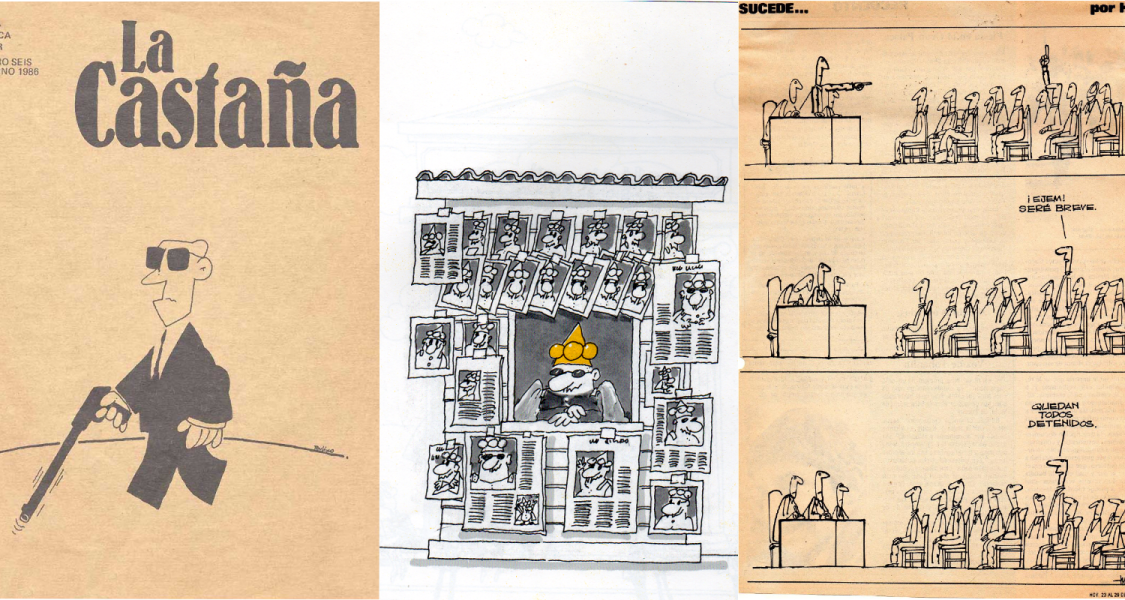Cuando Copérnico, Newton o Einstein revolucionaron las formas de entender el universo, también cambiaron la cosmovisión de la humanidad. ¿Por qué, entonces, nos empeñamos tanto en separar las ciencias de la cultura? Quizás porque seguimos creyendo que esta es sinónimo de las artes y sus disciplinas.
Por Gabriel Matthey Correa | Imagen: Albert Einstein tocando el violín en 1931 | Crédito: AFP
La ciencia es una de las formas más importantes e influyentes del conocimiento humano. Nos permite penetrar en los secretos de la naturaleza, comprender sus leyes y, a través de la tecnología, aplicarla según nuestras propias necesidades, intereses e, incluso, ambiciones. Su poder es tan grande, que si no sabemos usarlo con ponderación, terminamos por generar los desequilibrios que hoy conocemos a nivel planetario, como ocurre con el calentamiento global y la crisis climática. No por casualidad, dentro de la historia geológica de la Tierra, hoy se habla del Antropoceno.
La cultura, por su parte, es el universo humano, es decir, el que nosotros creamos para vivir en este mundo. Es el ecosistema nuestro, aquel que construimos colectivamente, diferente a los ecosistemas naturales. Cada cultura genera sus propias leyes, sus prácticas y saberes, para adaptarse y habitar un determinado territorio, acorde a sus condiciones locales (y ahora también globales). Dentro de estas leyes, la ciencia —unida a la tecnología— ejerce un impacto decisivo y muy influyente, tanto a nivel físico —en la salud, alimentación, infraestructura, transporte y comunicaciones—, como a nivel mental, emocional y social de las personas. Incide en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros e interactuar con el medio ambiente; en nuestra visión de mundo y en nuestro sistema de creencias o no creencias.
Sin duda que uno de los hitos científicos más relevantes y revolucionarios de la evolución humana fue el modelo matemático creado a mediados del siglo XVI por Nicolás Copérnico, quien aportó una visión heliocéntrica del sistema solar. Este modelo fue después perfeccionado por Johannes Kepler y Galileo Galilei, lo que generó la caída de paradigmas que durante siglos habían servido de sustento para diferentes religiones, en especial la católica. De esta manera, la ciencia fue influyendo y cambiando profundamente la cosmovisión de la humanidad y, con ello, la cultura: mutamos desde un enfoque geocéntrico hacia otro heliocéntrico; desde uno teocéntrico hacia otro antropocéntrico, los que, sin embargo, aún coexisten.
Revoluciones científico-culturales como estas continuaron ocurriendo, en especial con las famosas leyes de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein. Cuando el tiempo y el espacio se relativizaron y la mecánica cuántica aportó con lo suyo, la ciencia nuevamente provocó giros copernicanos en la cultura, causando nuevos impactos en la religión, en la filosofía y el humanismo. Asimismo, en pleno siglo XVIII, la tecnología como ciencia aplicada ya había causado la Revolución Industrial, la que afectó al mundo completo, por ejemplo, con la migración del campo a la ciudad. Como consecuencia de ello, se generaron profundas transformaciones en la economía y en la política, incluyendo el surgimiento de ideologías de suyo influyentes, tanto en el capitalismo (Adam Smith) como en el comunismo (Karl Marx). Actualmente, sin embargo —con el desarrollo del mundo digital y la revolución de internet—, estamos dejando atrás la era industrial para dar un paso definitivo hacia la era digital. Esto conlleva una nueva y profunda revolución cultural, que desde luego también está influyendo en nuestro ecosistema humano-local; es decir, en la cultura chilena.
No obstante, a pesar de todas estas evidencias —tan explícitas y concretas—, en nuestro país todavía no se comprende —o no se quiere comprender— la fuerte participación e influencia que, como componente fundamental de la cultura, ejerce la ciencia en la vida humana. La razón es muy simple: en Chile no se valora públicamente la ciencia ni menos se entiende el concepto de “cultura”, que seguimos considerando como sinónimo de “artes”. De hecho, es común que cuando se refieren a ella, políticos, autoridades, académicos e intelectuales en breve estén hablando solo de disciplinas artísticas (música, danza, pintura, teatro, cine, etcétera), como si las demás dimensiones de la cultura no existieran. Este reduccionismo y confusión se pueden constatar en los discursos, en las leyes, textos y programaciones de los diversos “centros culturales” del país, cuyas carteleras solo incluyen a las artes. Basta con consultar el sitio web de cualquiera de ellos para constatar que en rigor están operando como “centros artísticos”.
Nuestra distorsión del término cultura es tal, que en Chile se llega a hablar del sector cultural, como si fuera solo una fracción de otra cosa, o, peor aún, se habla de consumo cultural, como si fuera un producto más —desechable, transable en el mercado—, olvidando que la cultura tiene símbolos, memoria y patrimonio incorporados y, por lo tanto, jamás se consume. Ni qué decir de los medios de (in)comunicación cuando anuncian “la cartelera cultural y espectáculos” de los fines de semana, como si la cultura se restringiera solo a eventos y entretenimientos, dando a entender que el resto de la semana no existiera; es decir, como si en Chile durante gran parte del tiempo sobreviviéramos sin cultura. Lo propio ocurre con conceptos como “acceso a la cultura” o “cultura inclusiva”, como si hubiera personas que viviesen fuera de ella. Distinto es hablar de “acceso a las artes” o de “artes inclusivas”, pues efectivamente la mayor parte de la sociedad chilena no tiene acceso a ellas, aunque la causa es clara: todavía —de preferencia— se trata de expresiones académico-eurocéntricas que se desarrollan dentro de ciertas élites y circuitos especializados.
El arte no es sinónimo de cultura, sino parte de ella, como también lo es la ciencia. El arte es tan influyente como la ciencia, pudiendo llegar a operar incluso como contracultura, provocando, estimulando y generando cambios en la cultura propia y, muchas veces, en otras. Si la ciencia busca preguntas para encontrar respuestas, para el arte solo bastan las preguntas, convirtiéndose así en un gran agente transformador, en un agitador de sensibilidades; en un despertador y activador de conciencias. El arte ayuda a abrir mentes, a expandir imaginaciones, a generar movimiento (auto)crítico, cognitivo y creativo. Va más allá de la naturaleza y de la propia ciencia, constituyéndose en la punta de lanza del conocimiento, fundamental para el desarrollo humano de cualquier país.
Así entonces, cabe preguntarse si existe o no la “ciencia chilena” (en pro de nuestro propio ethos). La respuesta es sí, en ciertos campos específicos, dependiendo de las coordenadas y configuración geográfica. Por ejemplo, en la botánica y la zoología; en la arqueología, antropología y ciencias sociales; o en la vulcanología, sismología, mineralogía, hidrología y oceanografía, junto a las energías renovables y la astronomía, entre tantos campos más. En todos ellos, sin duda, la ciencia puede aportar a la cultura e identidad chilenas. Para ello disponemos de verdaderos laboratorios naturales que permiten investigar in extenso y, consecuentemente, generar conocimiento útil e inteligente —sostenible y saludable—, tanto en favor de nuestro propio país como de la humanidad en su conjunto.