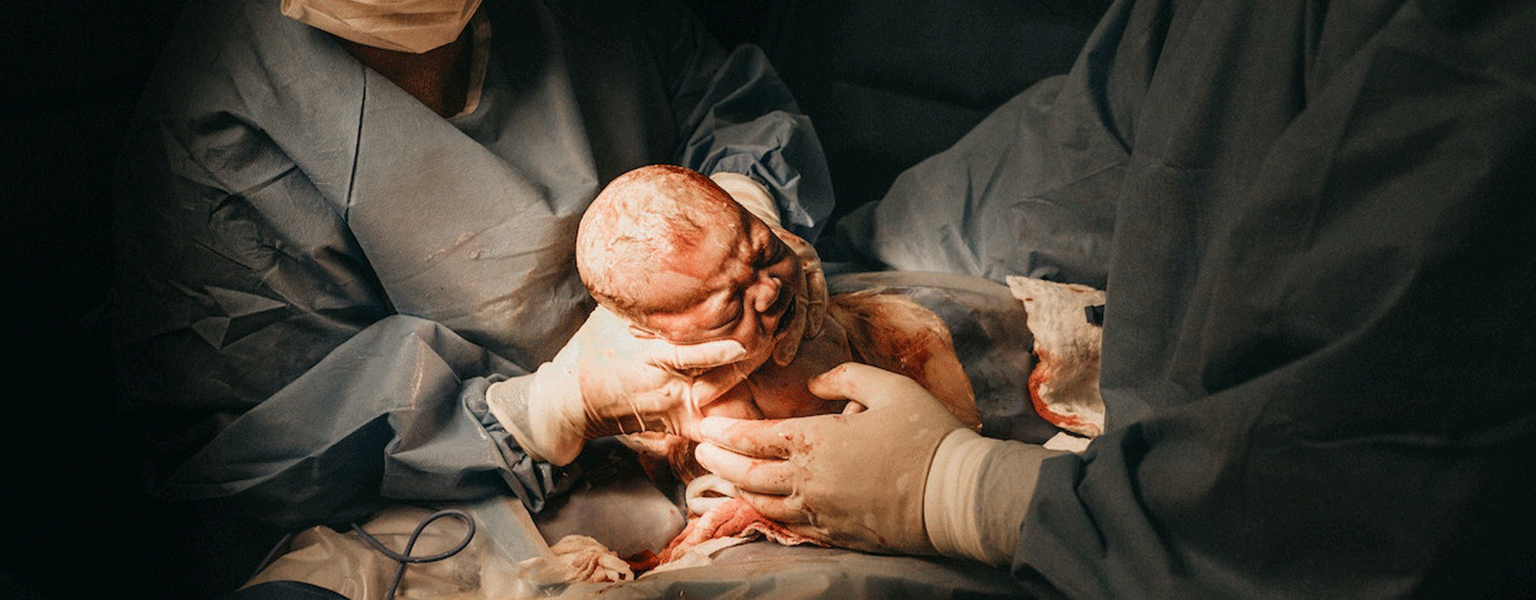En el proceso de conseguir su propósito social, la escuela masiva ha buscado diversos métodos de homogeneización en sus contenidos y entre sus estudiantes. No obstante, cabe preguntarse si lo ha logrado o solo ha implementado fuertes mecanismos para suprimir las diferencias. La igualdad, finalmente, no es posible, pues cada uno de nosotros es único e irrepetible, es decir, pura diferencia.
Por Marcela Gaete | Foto principal: STF/AFP
“¡No quiero ir a la escuela!”. Esta frase, tan típica entre niños, niñas y adolescentes, es una expresión común en la época escolar, que suele pasar inadvertida para padres, adultos y docentes. Algunos/as no claudican en pronunciarla durante toda su escolaridad;, otros y otras, rendidos ante la imposibilidad de que se haga efectiva, se callan, aunque ello no significa que el sentimiento desaparezca. Vale preguntarse, entonces, por qué la escuela se ha convertido en un espacio donde no se quiere estar y que no se experimenta como un lugar para ser feliz, en el que cada cual puede sentirse libre, legitimado/a y reconocido/a.
La escuela masiva, tal como la conocemos hoy, surge en el siglo XVI en Europa con el propósito de conseguir la tan ansiada igualdad social, siendo su finalidad la de enseñar “todo a todos”. Si bien a primera vista parece un propósito noble, en realidad implica varios desafíos: determinar qué es “todo” lo que debe ser enseñado; si, efectivamente, es lo que requieren las infancias y juventudes para ser felices en el presente y desenvolverse en un futuro común; y desarrollar herramientas para afrontar las diferencias de esos “todos” al intentar enseñar lo mismo. En este sentido, es importante preguntarse si la escuela ha logrado la igualdad o solo ha implementado fuertes mecanismos para suprimir las diferencias. La igualdad no es posible ni deseable, pues cada uno de nosotros es único e irrepetible, es decir, pura diferencia.
Lo que ha ocurrido, lamentablemente, es un profundo proceso de normalización en la escuela, a través del cual se han implementado múltiples métodos de homogeneización, pasando por la vestimenta, modos de hacer las clases, infraestructura o los tiempos para aprender, recrearse y hasta para ir al baño, que se deben cumplir de forma sagrada desde los seis años. Entre más iguales, más facilidad para enseñar lo mismo y producir el mismo tipo de individuo que sirva a un solo tipo de estructura social. De allí la paradoja, ya que la escuela no enseña “todo” lo necesario para ser felices en sociedad y tampoco se lo enseña a “todos”, porque ha perpetuado mecanismos de exclusión que han provocado que muchos sientan que no encajan, ya sea porque no obtienen los resultados académicos esperados o no manifiestan las conductas deseadas.
En el primer caso, la mirada normalizadora de la escuela —que no acepta las diferencias e intenta minimizarlas imponiendo rangos y estándares para un rendimiento escolar promedio y conductas dentro de la norma— diagnostica a los y las estudiantes con diversas condiciones o déficits para explicar conductas y rendimientos fuera de rango. Así, por ejemplo, el Programa de Integración Escolar (PIE), desde un enfoque clínico, determina déficit permanentes o transitorios que deben ser atendidos por educadores diferenciales. De esta forma se configura al estudiante PIE, mecanismo que estigmatiza, culpabiliza y hace sentir anormal a cientos de infantes y adolescentes en nuestro país. En el segundo caso, se configura al estudiante conflictivo/a, rebelde, disruptivo/a, desmotivado/a, sobre quien cae el peso del reglamento escolar a través de sanciones que persiguen un cambio conductual ante el miedo al castigo y a posibles expulsiones. A los primeros se les busca un tratamiento, a los segundos se los criminaliza.
No obstante, el tema no termina allí, pues se puede encajar en la normalización institucional, pero no entre pares, quienes muchas veces reproducen las lógicas normalizadoras y no aceptan las diferencias porque no han sido formados para ello. El grupo de pares, por tanto, suele actuar con sus propios mecanismos de inclusión-exclusión. Chicos y chicas sufren cada día porque se sienten distintos, raros, diferentes, y lo único que desean es sentirse normales.
Esta doble carga normalizadora actúa en base a distintas concepciones de normalidad. Por una parte, las normas escolares tienen como referente parámetros explícitos e implícitos de modos de ser y estar en la escuela, en virtud de la función que se le ha encomendado a esta desde hace siglos. Por otra, los grupos de pares obedecen a criterios que determinan lo aceptable para quienes ostentan el poder social juvenil, quienes marcan las pautas de lo popular, lo que a su vez está asociado a las características de los y las adolescentes alfa que una época o grupo social establece. Dichos grupos ejercen su poder normalizador y excluyente a través de diversos mecanismos de violencia escolar, como burlas, humillaciones, aislamiento, acoso, rechazo y cyberbullying.
Un estudiante no siempre puede responder a ambos procesos de normalización, el institucional y el del grupo de pares, pues ambos son una antítesis de la realidad, donde todos y todas somos diversos.
En la actualidad, la sociedad chilena ha experimentado grandes cambios: contamos en las aulas con estudiantes de diversas nacionalidades, se ha ampliado la perspectiva sexo-genérica y se ha comprendido que no todos somos neurotípicos, que las neurodivergencias son una condición y no un trastorno. Las políticas públicas y la formación docente poco a poco han comprendido la necesidad de una educación inclusiva. Y, sin embargo, miles de niños, niñas y adolescentes aún no quieren ir a la escuela.
Es urgente transformar estos espacios en lugares de encuentro y acogida, donde cada estudiante pueda desarrollar sus potenciales, donde la diversidad no sea leída como anormalidad, sino como fortaleza en la construcción de proyectos colectivos de sociedad. Necesitamos una escuela para ser feliz y una educación como práctica de la libertad.