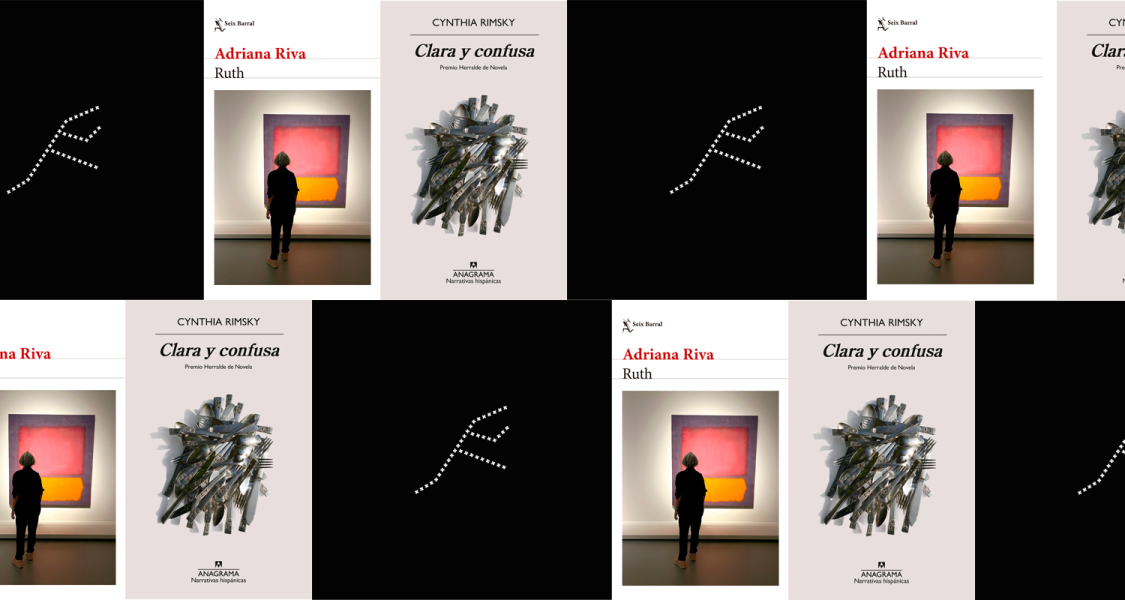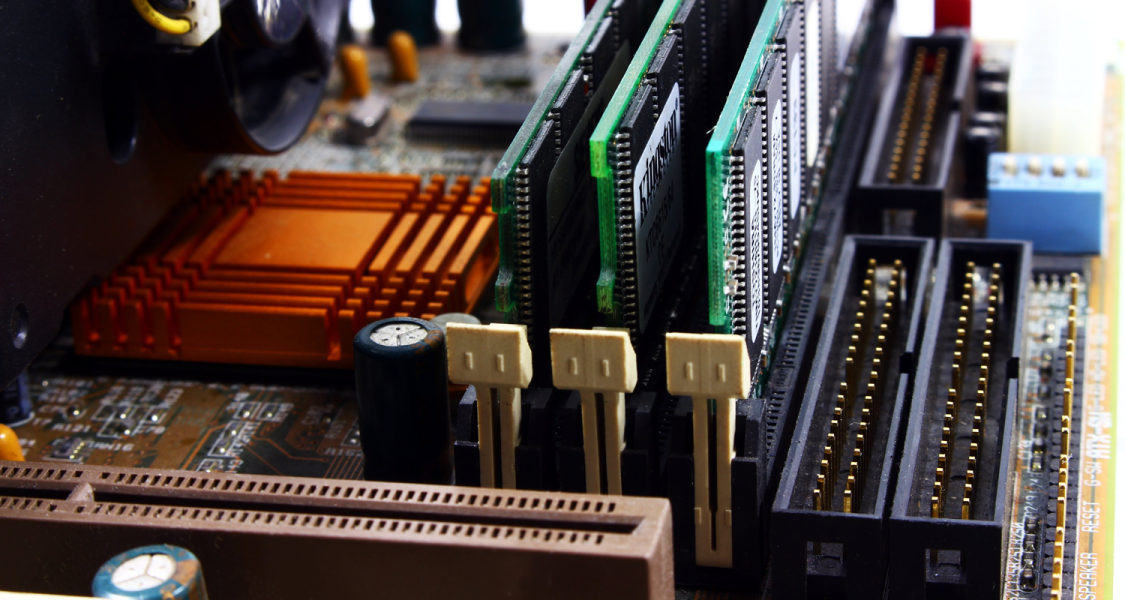Por María Olivia Mönckeberg
Escribir estas líneas en un clima enrarecido por la falta de respuestas a tono con la profunda crisis de las instituciones del país, con los derechos humanos atropellados, mientras continúan las llamas, los saqueos, y —sobre todo— la incertidumbre, es un ejercicio difícil.
Pero en el intento de encontrar las hebras que ayuden a comprender lo que ha ocurrido —y sigue ocurriendo— aparece el grave deterioro de la educación pública y las continuas protestas de los estudiantes y profesores que lo venían señalando desde hace años; las deudas acumuladas por los créditos y las que se multiplican por los incentivos al consumo de cualquier cosa; las paupérrimas pensiones que entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los que prometieron hace casi cuarenta años jubilaciones fabulosas; los innumerables y agotadores problemas de la salud pública, incluyendo los elevados precios de los medicamentos, y los de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres); la falta de viviendas dignas y las ciudades segregadas.
Todo eso es parte del conjunto de duras secuelas de esas políticas económicas impuestas en dictadura que se mantuvieron en las décadas siguientes y a las que nos acostumbraron a aceptar como la manera de lograr el crecimiento y la «estabilidad democrática».
Sin embargo, la desigualdad y la estratificación social, así como el individualismo y el abuso en sus diferentes formas, fueron emergiendo dentro del poco feliz legado del «modelo» que por aquel entonces llamaban «de economía de mercado» y al que hoy se define como neoliberal. Si se analiza el asunto más en profundidad, habrá que admitir que también la delincuencia y el narcotráfico —en aumento en los últimos años— se relacionan con las consecuencias de ese estado de cosas generado por el trasfondo de injusticia social y falta de oportunidades de miles de jóvenes.
Libros, informes y cifras estaban dando señales de alerta que no fueron escuchadas. La más comentada post 18 de octubre es la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su publicación Desiguales, editada en 2017, ratificó que el 33% del ingreso que genera la economía chilena, lo capta el 1% de la población. Y, a su vez, casi el 20% se lo lleva el 0,1% más rico. Otro récord ingrato que se suma a los de alcoholismo, drogadicción, suicidios y enfermedades mentales del país que hasta hace muy poco era considerado por el presidente de la República como «un oasis».
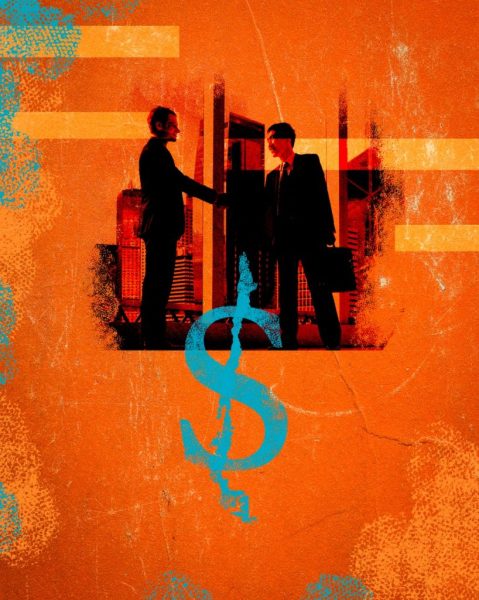
Una historia de más de 40 años
Se ha sostenido que el estallido social del 18 de octubre no fue por 30 pesos sino por 30 años. Sin embargo, podría corregirse esa apreciación: la historia indica que la raíz del asunto va aún más atrás y se remonta a casi 40 años o incluso varios más: al principio de la dictadura, cuando un grupo de economistas provenientes de la Universidad Católica convenció a los altos oficiales uniformados de aplicar lo que fue conocido como «El ladrillo», con las líneas fundamentales de lo que sería su modelo de desarrollo.
En 1981 el plan adquirió formas concretas cuando empezó a regir la Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán Errázuriz, el líder del gremialismo, con el objetivo de perpetuar para siempre la dominación política y económica instalada en dictadura. Ese mismo año fundacional se estrenaron las controvertidas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y las Isapres, que acumulan utilidades en el negocio de la salud privada hoy ampliado a clínicas, laboratorios y otros «servicios». El mismo año se dio el impulso a las «reformas» de la educación superior que castigaron a la Universidad de Chile y a la entonces Universidad Técnica del Estado —las dos únicas públicas—, y sin hacer mucho ruido se dio el vamos a la existencia de universidades privadas e institutos profesionales.
Poco tiempo después vino la municipalización de la educación básica y media que debilitó la educación pública hasta llevarla a niveles paupérrimos, y se implantó el nuevo invento de la enseñanza particular subvencionada que siguió el mismo esquema de voucher con la marca de Milton Friedman que hasta hoy prevalece también en la educación superior.
Es obvio que en democracia no habría sido posible que esa fórmula alentada por los Chicago boys, los gremialistas —antecesores de la UDI— y resguardada por los militares que acompañaron al dictador hubieran podido implantar esas férreas reglas sin reprimir con dureza a la población. Resulta impensable imaginar siquiera que con Parlamento y Poder Judicial independiente, con prensa libre y con organizaciones sociales como las que hubo alguna vez en Chile se hubiera podido descuartizar la sociedad para generar tan radical experimento.
Como recordaba el economista doctorado en Chicago Ricardo Ffrench-Davis, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, en una reciente entrevista en La Segunda, «Chile empezó a aplicar el modelo neoliberal casi 20 años antes de que recibiera su nombre actual». Y agregaba: «Fue pionero y lo aplicó brutalmente amparado en el miedo que existía en la dictadura». También comentó algo muy escuchado en esos años 70 y 80, cuando de la mano de Sergio de Castro y de Miguel Kast los Chicago Boys avanzaban: esta fórmula fue más extrema que la de Ronald Reagan en Estados Unidos y la de Margaret Thatcher, la dama de hierro, en Inglaterra.
«La nuestra fue una reforma brutal que liquidó muchas industrias, pymes y empleos. Pinochet no solo terminó con vidas, también creó desigualdad, estructuras desiguales que constituyen un lastre hasta hoy», concluyó Ffrench-Davis.
El saqueo, Büchi y Larroulet
Llamaron «modernizaciones» a los ejes de su «modelo». Decían que eran siete y abarcaban casi todos los aspectos de la vida de las personas. Recurrieron a los fondos de previsión de los trabajadores para afianzar sus políticas monetaristas y entregarlos a grupos financieros. Traspasaron miles de millones de dólares del erario nacional para salvar a los bancos cuando este experimento iba hacia el fracaso después de la fuerte crisis de 1982, en momentos en que los grupos económicos de aquel entonces rodaron por los suelos.
Los autores de ese «modelo» completaron el saqueo al Estado de Chile con la privatización de las grandes empresas públicas que tomó fuerza a partir de 1985 después de que Hernán Büchi Buc, quien antes había desempeñado estratégicos roles en el gobierno, asumió como ministro de Hacienda, en febrero de ese año. Ya el descontento se había manifestado a partir de las protestas nacionales de 1983 y por esa época aparecían señales de que la dictadura podía terminar algún día. El traspaso de las enormes riquezas del país se les hacía necesario para que funcionara la economía y para dejar asegurado el futuro de los grupos que los sostendrían y se beneficiarían con él.
Fue así como cayeron la Línea Área Nacional (LAN), la Compañía de Teléfonos, la Industria Azucarera Nacional (Iansa), las generadoras y distribuidoras de electricidad, entre las que estaban Endesa —que además era titular de derechos de agua a través de todo el territorio— y Chilectra. Entre otras, sucumbió también la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich,) hoy conocida por su sigla SQM, que fue a parar a manos del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, quien está desde hace unos años en el ranking de los grandes ricos del país, según la revista Forbes. Sus hijos, es decir, los nietos de Pinochet, acumulan fortunas en paraísos fiscales, mientras el litio y el potasio producido por Soquimich se encuentran en sus manos y en las de inversionistas chinos.
Desapareció en aquella época también el Instituto de Seguros del Estado (ISE) en medio de maniobras que favorecieron a dos ingenieros comerciales que poco tiempo después dieron vida al grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los mismos que tras el controvertido caso de las boletas falsas que reventó en 2015 fueron sancionados con «clases de ética». Y después de traspasar algunas de sus pertenencias, acaban de reaparecer como prósperos empresarios inmobiliarios que buscan hacer negocios con viviendas en diferentes comunas de Santiago. El 11 de noviembre los Carlos aparecían, por ejemplo, en una crónica de La Segunda en que anunciaban su avanzada en Independencia, con una inversión por 84 millones de dólares.
Esa ola privatizadora que sobrevino después de la crisis de 1982 también significó la consolidación para grupos de corte más tradicional como los Matte o Anacleto Angelini, que se quedaron con parte de lo que había pertenecido al grupo Cruzat-Larraín, como las empresas forestales y de celulosa que fueron creadas por el Estado. Y Andrónico Luksic, que logró la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y luego continuó con Madeco, el Banco de Chile y empresas mineras como Los Pelambres.

“El inmenso saqueo de las riquezas básicas y de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país”
Büchi, quien hoy es miembro de numerosos directorios y preside la junta directiva de la Universidad del Desarrollo y —entre otros— integra directorios del grupo Luksic, no actuó solo. Son muchos los nombres de ingenieros comerciales y civiles, la mayor parte ligados a la UDI, que surgen al recordar ese periodo y siguen hoy resguardando el modelo y el botín saqueado.
Uno de ellos es Cristián Larroulet Vigneau, jefe de gabinete de Büchi durante todo su periodo como ministro de Hacienda, hasta 1989, cuando renunció para dedicarse ambos a su fallida campaña presidencial. Después, en marzo de 1990, Büchi, junto al ex ministro de Pinochet Carlos Cáceres, fundó el Instituto Libertad y Desarrollo, y Larroulet fue elegido director ejecutivo. Estuvo ahí 20 años, hasta el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando llegó a La Moneda en calidad de ministro Secretario General de la Presidencia.
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Larroulet se retiró a la UDD para volver a La Moneda en marzo de 2018 junto a Piñera, esta vez, encabezando el grupo de asesores del denominado segundo piso. Y ahí permanece, moviendo los hilos, en este averiado gobierno de Piñera, en un puesto más oculto pero no con menor influencia.
Ese inmenso saqueo de las riquezas básicas y de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país, dedicada a trabajar más en los servicios y las finanzas, a competir y endeudarse.
Los resguardos constitucionales
Todo el entramado político que se fue construyendo bajo la batuta del fundador del gremialismo, Jaime Guzmán Errázuriz, iba en estrecha relación con el modelo económico y social ideado y dirigido por Sergio de Castro, Pablo Barahona, Miguel Kast, Hernán Büchi y sus jóvenes seguidores como Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y muchos otros.
La Constitución de 1980, aprobada en fraudulento plebiscito sin discusión abierta, logró en buena medida su objetivo de prolongar por casi 40 años un estado de cosas antidemocrático y adverso a las grandes mayorías. Esa Constitución exalta la propiedad privada como el máximo valor de una sociedad en la cual los ciudadanos se han convertido en consumidores. Todo en ella está impregnado de la concepción de “Estado subsidiario” y acarrea la visión economicista y privatista, además de concebir un poderoso Tribunal Constitucional que oficia de «cuarta cámara» dispuesta a atajar todo lo que no se avenga con ese modelo.
Además, están las leyes orgánicas constitucionales pensadas y redactadas para que en las diferentes áreas complementen a la Constitución. Y con sus elevados quórums para modificarlas han mostrado cuán rígidas pueden ser las amarras que dejaron puestas quienes ejercieron el poder dictatorial. El Código de Aguas, el de Minería y otras creaciones de ese tiempo han sido complementos importantes para favorecer a una pequeña minoría que se adueñó de lo que debiera ser de todos.
Con esos instrumentos lograron debilitar el Estado al que le quitaron su rol en la producción —salvo el caso de Codelco y otras pocas excepciones— y suministrador de servicios públicos básicos, y le dejaron sin posibilidad de ejercer su papel regulador, mientras la concentración se hacía cada vez más presente.
En algunos sectores, como las sanitarias y los puertos, que se habían librado del traspaso en dictadura, el impulso fue retomado en los 90. En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se vendieron las sanitarias y se privatizaron las faenas de la mayoría de los puertos. La justificación fue la falta de recursos del Estado y las necesidades de inversión. Lo mismo ocurrió después en el gobierno de Ricardo Lagos con las concesiones de obras públicas.
También es lo que está detrás del crecimiento sin límites —ni regulación— de las universidades privadas, favorecidas con recursos del Estado que se les otorgan por la vía del subsidio a la demanda orientado a los estudiantes que acuden a ellas, a quienes se les dan créditos o becas. El Crédito con Aval del Estado (CAE), que data de 2006, es elocuente ejemplo de la canalización de esos recursos a las entidades privadas, que ha permitido su notable ampliación de matrícula sin dar garantías de calidad, y que ha comprometido gran cantidad de recursos fiscales mientras disminuía la proporción de matriculados en las universidades públicas.

El precio de la atomización
«¿Por qué Chile es Chile?» fue la pregunta que nos plantearon en 2010, el año del Bicentenario y del terremoto a un grupo de 23 Premios Nacionales desde la Comisión Nacional de la Cultura y las Artes, precursora de ese Ministerio. Era el primer año del primer gobierno de Piñera y se publicó un libro con las respuestas. Cuando escribía este artículo, volví a toparme con ese texto que —creo— viene al caso recordar por su relación con la raíz de los hechos actuales.
Planteaba en esa oportunidad que «a ojos vista aumenta la riqueza y el lujo» y unos pocos concentraban cada vez «más poder económico y cientos de miles quieren seguir los ritmos del consumo de los más acaudalados, y se endeudan día a día para adquirir la última novedad que les ofrece el mercado».
Continuaba en ese artículo escrito hace nueve años: Chile es «un país de consumidores más que de ciudadanos, dicen muchos. Un laboratorio de experimentos ideológicos, religiosos y políticos de muy diferente signo para llegar a ser hoy un conjunto de muchos Chiles que se divisan a lo lejos unos a otros»…
Me referí a los medios de comunicación como «factores determinantes en esa atomización que experimenta el país cuando conmemora su Bicentenario». Y agregaba: «En Chile están —salvo muy pocas excepciones— en manos de un solo sector político y económico: la derecha vinculada a grupos económicos y financieros (…) Se puede advertir que los medios masivos —prácticamente todos— apuntan en un sentido, responden a una sola ideología, la de ese mercado que quiere ser reforzado, la que dictan quienes tienen el poder».
«Esto —continuaba— no solo atenta contra la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a la información (…) contribuye a que Chile sea muchos Chiles fragmentados, y atenta contra el sentido de comunidad nacional donde unos y otros puedan conocerse y reconocerse. Difícilmente, entonces, podrán identificarse como un país».
A continuación rescato otros párrafos que parece adecuado considerar en estos días: «En lugar de integrar a los ciudadanos y contribuir a generar identidad, la actual estructura de medios de comunicación es una barrera que se levanta contra los muchos habitantes de este país que son ignorados, olvidados, censurados o estigmatizados. Un factor de desunión de los chilenos, de desinformación y de aislamiento entre las personas que integran los diversos sectores socioeconómicos. Un elemento que potencia la estratificación social que se ha venido manifestando en forma creciente en las últimas décadas”.
«Muchas realidades solo se conocen cuando estallan como conflictos. Ha ocurrido con el histórico tratamiento medial de la situación en La Araucanía, con la rebelión de ‘los pingüinos’ en 2006, con el reciente malestar de los habitantes de Rapa Nui, por citar algunos casos».
«Faltan espacios para la información sobre lo que realmente ocurre en este territorio. Faltan medios que, con ética y calidad profesional, entreguen versiones distintas a las de la prensa convencional ligada a grandes grupos económicos. Faltan escenarios donde pueda haber discusión de proyectos de largo aliento para el país, para la cultura y el desarrollo de las personas”.
«La situación de los medios y las ‘cortinas’ que se imponen son factores claves para la permanencia de la desigualdad y la desintegración social y política. Solo se muestra una cara de Chile: la que interesa a los grupos que han logrado dominar no solo con su poder económico, sino también con su visión y su manera de imaginar el futuro del país”.
«La actual estructura de medios de comunicación contribuye así a perpetuar y agudizar la existencia de ‘Chiles’ incomunicados y aislados. Sin espacios públicos para compartir realidades y sueños es imposible construir país. Entre los riesgos evidentes de una situación así está el debilitamiento de la democracia y la agudización de la desigualdad y de la estratificación social y económica. Y a la corta o a la larga eso no será positivo para nadie”.
«De no mediar acciones concretas que impidan que las cosas sigan el curso que llevan, este Chile dividido seguirá sumiéndose en sus brechas y contrapuntos, seguirá perdiendo su ser más profundo», decía en los párrafos finales.
Está claro que las acciones concretas no llegaron a tiempo. Y tal como están las cosas, sin reformas que abarquen el modelo económico impuesto en Chile en dictadura, sin un rol más activo del Estado al servicio del bien común y no de unos pocos, y —desde luego— con una nueva Constitución que las ampare, el resultado será como barrer la basura debajo de la alfombra. Y más temprano que tarde los innumerables problemas de fondo volverán a reaparecer. Y los costos que eso tendría para la democracia y para la calidad de vida de las personas no se miden en dólares.
Para fortalecer la democracia y asegurar el destino del país para los próximos 30 o 40 años, parece ya imprescindible reconocer que el experimento de Chicago fracasó. Y habrá que pensar en serio en construir sobre nuevas bases y criterios un modelo de desarrollo sustentable a tono con los desafíos que plantea el siglo XXI y con los necesarios requerimientos de justicia social.