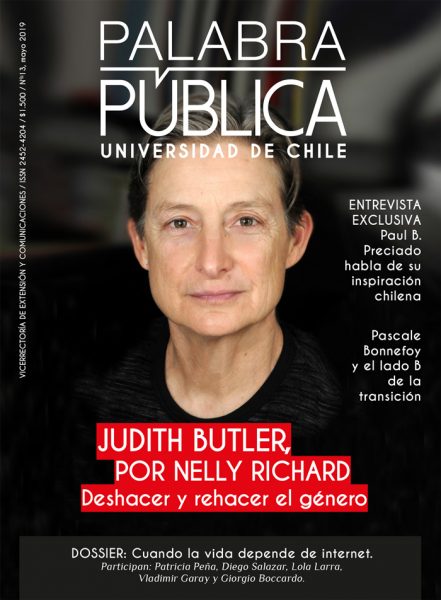Erica, mi abuela. Santiago y Quillota
Recuerda que había comenzado su primer trabajo como secretaria. Mi papá tenía cinco años, mi tía tres y mi abuela 23. Lo consiguió rápido: habló con un amigo en la fiesta de año nuevo en Quillota, le dijo que necesitaba algo urgente porque se acababa de separar. La primera semana de enero la llamaron y al día siguiente estaba viajando a Santiago para la entrevista en Elevap Beddig, una empresa alemana que hacía instalaciones eléctricas. Me cuenta que uno de los trabajos que hicieron fue la instalación de luminarias en el Estadio Nacional.
Recuerda el primer día en que no pudo tomar el tren para volver a Quillota. No fue el 11, insiste, fue un día antes. Los hicieron salir de la oficina y todo el transporte interurbano estaba paralizado. Mi abuela y un colega caminaron hasta un servicentro para conseguirle a ella un aventón. Nadie quería llevar extraños, pero insistieron tanto que al final la subieron a un camión que tomaba la ruta 5 Norte hasta Villa Alemana.
Recuerda ver la carretera desde el camión, sentada entre el conductor y el peoneta. La dejaron al borde de la ruta, me dice, en Artificio. Cuando llegó a Quillota, las cosas todavía estaban como siempre. Aún no sabía que ese había sido su último día de trabajo en Santiago, pero me cuenta que le habría gustado seguir ahí, que su vida seguro hubiera tomado un rumbo muy distinto, mejor.
Salime, mi mamá. Viña del Mar
Recuerda que el 11 estaba en la fila para comprar pan tomada de la mano de mi abuela, como tantas veces antes. Dice que se acuerda nítido de cómo, cuando estaban a punto de llegar a la puerta de la panadería, una señora que llevaba una radio a pilas portátil empezó a gritar “¡cayó Allende, cayó Allende!”, y de cómo la fila se deshizo pocos segundos después, porque un montón de viejas se lanzó sobre los milicos a besarles los pies.
Recuerda a mi abuela gritándole por la ventana al milico que estaba plantado en la esquina de su calle por la noche. Le pedía permiso para encender la luz de la pieza y darle la mamadera a mi tío. Recuerda los gritos del milico de vuelta, que le ordenaba prenderla y dejarla encendida un buen rato para evitar malentendidos.
Recuerda los casquillos de balas que encontraba en la calle por la mañana, con los que a veces jugaba junto a otros niños hasta que alguna vecina venía y los espantaba a todos, como si fueran palomas, para barrer los cilindros con su escoba.
Recuerda también los agujeros en los muros de un departamento que habían baleado porque, tal vez, el vecino había encendido y apagado las luces de forma intermitente.
Gloria, mi suegra. Santiago
Recuerda que estaba en el colegio y había una celebración por el día del niño o del profesor o algo así, me cuenta. Habían pasado la mañana preparando cosas que no pudieron terminar: después del mediodía los empezaron a retirar a todos. Y fue raro, dice, “porque nadie decía nada”.
Recuerda que la extrañeza no se acabó, porque ese día su mamá llegó del trabajo temprano, con plena luz de día. Ella tampoco le decía nada, pero recuerda tener conciencia de lo que estaba pasando, porque la radio estaba encendida, como siempre. Juntas escucharon el bando que informaba que todas las casas debían estar embanderadas, pero en la suya nunca habían tenido una bandera.
Recuerda ver a su mamá buscando géneros, los mismos con los que le hacía ropa, cortándolos y luego cosiendo y llorando, cosiendo y llorando, cosiendo y llorando.
Se recuerda quemando un montón de libros junto a sus padres, de noche, echando las cenizas en el wáter y descargando el estanque una y otra vez. Tal vez en el tercer allanamiento, me dice, los milicos se subieron a la patrulla y se fueron, pero se olvidaron de alguien: cuando su papá abrió la puerta de la pieza de su hermano menor, se encontró con un militar joven que, más asustado que todos en la casa, apuntaba al bebé con su metralleta.