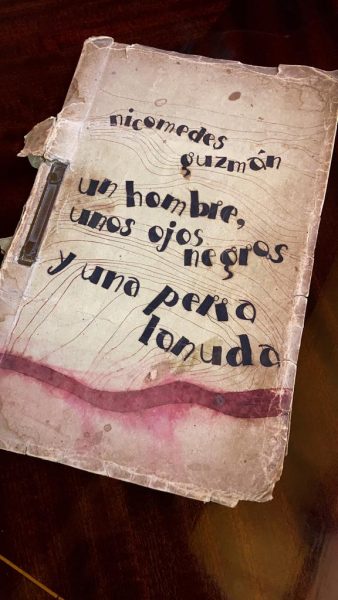Profesar ideas progresistas no extirpa el clasismo cultural. Progresismo y clasismo anidan en distintas esferas: el primero, en tanto ideas e imaginarios, en la razón; el segundo, como práctica cotidiana, en las costumbres, los gustos y el trato.
Por Miguel E. Morales
1. Reaccionarismo y fascismo son amantes bandidos. Adúlteros incestuosos, su romance germina en un match malherido: la desazón irracional ante las transformaciones sociales. Desde Hitler lector de Spengler a Donald Trump, o Alberto Edwards y su elegía a la aristocracia del ayer hasta Jaime Eyzaguirre –gurú de la intelligentsia golpista–, el diagnóstico es similar: un presente de decadencia tras haber sido increíblemente excepcionales. La degeneración, siempre, es culpa de los cambios culturales traídos por una —¿cómo se dice?— invasión alienígena: el contacto con lo nuevo, con lo foráneo, con lo diverso o con lo popular; otras culturas, otras economías, otros grupos históricamente excluidos. Migración, globalización y democratización son, para los conservadores, los ovnis de la decadencia.

2. La cultura, las artes, incluso la academia, no son inmunes a la nostalgia conservadora. Aunque sus participantes enarbolen ideas progresistas, un pesimismo los acosa: la decadencia o pauperización de la cultura. En su caso no se trata, necesariamente, de fascismo o de reaccionarismo. Es, más bien, otra actitud, propia de sociedades cuyos procesos de modernización, en vez de subvertir, profundizaron la segregación de clases: el elitismo cultural e intelectual. Sus expresiones son diversas. A veces fragosas de columbrar y de calibrar. Acudamos a ejemplos.
3. ¿Qué une a Julio Cortázar con Quilapayún, o a José María Arguedas con la banda británica Jamiroquai? El clasismo y el elitismo cultural a los primeros, la imputación de simplismo artístico a los últimos.
En 1969, desde París, Cortázar refutó el reproche del peruano a su cosmopolitismo. Cortázar, universalista en sus tópicos, desdeñó el énfasis en lo “autóctono” reclamado por Arguedas, quien aprendió el quechua antes que el español: “Tú estás tocando una quena en Perú mientras yo dirijo una orquesta en París”. Certera y artera metonimia cortazariana: no hay orquesta con “las cinco notas de una quena”. Poco después, Arguedas, por años deprimido, se pegó un tiro. Son los días de Cortázar atrincherado en la defensa de la revolución cubana contra los embates imperialistas.
A medio siglo del desaire, la quena simboliza lo docto al lado de la simplista música electrónica. Quilapayún, exiliados en Francia durante la dictadura, compusieron con las “cinco notas” acordes dignos de filarmónica: la Cantata de Santa María en 1969. Pero en 2018, con el fervor por Jamiroquai en el Festival de Viña, los arguedianos Quilapayún vivieron su minuto cortazariano: “Jamiroquai toca media hora repitiendo incansablemente dos acordes… además nuestros ponchos son infinitamente más elegantes y de buen gusto que su vestimenta de payaso”.
4. Profesar ideas progresistas no extirpa el clasismo cultural. Progresismo y clasismo anidan en distintas esferas: el primero, en tanto ideas e imaginarios, en la razón; el segundo, como práctica cotidiana, en las costumbres, los gustos y el trato.
Alberto Mayol, teórico del fracaso del modelo chileno, no quiso ser menos. Invitado a una partida de videojuegos online (experiencia simbólica y punto de encuentro fugaz en la era digital), el profeta del derrumbe desistió tajante: “Creo en la gente seria que dedica su tiempo a las más elevadas expresiones de la naturaleza. Eso no incluye los juegos”. ¿Qué son esas “más elevadas expresiones”? Supongo que la alta cultura: arte de museo, literatura para iniciados, música docta, cine arte. Las otras formas culturales son, por tanto, bajas, poco “serias”. Y “alienadas”, propias de una sociedad consumista, donde las modalidades letradas de la cultura, ante la destrucción de la escuela pública, devinieron un privilegio de clase.
5. Mínimos intransables en la formalización jurídica del nuevo pacto: el acceso democrático a los bienes culturales, el fomento de diversas expresiones artísticas (altas, masivas, populares, indígenas), el derecho efectivo a una educación gratuita, no sexista y de calidad. Es la escuela donde se adquieren las herramientas simbólicas para la participación crítica y cultural en la sociedad. La educación debe igualar, no distanciar a ricos de pobres desde la niñez, como ocurre hoy. Sólo entonces las distintas modalidades de la cultura serán posibles para cualquiera. Sólo entonces cultivar formas sofisticadas, masivas o populares será una opción democrática, no una herencia de clase —en el caso de la alta cultura— o una apropiación creativa del escaso repertorio disponible.
6. El cambio de nuestras costumbres y prejuicios no vendrá de la ley. Eso es más profundo. Social y cultural, en sentido amplio: los modos de dotar de sentido nuestro entorno y de relacionarnos con el otro. De entrada, abandonar el elitismo cultural. Cierto, existen obras cuyo mayor rigor estético y reflexivo ramifica el debate de ideas y las experiencias sensoriales. Pero en términos políticos —no en tanto ideología sino como vínculo con la sociedad y la comunidad—, los diversos medios artísticos son igual de válidos. Es preferible una conciencia de las posibilidades (la imagen es de Lorena Amaro) ante los nuevos medios, en lugar de parapetarse en el conservadurismo que jerarquiza y proscribe según si una obra reproduce los elevados estándares de la cultura.
7. Una hipótesis para los que enjuician desde las alturas: la manida incapacidad de comprender lo que se lee en la sociedad actual es, de hecho, simétricamente proporcional a la incapacidad que tuvo buena parte de la literatura y otras formas de la alta cultura para leer la sociedad actual. De aquí, es lógico que nuestras élites políticas y culturales no lo vieran venir. Les hubiera bastado con prender la tele y sintonizar no sólo Los 80 sino también El reemplazante en 2012, o en 1999 alternar a Quilapayún y sus ponchos elegantes con Rezonancia y sus líricas piantes.
¿Expresiones poco elevadas? ¿Lenguajes no letrados? Entonces pudieron leer, entre otros, a Arelis Uribe, David Aniñir, Juan Carreño, Daniela Catrileo, Romina Reyes. Además de atisbar el rumor de su sociedad en textos donde se filtran “excedentes antihegemónicos” (Patricia Espinosa), se habrían alfabetizado en lenguas no enseñadas en aulas.
8. Previo al 18-O, los excluidos de la triunfante alegría transicional ya recurrían a modalidades ajenas al arte de salón para expresarse, sin mediación de sabios redentores. Series de TV, hip-hop, punk rock, música popular y de masas, afiches, grafitis y performances callejeras también son prácticas culturales. Y fueron, sin duda, las más atentas a la precipitación neoliberal de la vida cotidiana. En ellas susurraban las alteridades que en 2019 irrumpieron. Ni big bang ni desborde: fue nuestra ignorancia de élite hacia formas no sofisticadas del arte, que con palabras propias nombraron la crisis del modelo.
A los profetas elitistas se les escurre esto. Quizás por eso su pueblo no descifró el idioma en que se lo vino a redimir.
9. Había una vez en que el arte era temido. El miedo no emanaba de alguna militancia homicida, sino de sus huidizos dominios inmateriales: el lenguaje, las imágenes, los sonidos. El caso insigne data de hace 2.500 años. Enamorado de la poesía, Platón sentencia: hay que expulsar a los poetas de la república. Las bellas letras diseminan una semilla nociva para el orden: su énfasis en el dolor de los héroes por sobre sus hazañas, o la representación insolente de los dioses y los gobernantes, socava la deferencia de los gobernados. Es la potencia subversiva del arte. Expande las imágenes de lo posible. Sus obras recuperan lo proscrito por el lenguaje hegemónico. Desajustan el consenso discursivo del poder. Emancipan.
Ninguna tiranía ignora esta lección. Lo sabemos en Chile.
10. En el nuevo pacto, la cultura necesita inocularse contra la autocomplacencia. Una sociedad construida sobre cimientos igualitarios no es un edén infalible. Junto con desafiar el clasismo cultural, el arte debe incomodar al poder. De lo contrario, será estridente, laureado, pero inerte, funcional a un nuevo statu quo. Menos poncho y más LasTesis: modalidades de la cultura y el intelecto que, con ingenio mordaz, remezcan hasta desconcertar. Como a Carabineros, que se querelló por atentado a la autoridad contra una performance feminista de LasTesis sobre su represión mutiladora.
El platonismo policial, huelga recordar, no es privativo de uniformados. Lo vivió Lemebel: “Mi hombría no la recibí del partido/ porque me rechazaron con risitas/ muchas veces”.
11. Asistí a una clase de alguien que, entre ponchos y arpilleras, vocifera su ser popular. Nos predicó la fidelidad a nuestros orígenes. Aún recuerdo su ejemplo: “Yo soy tan popular que, si me invitas a un restorán elegante o a comer sopaipillas, escojo el carrito, porque soy popular, y eso es lo que trato de investigar”. La sola libertad de elegir la sopaipilla como si fuera una experiencia gastronómica es esnob, fetichista y mercantil, no popular. Pero, en cualquier caso, en el nuevo pacto también debemos desmantelar esta otra faz del clasismo cultural: el abajismo. Sobre todo si académicos y creadores “populares” reiteran el espíritu de fronda cuando tienen la oportunidad de tratar como igual a los desfavorecidos. No es democrático reservar espacios a sus amigos personales mientras bloquean a los meritorios alienígenas de origen popular, cual centinelas herederos de un orden refractario a la pluralidad de estas y estos invasores. Se puede impostar lo popular y ser elitista, reaccionario y conservador. ¿Acaso nunca se toparon en el carro de sopaipillas con La Cuarta, el diario popular?