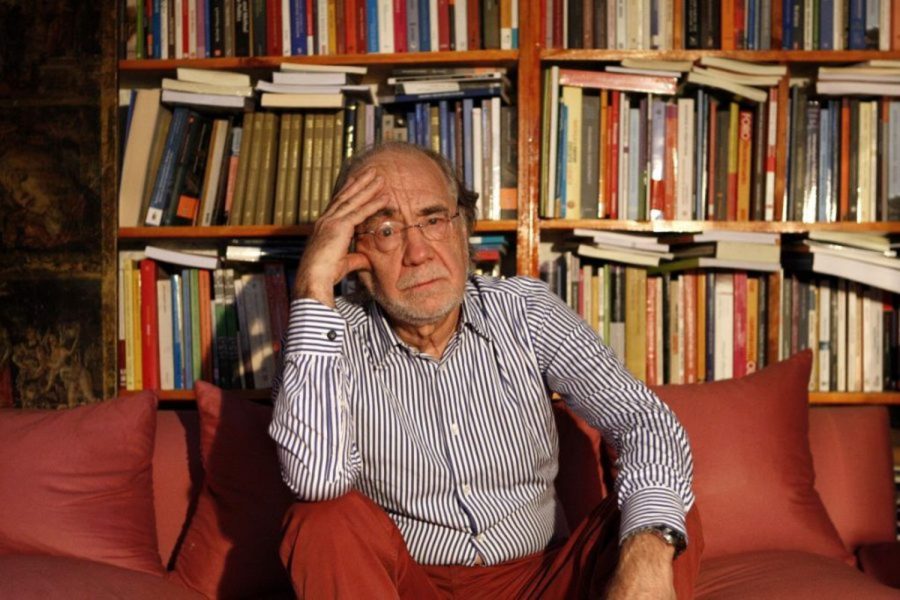Por Emilia Schneider
Las últimas semanas, a propósito del debate generado por el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, hemos sido testigos de un álgido y polarizado debate público, el retorno de las protestas populares y del pueblo como actor político que determina la agenda y ejerce presión sobre los distintos sectores políticos para aprobar una medida que ideológicamente está lejos de ser un triunfo antineoliberal en sí, pero que tiene una implicancia muy importante. Esos días de fuertes cacerolazos a todas y todos nos trajeron recuerdos de la revuelta social, la primavera del pueblo de Chile, y renovaron nuestra convicción de que la organización social es la vía para la transformación, de que juntos y juntas somos más fuertes. Y es que la pandemia y el distanciamiento social no pueden dejar más clara una cosa: somos seres sociales y lo colectivo juega un rol esencial en nuestra conformación como sujetos y en la resolución de nuestros problemas, a diferencia del individualismo que promueve nuestro neoliberalismo salvaje y, cabe recordar, nuestro sistema de AFP y capitalización individual.
¿Por qué hemos llegado a fijar como demandas centrales proyectos que no necesariamente responden al ideario de los movimientos sociales del último tiempo?, ¿cómo es posible que sólo bajo la amenaza de las protestas los sectores políticos de la derecha y la vieja Concertación pongan celeridad a una agenda social para enfrentar la crisis social producto del Covid-19? Esos son los costos de años de políticas públicas neoliberales, que terminaron por modelar un Estado subsidiario incapaz de actuar y una democracia débil y restringida. El punto en el que estamos hoy requiere de medidas desesperadas, porque todas las propuestas viables que se han levantado desde el mundo social y las izquierdas antineoliberales (Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, congelamiento del pago de los servicios básicos y deudas, impuesto a los súper ricos, etc.) han chocado contra la muralla que la dictadura construyó y que la transición apuntaló para que los intereses sociales, que son antagónicos a la élite empresarial y conservadora, jamás tocaran la política y fueran incapaces de incidir directamente, por la vía institucional, en la toma de decisiones.

La presión social es la única herramienta que nos queda, y en tiempos de militarización, distanciamiento y confinamiento nos la habían quitado, pero de a poco nuestras voces vuelven a tomarse las calles y a ordenar la agenda de las desorientadas organizaciones sociales y políticas, que aún no logran adaptarse a los profundos cambios de la sociedad chilena tras la revuelta social.
La crisis de legitimidad de las instituciones es transversal y se acrecienta cuando la única solución que ofrece el Estado ante la pobreza, el hambre, la enfermedad y la violencia son bonos escasos, cajas de alimentos repartidas de forma improvisada y créditos. Enfrentamos los estragos que dejan años de cercenar lo público y el único margen de acción que tiene nuestro Estado es a través de los bancos u otras instituciones privadas, cuyo fin central claramente no es el bien común. Esto, sin duda, está agravado por un gobierno autoritario y de derecha, colapsado internamente y sin legitimidad para gobernar. ¿Quién conduce, entonces, nuestros destinos? Es lo que nos preguntamos mientras las izquierdas se reacomodan y el mundo social trata de recomponerse.
Estamos en esos momentos, diría Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, que es justamente cuando salen los monstruos, los atajos electorales, el autoritarismo y la indiferencia, por mencionar algunos. La ultraderecha tiene poco futuro y los gérmenes de una emergente derecha democrática, que no terminan de cuajar, siguen siendo serviles a la barbarie a la que nos tiene sometida la élite. Mientras, las izquierdas tenemos en nuestras manos la posibilidad de enfrentar este ciclo con unidad, pero la pequeñez, la inmediatez y la falta de anclaje social nos juegan malas pasadas una y otra vez.
Los desafíos que tenemos en el horizonte –reconstrucción del país para enfrentar la crisis económica y social y el proceso constituyente– exigen que estemos a la altura del momento histórico complejo y convulsionado que estamos viviendo. Mientras, la revuelta social 2.0 que se avecina urge poner nuestros esfuerzos para que los golpes que demos al modelo de ahora en adelante sean certeros y afilados políticamente. Para ello necesitamos tomarnos en serio la tarea de construir y articular un polo social y político antineoliberal, cuyo gran consenso sea dar salida al neoliberalismo a través de la ampliación de la democracia y los derechos sociales, sexuales y reproductivos y el respeto de los DD.HH. Mientras la vieja Concertación se rearma, nosotras y nosotros debemos pujar por mejorar nuestra correlación de fuerzas dentro del sector e impedir consensos elitarios y neoliberales que coarten el impulso de transformación de la sociedad entera, y el plazo para ello ya está corriendo, debemos actuar cuanto antes para que los ritmos de las coyunturas electorales no subsuman nuestra política a la “medida de lo posible”.
Disputar y proteger el proceso constituyente es una urgencia y debe ser entendida como tal por todos los sectores que creemos que otra forma de vida es posible, y es esa la coyuntura ideal para dar una solución a la profunda ilegitimidad que tiene la política. Debemos construir instituciones y un Estado que, en vez de domesticar al nuevo pueblo que se constituye, dé canales para que las mayorías organizadas construyan, participen y modelen las instituciones, pues para hacerle frente al autoritarismo que emerge con fuerza en nuestros adversarios no basta con decir “más Estado”, sino que debemos construir otro Estado, uno en que las comunidades sean soberanas para decidir y resolver sus problemáticas. Una democracia radical y con derechos es la única posibilidad de un horizonte en que seamos libres y recuperemos la política para todos, todas y todes.