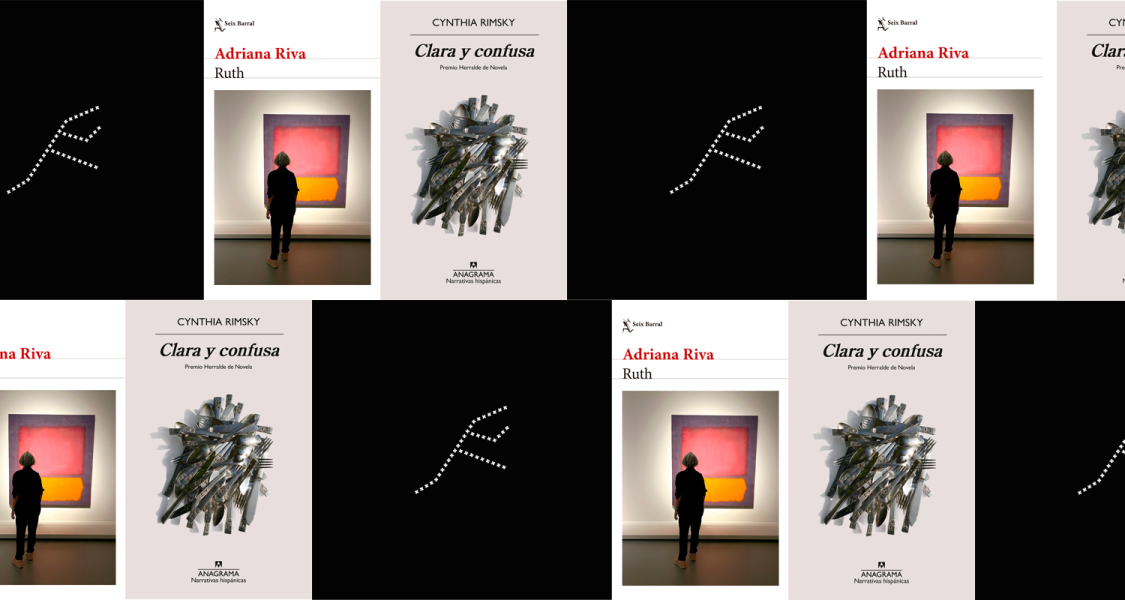Existe un tipo de aventura literaria que podríamos llamar “epopeya de la dilación”: proyectos sostenidos por extensos períodos de tiempo, verdaderas obsesiones que llevan a sus autores a convivir con la frustración. Pero el desaliento también puede ser un punto de partida hacia un espacio de osadía y libertad.
Por Felipe Becerra | Foto: Ferdinand Hodler. The Reader, 1885. Crédito: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Distanciadas una de otra por cientos de páginas, encontramos en el Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, el bosquejo de tres estéticas: la estética de la abdicación, la del desaliento y la de la indiferencia (fragmentos 105, 210 y 428 en la edición de Richard Zenith). La primera es una apología de la derrota. Si, para Pessoa, “la victoria es una grosería”, esto es porque con ella perderíamos “las cualidades de desaliento” que en un principio nos llevaron a la lucha. El título del fragmento nos lleva a deducir que el portugués está delineando aquí dos maneras de enfrentar esa batalla: la escritura. Mientras que la obtención de victorias —cualquiera sea su naturaleza— debilitaría el propósito en la elaboración de una obra al dejar a su autor o autora cada vez más conforme, la abdicación sería el camino para sostener esa suerte de impulso. “Sólo es fuerte quien se desanima”, concluye Pessoa. Más oscura, por su parte, la estética del desaliento distingue a la publicación como un acto innoble —el fragmento anterior, el 209, es más enfático al respecto—. A la tercera estética no me referiré (me fue indiferente).
Solo la muerte de Pessoa, en 1935, podía descontinuar un proyecto destinado a quedar inconcluso, en el que su autor trabajó por más de dos décadas. El Libro del desasosiego se editaría de manera póstuma casi medio siglo después de su interrupción definitiva. Los lazos que Pessoa establece entre publicación, desaliento y escritura me llevan a pensar en un tipo de aventura literaria que tensiona al extremo esos nudos. Me refiero a los proyectos de novela sostenidos por extensos períodos de tiempo, verdaderas obsesiones a las que autores y autoras parecen someterse para convivir con el desaliento por dieciocho, veinte y hasta treinta años. Quisiera entonces bosquejar ciertas ideas en torno a la decepción como estrategia creativa, una teoría que sitúe a la frustración de las expectativas en su centro —y a la experiencia de la decepción ya no como clausura, sino como punto de partida hacia un espacio de osadía y libertad total.
Consideremos cuatro casos, dos de cada lado del Atlántico. El más cercano, para nosotros, es el de Juan Emar. En rigor, Álvaro Yáñez Bianchi —su verdadero nombre— decepcionaba aun antes de nacer Emar: único hijo varón del eminente abogado, político y empresario Eliodoro Yáñez, de muy joven eligió ser pintor antes que perpetuar la dinastía. Sus largas estadías en París, donde vivió a cuerpo de rey, le permitieron conocer de primera mano las grandes tendencias del vanguardismo. De esto dan cuenta las “Notas de Arte” que publica en el diario La Nación, propiedad de su padre, en las que comienza a fraguar la decepción como su gran obra: en ellas se dedica a fustigar a los escasos críticos de arte y literatura en Chile, Alone entre otros. En 1935, de regreso en su país, decide publicar a cuenta de autor tres libros simultáneamente. Un año, Ayer y Miltín 1934 componen el más espléndido fracaso en la historia de las letras nacionales, al que agregaría, sin mejor suerte, sus relatos reunidos en Diez (1937). “Primero decepcionar(se), después escribir”:tal podría ser la consigna de su plan maestro, porque fue solo tras estos desengaños que Emar, ya cerca de la cincuentena, se entregaría a una escritura desligada de todo horizonte de publicación. “Soy un escritor y como tal me realizaré”, habría apuntado en sus diarios por esas fechas. Con ese propósito, desde 1940 hasta su muerte en 1964, Emar se recluye en fundos familiares para trabajar exclusivamente en Umbral, “novela” en cinco volúmenes y más de cinco mil páginas. Pongo esa palabra entre comillas porque la desmesura de su aspiración a una obra total hace que elladistorsione cualquier categoría genérica, además de condenarla a una circulación fantasmagórica. Pero no es solo la dimensión física de estos proyectos la que frustra las expectativas del medio editorial. También lo hace su extensión en el tiempo. “El verdadero destino noble es el del escritor que no publica”, señala Pessoa en el mentado fragmento 209. Muy bien. Pero el despilfarro de esas décadas (así, en plural) consagradas a un solo proyecto no es algo ante lo cual el medio haga la vista gorda. La desaparición tiene un costo que Emar estuvo dispuesto a pagar: se hizo un fantasma.
A altas horas de una noche a fines de los años 20, Juan Emar y Leopoldo Marechal conversan en un bar de Montparnasse. La escena no es irrisoria: Marechal, joven poeta martinfierrista, tiene largas estadías en París durante esa década. Fue en esa ciudad, en 1929, donde comienza a escribir su Adán Buenosayres, novela que solo publicaría en 1948 tras hondas crisis espirituales, ingresos en la vida política y sendos períodos de abandono y reescritura del proyecto. Su adhesión al peronismo le reporta cargos públicos y el rechazo de sus pares. “Salvo algún brulote sin gracia”, nos dice Marechal, “una consigna de silencio pareció gravitar sobre mi novela” —ese brulote, por cierto, lo escribe un excamarada martinfierrista. La caída de Perón termina de empujarlo a un aislamiento —un robinsonismo, en sus palabras— del que saldría recién en 1965 con la exitosa publicación de El banquete de Severo Arcángelo, su segunda novela. Aunque el caso de Marechal tiene un desenlace muy distinto al de su par chileno —el proceloso caudal del boom rescataría su obra de la desaparición—, los largos años invertidos en su epopeya moderna nos recuerdan el alto costo de la demora. Dos décadas no pasan en vano: el escritor y el mundo que lo rodea ya no son los mismos que al momento de embarcarse en la odisea.
Gestas lentas, epopeyas de la dilación: los tiempos de estas aventuras no son los de cualquier otro proyecto. Sus imbricadas cronologías —llenas de postergaciones, decepciones y espacios vacíos— abren sus procesos de escritura y recepción a una deriva que defrauda las expectativas del sistema literario. Tengo en mente un puñado de otros casos, pero (¡oh, decepción!) este margen es demasiado estrecho para contenerlos. Baste por ahora mencionar ese maravilloso “Cuaderno de notas”, donde la francesa Marguerite Yourcenar describe los pormenores del cuarto de siglo que duró el proceso de su Memorias de Adriano (1951). Y un epílogo: Horcynus Orca, prodigio de más de 1.200 páginas que el siciliano Stefano D’Arrigo comienza a escribir en 1956. Cuatro años después, los rumores de una novela genial, de filiación homérica y melvilleana, llevan a Italo Calvino a publicar un fragmento en su revista Il Menabò. Tras recibir un importante premio, a D’Arrigo le llueven las ofertas. Promete a Arnoldo Mondadori revisar las pruebas en quince días, pero lo hace esperar quince años. Cuando se publica en 1975, el libro (¡cómo no!) decepciona. “Era una novela diferente de la que el público italiano había esperado por años”, recuerda su traductor al alemán. A Mondadori, sin embargo, poco le importaría ese fracaso. Para entonces, yacía en la tumba familiar del Cimitero di Milano.