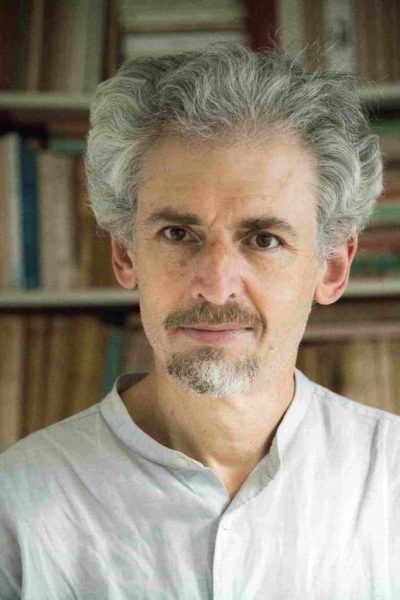La viralización en redes sociales de crudas fotografías y videos de los ataques israelíes en Gaza ha reabierto el debate sobre el poder de las imágenes, sus usos, y la posición que asumimos frente a ellas. En este ensayo, la escritora Alia Trabucco Zerán examina los campos de la visualidad y el lenguaje como lugares en disputa.
Por Alia Trabucco Zerán | Crédito de foto: Omar Al-Qattaa / AFP
Dejar de seguir. Es así de sencillo. La imagen de la cabeza de un niño asomada entre las ruinas de un edificio —sus ojos entreabiertos, una lágrima atravesando la piel plomiza y la feroz pregunta: si aún respira— me confronta a esa decisión. Dejar de seguir. De ver. Dejar de saber. Así como la guerra del Golfo marcó el inicio de la televisación bélica —los haces de luz acarreando las bombas, esa luz mortecina encubriendo la muerte—, la masacre palestina ha ido de la mano de su viralización en redes sociales. Seguir o no, compartir o no, se han vuelto preguntas que determinan una posición política y ética donde la presencia o ausencia de la imagen es elocuente.
Sitios de noticias, periodistas en terreno y organizaciones de derechos humanos condensan en fotografías la Al-Nakba, la continua catástrofe palestina. Sigo, veo, comparto, vuelvo a empezar. Hasta cuándo y para qué son preguntas que remecen a diario. Hasta que termine, me repito, contemplando los escombros de la ciudad. Para no bajar la mirada, me respondo después, ante otra escuela hecha añicos. Frente a la pantalla, perpleja, recuerdo una frase que solía decirse en Chile a la hora de dar un pésame: “ayudándote a sentir”. Como si el sentimiento, el dolor, pudiese ser más llevadero en conjunto o como si hicieran falta ojos, miles de ojos parapetados tras miles de pantallas, para sostener la mirada del pueblo palestino. Veo a una madre que gime al cielo. El desamparo de un niño ante el cuerpo de su padre. Los cadáveres amortajados al borde de un camino. Y constato cómo semana tras semana aquello que fue viral deja de serlo. ¿De qué sirve compartir estas fotografías? ¿Es realmente una forma de denuncia o contribuye, a largo plazo, a la normalización de la violencia? ¿O acaso se trata, en palabras de Georges Didi-Huberman, de que las imágenes tomen posición y solo nos afirmen como testigos?
Hace poco más de cien años, el escritor alemán Ernst Friedrich se formuló algunas de estas preguntas. En los albores de la fotografía, cuando su potencia era aún inexplorada, Friedrich la pensó como un arma contra la muerte. En Guerra a la guerra (1924), el ya clásico libro donde colecciona imágenes de las trincheras, Friedrich reunió los registros más crudos —amputaciones, rostros deformados, cuerpos mutilados— con la secreta esperanza de que consiguieran detener el horror. No pudieron, desde luego. Su ciega confianza fue defraudada. La Gran Guerra siguió su curso y tras su fin se desencadenaron otras peores. Sus preguntas, sin embargo, no se extinguieron con ese conflicto y la postura ética ante imágenes que registran y denuncian la violencia, pero que a su vez la causan en quien las ve, continúa siendo fundamental.
Susan Sontag, examinando la misma obra de Friedrich, añade que las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones diversas. “Un llamado a la paz”, señala, “un grito de venganza. O simplemente la confundida conciencia de que suceden cosas terribles”. ¿Eso es todo lo que podemos hacer? ¿Acumular evidencia como constatación histórica o para un juicio irremediablemente tardío? Al obligarnos a ver de forma descarnada el corolario del conflicto bélico, Friedrich apostaba a una operación pedagógica que se tradujera, cuanto menos, en conciencia e indignación y, en el mejor de los casos, en acción pacifista. Y esa misma posibilidad ronda a la viralización de imágenes de Palestina. Conciencia, indignación y eventualmente, acción. O cerrar los ojos y volvernos cómplices de los bombardeos y sus esquirlas.
Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, también se dio una tensa disputa en torno a la imagen de sus víctimas. La reproducción en noticieros y redes sociales de fotografías de mujeres y niños muertos o habitaciones manchadas de sangre enfrentó de igual modo a la decisión de si compartirlas o no. Hacerlo supuso, cuanto menos, una condena a Hamás y un gesto de solidaridad con sus víctimas, aunque también, en muchos casos, el apoyo a una respuesta bélica israelí. Pero a esta primera circulación siguió otra menos conocida que complejizó aceleradamente las interrogantes en torno a la imagen y su poderío.
A través de sus embajadas y con el apoyo de organizaciones locales, Israel promovió en las semanas siguientes a los ataques la exhibición de un registro audiovisual embargado para el público general. En salas de cine de diversas latitudes se congregó una audiencia exclusiva —compuesta, entre otros, por un elevado número de periodistas— para ver de primera mano un material obtenido de cámaras corporales y de seguridad. Qué hubo detrás de la decisión de exhibir estas grabaciones es una pregunta que nos habla, una vez más, del poder de la imagen. Lo que se sabe, por declaraciones de militares israelíes, es que se debió a la frustración de que la cobertura mediática de los atentados diese paso al reporteo constante de los bombardeos israelíes a hospitales, escuelas y zonas densamente pobladas, con su resultado de miles de niños y niñas asesinados y el creciente reproche internacional. Pero las razones para retirarlas de la vista del público y volverlas disponibles selectiva o estratégicamente son algo más esquivas: su crudeza, tal vez, un intento por evitar la revictimización, el respeto por las víctimas, eludir una imagen de falibilidad en el escenario internacional, negar la efectividad del ataque, proteger a los familiares de los rehenes, motivos religiosos o nacionalistas, incidir afectivamente en la opinión pública, e incluso —y este es el punto al que me referiré a continuación— el temor de que esas imágenes pudieran a su vez instigar mayor violencia.
Si Friedrich, hace casi un siglo, pensaba su pedagogía de la imagen como una herramienta para que quienes se expusieran a ella se abstuvieran de participar en esa u otras guerras en el futuro —tal como décadas después las contundentes imágenes del Holocausto han buscado no solo reafirmar una verdad histórica sino también prevenir su repetición—, aquí se abre, entre muchas otras, la interrogante inversa: si las imágenes más crudas de las víctimas israelíes podrían incitar más violencia y si por eso, entre otras razones, fueron retiradas del escrutinio público. “¿Pueden matar las imágenes?”, es la pregunta que asoma no tan descabellada y que la filósofa Marie-José Mondzain responde afirmativamente a propósito del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos.
El embargo de una parte del registro audiovisual de los atentados de Hamás podría apuntar también a un posible y extraño sí. Evitar una exhibición escabrosa de la violencia para así prevenir su normalización y eludir una eventual incitación es un ángulo menos explorado del debate sobre el poder normativo de la imagen y que permite, a su vez, abrir otras reflexiones en torno a Palestina. Si las imágenes, en palabras de Mondzain, son capaces de matar, ¿hubo imágenes del pueblo palestino que promovieran la actual masacre llevada a cabo por Israel con el apoyo casi irrestricto de gran parte de su ciudadanía?
Edward Said, en Orientalismo (1978), elabora argumentos sobre la construcción del árabe como sujeto “otro” y exhibe cómo se ha urdido esa inferiorización a partir de textos e imágenes creadas en Occidente. Judith Butler, en Vida precaria (2006), va un paso más allá y reflexiona sobre la incidencia de los medios de comunicación y de las producciones culturales no solo a la hora de definir la otredad sino, dentro de esa otredad, qué vidas merecen ser lloradas y cuáles no. Partiendo de una relectura de Emmanuel Lévinas —para quien el rostro es la zona donde se alojaría lo propiamente humano, enfrentándonos y renovando el mandato “no matarás”—, Butler explica cómo en Occidente se ha elaborado, por una parte, una identificación de ciertos rostros con lo inhumano y, por otra, un borramiento del rostro para así extirpar la humanidad de determinados sujetos sociales. A partir de esta verdadera educación de la mirada, que Butler ejemplifica con las imágenes de la guerra de Irak, se nos enseñaría a no ver a un ser humano en ciertas caras y a suprimir otras, como precisamente ha ocurrido en la circulación de fotografías y videos de Palestina. Y esto, para Butler, es lo que permitiría la siguiente operación: afirmar que en esos rostros —deshumanizados o borrados— jamás hubo una vida y por lo tanto no hay nada que llorar, nada que lamentar, porque ningún asesinato ha sido ni puede ser cometido.
Si hoy se cree y se aprende a través de la imagen y, no solo eso, sino que, de acuerdo a Mondzain, en la imagen se juega el lugar que se le otorga al otro, entonces ciertas imágenes y palabras —como las de la matanza de Sabra y Shatila en El Líbano, las del muro alzado por Israel, las de los campos de refugiados en condiciones infrahumanas, las de los check-points que selectivamente impiden el paso de los árabes y, en el campo del lenguaje, las declaraciones de Benjamín Netanyahu y varios de sus ministros que han calificado una y otra vez a los palestinos como “animales”— anteceden o prefiguran esta masacre. Y eso, inevitablemente, nos fuerza repensar el poder de la representación en un mundo donde el límite entre lo real y lo virtual se ha desvanecido.
Afirmar, en este contexto, que hubo no solo conductas y palabras sino también imágenes deshumanizadoras que cimentaron la antesala de la aniquilación de un pueblo —tal como las hubo durante años en la Alemania nazi como deshumanización previa al Holocausto— podría llevar a otra ríspida interrogante: si acaso las imágenes actuales de la catástrofe palestina pueden hacer-cesar, como pretendía Friedrich, o si en realidad son un dispositivo cruel que sirve a Israel para decir no nos importa, no nos vamos a detener, y que, en el peor de los casos —el más siniestro aunque plausible—, no solo normalizan el sufrimiento palestino sino que incluso impulsan a su imitación como una herramienta pedagógica, una suerte de prefiguración de la muerte. “La fuerza de la imagen estaría en impulsarnos a imitarla, y de este modo el contenido narrativo de la imagen podría ejercer directamente una violencia al obligar a hacer”, señala Monzain. ¿Es esa, acaso, la secreta pretensión que subyace a la circulación de ciertas imágenes de Palestina? ¿Y qué hacer ante un escenario como ese? ¿Dejar de seguir, de ver, dejar de compartir?
A diferencia del control ejercido por Israel respecto del registro audiovisual de los ataques del 7 de octubre del 2023, las fotografías y videos provenientes de Gaza circulan o desaparecen cernidas por la opaca política de los algoritmos. Entre aquellas que sí son exhibidas, muchas dejan de ser imágenes desnudas y poco a poco comienzan a aparecer parapetadas tras un filtro. Una frase repetida en mi infancia parece extrañamente apropiada a esta nueva circulación: “las siguientes imágenes no son aptas para personas sensibles o menores de edad”. Y tal como yo cerraba los ojos de niña, me sorprendo, contrariada, conservando el velo en su lugar. Tras meses como obsesiva testigo, opto, con más frecuencia de la que quisiera admitir, por mantener oculto el sufrimiento. No ver. No seguir. No compartir. Y me confronto a las consecuencias de esa toma de posición ante el poder ambivalente de este registro.
En su ensayo sobre el uso de la música como arma de tortura en los campos de concentración nazi, Pascal Quignard nos recuerda que los oídos no tienen párpados. “No podemos cerrar la escucha”, dice, “no podemos cerrar los oídos”. Examino el filtro que difumina la fotografía en mi pantalla. El párpado es ahora un vendaje, anoto, y se halla fuera del rostro. Cuando el vendaje es total asoma apenas un patrón de colores —rojo y gris, escribo después, sangre y ruinas— y cuando es parcial, la pregunta acerca de qué es digno de ser borrado y qué puede o exige ser exhibido se vuelve decidora. Las ruinas, sí. Una pierna ensangrentada, sí. El gesto devastado de una niña, sí. Bebés en incubadoras, sí. Hospitales hacinados, sí. Piel carbonizada, sí. Cadáveres amortajados, sí. Niños desnutridos, sí. El rostro de un cadáver, no. ¿Qué se borra? ¿Qué se expone? ¿Dónde está la frontera y cómo es posible eludirla?
La fotografía de Mohammed Salem, ganadora del World Press Photo 2023, brinda algunas respuestas. Una mujer envuelta en su túnica y velo abraza el cadáver amortajado de un niño. No es posible desprender si se trata de una madre y su hija o hijo, pero aunque no lo sea —de hecho se trata de Inas Abu Maamar sosteniendo el cuerpo de su sobrina Saly, cuya madre y hermano fueron asesinados en un bombardeo—, la referencia a la Pietá es evidente. El dolor de miles de madres y el asesinato de miles de niños como resultado de los bombardeos israelíes queda condensado en una imagen que parece gemir. La mortaja deja entrever la gasa hospitalaria que envuelve los pies de la niña. Un nudo ciego en la nuca clausura su cuerpo. No hay rostros en la fotografía. El de la mujer está doblemente oculto, por su velo y su contorsión. Y tampoco el de la niña se ve. La mano desnuda esconde y sostiene la tela que cubre la muerte. Esa mano, en ese gesto, es la única piel desnuda. Esa mano frágil y fuerte sosteniendo lo insostenible. La fotografía es desoladora. El abrazo es desgarrador. Algo todavía vivo en la posición del cuerpo resulta insoportable.
Vuelvo a los filtros de redes sociales y pienso cómo esta fotografía los elude. Sin una gota de sangre, sin necesidad de exhibir o explicitar, sin rostros, incluso, y en un espacio dolorosamente estéril, da cuenta del dolor y la desesperación del pueblo palestino así como de su dignidad alojada en la verticalidad de los cuerpos. La imagen se escabulle de esa nueva forma de párpado que, con la excusa de proteger la sensibilidad de los usuarios y el resultado de censurar —intencionalmente o no— la circulación del sufrimiento, vela las imágenes. Pero el párpado se impone de igual modo con el paso de los meses, las fotografías dejan de circular o aparecen cada vez más borrosas, y yo acompaño esa ceguera con una mezcla de alivio e indignación a medida que se recrudece la masacre y también mi impotencia.
Ante el poderío en declive de la imagen, cuando el paso de las semanas y los meses apartan la tragedia de mis ojos y se normaliza el bombardeo a hospitales, escuelas y otras zonas supuestamente seguras, noto que otra batalla está en curso. Cómo nombrar —si acaso decir muertos o asesinados, menores o niños, civiles o personas, bajas o víctimas— se vuelve, como bien plantea Lina Meruane en Palestina en pedazos (2021), fundamental. En ciertos sitios de noticias la avanzada de Israel deja de ser llamada respuesta bélica o autodefensa y conceptos como crímenes de guerra, ocupación, apartheid, colonialismo, hambruna, inanición resuenan en algunos —aunque escasos— reportajes y redes sociales. Las palabras, al fin, se entrometen recordándonos su poder. Y una en particular, genocidio, aparece como la más afilada de las armas.
Sudáfrica es el país encargado de enarbolarla en los tribunales. Con una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia acusa a Israel de estar perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. La palabra genera crispación entre las autoridades israelíes y sus aliados. La califican como antisemita —acusación habitual cuando se critica el actuar del Estado de Israel— y reverbera como un arma que apunta y acierta a la hora de nombrar lo que ocurre en los territorios palestinos ocupados. Acaso por ello la censura se hace inmediatamente presente. Un memorándum del New York Times a sus colaboradores, filtrado por The Intercept, ordena “restringir” las palabras genocidio y limpieza étnica, evitar del todo territorios ocupados y solo excepcionalmente referirse a Palestina por su nombre. A su vez, asteriscos reemplazan a algunas vocales en redes sociales, g*n*c*d** se torna un término cifrado, los algoritmos se ponen otra vez en acción e incluso en la literatura el término entra en disputa. Palestina: Anatomía de un genocidio (2024), libro editado en Chile y que reúne contundentes ensayos de intelectuales árabes y judíos, tenía planificada una presentación en la Feria del libro de Lima que intentó ser impedida por la Embajada de Israel precisamente por esa palabra en su título.
No se trata, desde luego, de un término cualquiera. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Raphael Lemkin y Hersch Lauterpacht, dos reconocidos juristas judíos, se encontraron sin palabras ante las dimensiones del horror que acechaba a su pueblo y se embarcaron en una búsqueda lingüística central para el derecho internacional. Lauterpacht acuñó el término crímenes contra la humanidad, que pretendía proteger al individuo frente a abusos de gran escala, y Lemkin el de genocidio, centrado en la protección de grupos o pueblos frente a persecuciones o asesinatos basados en su origen étnico, racial, religión o nacionalidad. Dos conceptos que entraron en acción en los juicios de Nuremberg, que hoy forman parte de nuestro vocabulario, y que el escritor y abogado franco-británico Philippe Sands rastrea en su libro Calle Este-Oeste (2016).
Esos términos, hoy de uso común, debían fundar un orden internacional capaz de prevenir y eventualmente detener horrores semejantes a los de la Segunda Guerra y, sin embargo, se han vuelto jurídicamente estériles ante la avanzada israelí. No solo Israel ha desobedecido incontables resoluciones de Naciones Unidas que han ordenado el cese al fuego y el término de la ocupación, sino que parece ser ciego y sordo a las medidas provisionales decretadas por la Corte Internacional de Justicia. El orden posterior a la Segunda Guerra está en crisis hace décadas y la parálisis de los organismos internacionales no es más que otro de sus síntomas. ¿Qué hacer entonces cuando lo visible entra en crisis y el lenguaje del derecho se torna inútil? ¿Dejar de ver, de seguir, dejar de compartir y, además, enmudecer?
Hoy, un año más tarde, y con una cifra asesinados que ni siquiera ha podido ser establecida y que académicos de The Lancet estimaban en junio del 2024 en más de 186.000, la palabra desnuda, ya no en su dimensión jurídica sino puramente política, arremete con fiereza. Decir genocidio, escribir genocidio, gritar genocidio, tipear genocidio. Las marchas —aunque han mermado— fueron multitudinarias a lo largo de meses y las acciones virtuales se han multiplicado haciendo reverberar cada vocal y cada silencio. Son decenas los abogados que han puesto el grito en el cielo al ver la repentina masificación de una palabra antes propiedad exclusiva de los tribunales, y que se han encargado de aclarar, como guardianes de la lengua, que el uso en la esfera pública de este concepto es impreciso, sin entender justamente el punto central: que es la política y no su dimensión probatoria, técnica o legal lo que siempre ha dotado y seguirá dotando de potencia a las palabras.
Si el derecho es el lenguaje del poder —un poder que depende de la voluntad de los Estados—, ese poder se desactiva ante un Estado en plena acción genocida y donde el derecho internacional se ha transformado en letra muerta. Pero no ocurre lo mismo con el poder del lenguaje, que escapa a la arbitrariedad de los Estados. La sola palabra, desnuda, sigue generando escozor y mantiene su poderío, ya sea escrita en pantallas o en muros, pronunciada en solitario o gritada en colectivo. Escurridiza, afilada y precisa como pocas, la palabra genocidio se empecina en nombrar, y a diferencia de la circulación de imágenes en redes sociales, no parece haber filtros ni párpados contra ella. Y es esa palabra junto a otras como ocupación, apartheid y, por qué no, Palestina, las que al describir una imagen la califican, la completan, la construyen o destruyen y pueden así devolvernos algunas herramientas ante este escenario de muerte e impotencia. Ni una imagen ni mil palabras. Ni mil imágenes ni una palabra. Acaso en la labor conjunta de ojo y boca, en ver y nombrar, se halle para esta época lo que Friedrich no encontró hace ya más de cien años para la suya: una manera de decir basta, y que decir y hacer confluyan al fin.