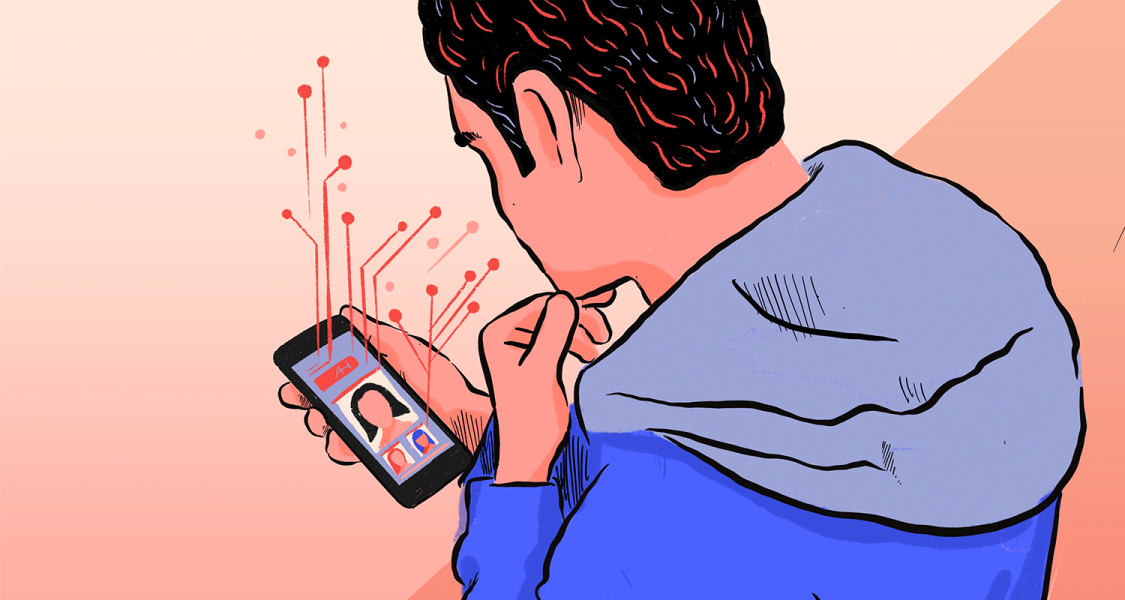En las redes sociales nos acostumbramos a los linchamientos y a una crueldad que, difícilmente, nos atreveríamos a expresar cara a cara. Estos espacios virtuales son tan reales como el mundo tangible: los flechazos duelen igual y, más importante, enrarecen la opinión pública y contribuyen a una realidad indignada y reactiva.
Por Mariana Enríquez | Imagen principal: Aram Bartholl. Sad by design, 2019. Escultura performativa y video. Madera, papel, fuego y video HD. Gentileza del artista.
Una de las frustraciones más importantes de nuestra vida cotidiana es el uso de redes. Los adultos de cierta edad, para colmo, todavía llaman a ese espacio, que es en extremo real, un lugar “virtual”. Al mismo tiempo, son quienes más se quejan de la violencia que arde como un bosque de eucalipto en esos vínculos, mientras descreen de su real potencia. Es una contradicción desesperante y a lo mejor el problema de tener que adaptarse demasiado rápido a algo demasiado raro.
El odio online es potente y no es nuevo. En los primeros años de la red resultaba menos visible, porque ocurría en foros y en chats: no estaba tan organizado, aunque también era feroz. Eso sí, solo se enteraban los involucrados. Ahora son un altavoz que grita tonterías y también odio sulfúrico. Al señalamiento en redes incluso lo usan líderes políticos que, en muchos casos, conocen su verdadera capacidad de silenciar. Y si ellos no lo entienden del todo, sus asesores especializados sí lo manejan a la perfección.
Quiero dar como ejemplos dos tonterías. Uno es sobre un famoso. El otro es sobre mí. En marzo, el actor Robert Downey Jr. ganó su primer Oscar como actor de reparto por su papel como Lewis Strauss en Oppenheimer, la película sobre el “creador” de la bomba atómica dirigida por Christopher Nolan. Un poco de contexto. Downey es un hombre de 59 años, de terrible rango y talento, que ya estuvo nominado al premio dos veces y es famoso por ser Iron Man en las películas de Marvel y también por personajes extraordinarios como su interpretación de Chaplin en 1992 y ese periodista bohemio en Zodiac de David Fincher. Desde 1996 hasta 2001, Downey fue arrestado varias veces por uso de drogas: cocaína, marihuana, heroína, pastillas. Estuvo en muchos centros de rehabilitación y pasó un tiempo preso en una prisión federal. En 1999 le dijo al juez —que finalmente lo condenó—: “Es como si tuviera un arma en la boca, mi dedo en el gatillo, pero me gusta el sabor del metal”. Downey era adicto desde los ocho años: su padre, un extravagante y legendario director de cine experimental, lo inició en el uso de drogas a esa edad.
En Hollywood, y en casi cualquier lado, una persona con la historia de Downey suele morir a causa de su adicción. No tiene que ver con el dinero. Hay tantos super ricos y estrellas que no pudieron superar su adicción, desde Whitney Houston hasta Prince, Diego Maradona o Truman Capote. Downey nunca se pone como ejemplo y prefiere un personaje público irónico y brillante, pero su resiliencia es admirable, valiente y poco común. Debería hablarse de eso. De cómo una adicción desde la infancia, con el daño que implica, puede controlarse. Debería abrir una charla franca sobre sustancias y salud mental. Pero no.
Cuando recibió el premio, quizá por la emoción del momento o por distraído, Downey no saludó al actor Ke Huy Quan, ganador del año anterior, quien le entregó la estatuilla. Es una verdadera pavada que sólo es observada hoy porque todos estamos bajo vigilancia. Durante la transmisión, X empezó a arder: “Esto fue decepcionante. Arruinó el momento para mí. Lo ignoró completamente”. Sigue: “Se puede ser la estrella más grande del mundo y tener cero humildad y gracia”. Hacia el final de la ceremonia, Downey fue declarado “el verdadero villano de los Oscar” y, de madrugada, ya se lo llamaba xenófobo —Ke Huy Quan es vietnamita-estadounidense— y a la mañana era sionista y apoyaba el genocidio en Gaza. Downey es judío. Que se sepa, no se pronunció sobre Gaza en ningún sentido. Tampoco se pronunció a favor del ataque de Israel, o sobre el Estado de Israel en general. Usa desde mucho antes de la guerra un dije de oro con las dos letras hebreas que significan chai, es decir, vida. Su esposa también es judía. Y eso es todo. Durante meses, por poco fue el responsable del genocidio y todo por no comportarse con la etiqueta adecuada (es cierto que no saludó) y por usar una joya que destaca su herencia judía (es cierto que la usa). No sabemos lo que piensa y la verdad es que no se le debería pedir un pronunciamiento aunque sea una persona influyente. ¿Por qué? Porque no somos un tribunal y la gente puede elegir retirarse de opiniones públicas. No firmó ninguna de las cartas públicas: cierto. También es verdad que esas cartas poco ayudan a Gaza y mucho a las conciencias de los firmantes. En cualquier caso, no deberíamos haber hablado de esto como colectivo online a causa de la falta de un saludo protocolar en una ceremonia de premios.
De esta tontería pasemos a otra, que protagonizo. Hace dos meses, en el diario El Mundo de España, me preguntaron por el presidente Javier Milei. Dije lo que digo siempre: que no lo voté, que me preocupa y estoy en desacuerdo con las ideas y acciones de su gobierno pero que trato de entender a mis compatriotas que sí lo votaron y no juzgarlos. Y dije que la democracia no garantiza gobiernos en sus cabales, como demuestra la historia. En los comentarios de la nota me insultaron con saña. Copio dos. Uno: “Me ratifico en que Milei está siendo bueno para la Argentina cuando leo argumentos de una persona tan resentida, cocainómana, zurda y casposa como esta señora”. El otro: “Esta cosa Mariana es el ejemplo viviente de que los militares del golpe no solo violaron mujeres, sino también animales. Este es el resultado”. Había más de cien comentarios y todos parecían de españoles por el tipo de palabras que usaban, como casposa (que no es “tener caspa”). No me molestan mucho —aunque nadie debería recibir estos escupitajos— pero algo es cierto: no me los olvido. En algún lugar de mi mente, pienso mucho en esa frase sobre la violación y los perros.
Es necesario saber que la mayoría de los comentarios en redes sociales no los hacen personas, sino trolls o bots. Generalizando: hace años, las “granjas de bots” eran personas en Malasia, Pakistán o India que, con miles de celulares conectados, recibían indicaciones de dar likes. En la segunda generación de granjas había una sola computadora que tenía teléfonos centralizados e imponía hashtags y demases. Hoy los sistemas son automáticos o son IA y están conectados a centros de comando. A través de diferentes programas de gestión se manda una orden que se multiplica N veces y amplifica lo deseado. El miedo a estos robots funciona a la perfección. Es muy difícil entender el proceso porque es complejo. Lo que provoca este odio en las redes, más allá de la ansiedad personal, es una espiral de silencio. De las 50 personas que me insultaron en El Mundo, solo dos eran de carne y hueso, según estadísticas. Los demás eran bots recargando los insultos. Mi cerebro no está preparado para procesar este mecanismo. Este es el efecto de las redes sociales en la opinión pública (por eso se compran likes, follows y retweets cuando se quiere imponer agenda). Comprender la espiral de silencio no significa bajarle el precio. Es un fenómeno central de nuestro tiempo y viene desde todos los ángulos. Existen bots “progres” que insultan una opinión conservadora moderada. (De hecho los de Downey eran bots “del lado correcto”). La consecuencia: el otro se calla, se frustra y a veces se radicaliza. No hay bots buenos y bots malos: es la forma en que se encarna la existencia en la red.
¿Cómo se sale de la espiral? ¿Dejando la vida online? Eso es ingenuidad. Las redes son el lugar donde (también) vivimos, un mundo que no sabemos manejar ni entendemos bien, por eso la incertidumbre y la frustración nos dinamitan. Estar juntos en el mundo de los átomos y en la calle ayuda pero eso tampoco es toda la vida real actual. Hay que gestionar esta crueldad y estos linchamientos. Podemos racionalizar y pensar: son máquinas. Pero los flechazos duelen igual y, más importante, enrarecen la opinión pública y contribuyen a una realidad indignada y reactiva. Y, por ahora, a las máquinas todavía las instruyen las personas.
Este texto fue publicado originalmente en Página 12.