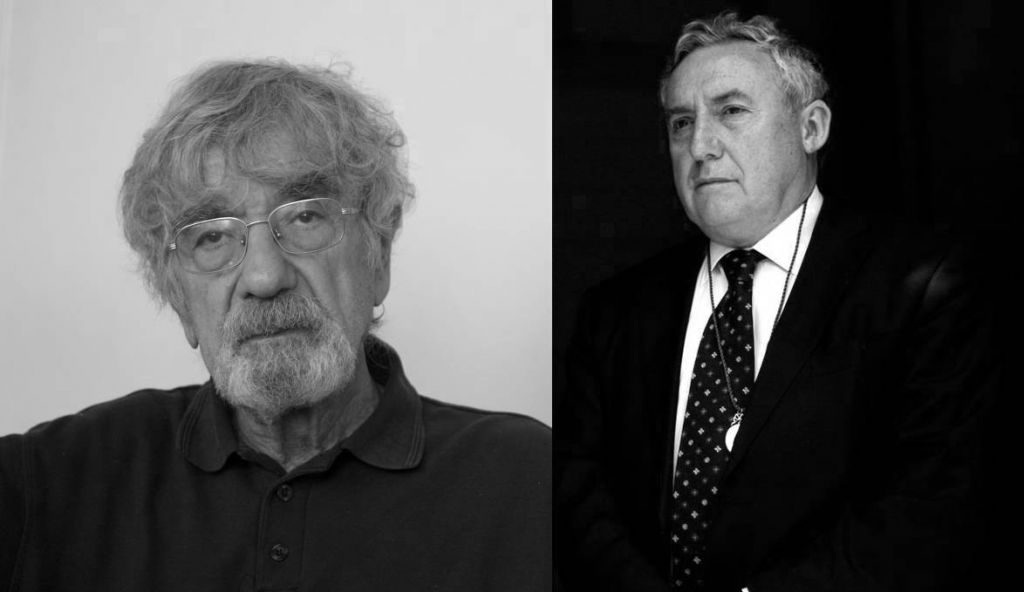El diseño de una ciudad no es neutral: el espacio público, la infraestructura y los servicios —siempre estandarizados— evidencian a quiénes se les permite estar y desenvolverse en ella. Para construir espacios urbanos inclusivos y que valoren la diversidad de experiencias, es esencial cuestionar las normas culturales y las estructuras de poder.
Por Rebeca Silva Roquefort | Crédito de foto: Dimitar Dilkoff/AFP
Hace unos años, me preparaba para exponer en un congreso internacional sobre género. En la audiencia, había personas con discapacidad visual, por lo que se nos invitó a presentarnos describiéndonos físicamente. El silencio que siguió a esta petición me hizo reflexionar sobre el acto de describirnos. Aunque puede parecer simple, en realidad revela mucho más de lo que en un comienzo se podría pensar. En mi caso, por ejemplo, podría decir que soy alta, delgada o de contextura mediana. Sin embargo, estas caracterizaciones no son neutras ni universales; están condicionadas por una serie de factores, entre ellos, la cultura, el contexto social y nuestras propias experiencias.
La pregunta a la que nos enfrentamos en este acto es cómo la percepción de nosotros mismos está influenciada por el entorno y las normas que definen el canon social del cuerpo. Este modelo, con el que nos comparamos, define si encajamos o no en la normalización productiva de los cuerpos, que condiciona quiénes quedan dentro o fuera del estándar.
Pensamos en el cuerpo desde una perspectiva biológica, como una entidad material con forma y dimensiones. La Real Academia Española lo define como aquello que tiene extensión y es perceptible por los sentidos, así como el conjunto de sistemas orgánicos de un ser vivo. Sin embargo, es más que solo una materialidad. Es un espacio, un lugar que también se define por sus interacciones con otros cuerpos y el entorno, y cuya percepción cambia según el contexto.
Desde las geografías feministas, la noción del cuerpo-territorio es clave para analizar la forma en que el cuerpo de las mujeres ha sido sometido a las estructuras de poder colonial, lo que se manifiesta a nivel físico, pero también emocional. Considerar esta dimensión implica comprender que habitamos el territorio no solo materialmente, sino también a través de las experiencias y sentimientos, que impactan en la forma en que nos movemos y damos significado a los espacios que habitamos.
En el contexto del hábitat y el territorio, considerar el cuerpo desde una dimensión afectiva nos permite examinar las microsituaciones que configuran la vida cotidiana y entender cómo habitamos los espacios. Caminar por una calle puede ser una experiencia simple e incluso placentera para algunas personas, pero la presencia de barreras físicas como desniveles, la falta de rampas o el mal estado del camino puede convertirla en una situación frustrante para alguien con discapacidad o movilidad reducida. De ahí que sea fundamental preguntarnos en qué cuerpos pensamos al diseñar nuestras ciudades.
La pregunta por quién decide qué individuos son incluidos (o no) en un entorno urbano —que implica, además, una relación de poder— funciona como un sensor de desigualdades que permite reconocer a los que quedan fuera de los cánones establecidos. Esos otros cuerpos son excluidos porque no encajan en el modelo estandarizado con el que se diseñan los entornos urbanos y, por tanto, no pueden acceder a las condiciones que ofrece la ciudad. La falta de bancos y áreas de descanso adecuadas en el espacio público puede afectar, entre otros, a mujeres que necesitan hacer pausas durante el cuidado de sus hijos, así como a personas mayores que requieren descansar a lo largo de sus desplazamientos. Estas omisiones en el diseño urbano no solo limitan el acceso de estas personas, sino también perpetúan las desigualdades y evidencian a quiénes se les permite estar y ser en la ciudad.
Dicha exclusión se manifiesta tanto en términos de accesibilidad física como en la manera en que las personas experimentan emocionalmente estos espacios. Pensar en el cuerpo desde una dimensión afectiva nos permite identificar estas desigualdades, comprender de manera distinta la forma en que experimentamos la ciudad y concebir a esta última como un espacio en constante interacción con quienes lo habitan.
El diseño urbano debe integrar aspectos territoriales, corporales y sociales para construir ciudades que se adapten a una gama más amplia de cuerpos y emociones, y que también subviertan las normas culturales y las estructuras de poder establecidas que históricamente han restringido el acceso y la participación plena de todas las personas. Consideremos, por ejemplo, un cuerpo que no se ajusta a las normas prescritas y es percibido como diferente por exhibir características que se desvían de lo que ha sido decretado como normal, estable o aceptado por las convenciones sociales. En entornos donde predominan prácticas de exclusión o discriminación, esta persona puede experimentar miedo o decidir pasar desapercibido como una forma de protección. Esta realidad no solo limita su uso del espacio, sino que también afecta profundamente su experiencia en dicho entorno.
El derecho a la ciudad implica el acceso equitativo a los recursos urbanos y la capacidad de transformar tanto el entorno como a nosotros mismos. Exige una mirada interseccional y colectiva que es crucial para entender y promover una transformación integral. Este enfoque de derechos reconoce también que las experiencias y necesidades de las personas están influenciadas por múltiples factores como el género, la clase social, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, entre otros. En este sentido, el derecho a la ciudad, visto desde una perspectiva interseccional y colectiva, promueve un diálogo constante entre la transformación del espacio y el desarrollo de una ciudadanía que respete y valore la diversidad.
Esta mirada holística asegura que todos los cuerpos y sus experiencias sean considerados en el diseño y funcionamiento urbano, fomentando un entorno en el que cada individuo pueda participar plenamente y sentirse parte de su comunidad. La invitación es a desaprender y repensar la idea de cuerpo desde los afectos, no entendiéndolo solo como un envase, sino como un lugar impregnado de significados emocionales, culturales y sociales que constituyen lo que somos, la forma en que interactuamos con la ciudad y la manera en que somos percibidos en ella.