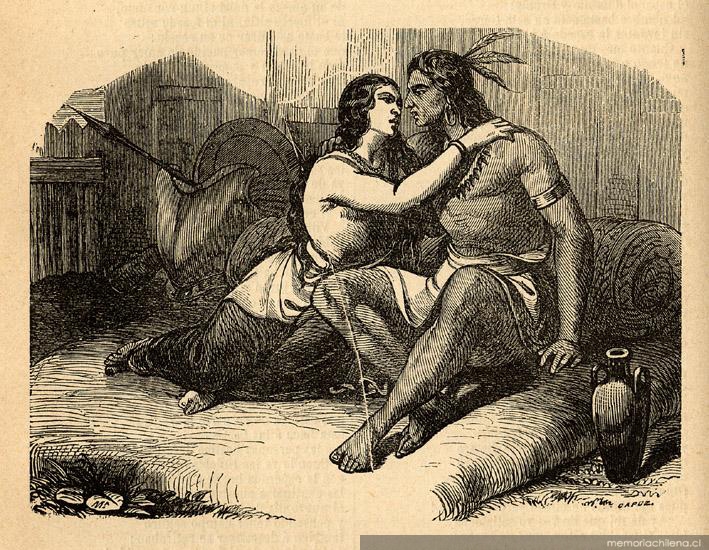Por Faride Zerán
La crónica donde Pedro Lemebel describe cómo cruza el teatro repleto de jóvenes que aplauden el retorno de Serrat a Chile, a inicios de la transición, es memorable. Su nombre le sabe a hierba y es la voz que, cual banda sonora de las décadas de la ira, retumba en ese auditorio de la Universidad Arcis repleto de chicas y chicos que han tarareado las canciones de su ídolo y lo aplauden a rabiar.
Lemebel avanza por el pasillo, se para frente a Serrat y le estampa un beso en la boca. Los insultos no se hacen esperar. Maricón es lo más suave que se escucha de esa audiencia macha que se mira progre pero que no resiste la performance de loca y de fan con la que Lemebel los provoca.
Algo similar hará Lemebel cuando recibe el Premio José Donoso de la Universidad de Talca, premunido de sus tacos altos aguja, ante la formalidad y el terror de su rector.
¿Qué es el arte sino el gesto que provoca, que incomoda, que interpela, que critica, que reinventa la forma de mirar?
¿Qué es la creación sino el intento de subvertir los límites de la realidad otorgándole otros horizontes éticos y estéticos desde donde imaginar, narrar, plasmar otros mundos, otros horizontes, otros lenguajes?
En un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual.
La respondió en su momento la propia ministra del área, al señalar que no se trataba de un ámbito prioritario, o cuando este año el gasto en cultura se tradujo en un 0,3% , lejos del 2% que la UNESCO recomienda como piso; o cuando el Observatorio de Políticas Culturales nos dice que el 81% de los trabajadores de la cultura encuestados en Chile sufrió una disminución o el cese de sus actividades y el 54% no obtuvo ayuda en medio de la crisis, a diferencia de países europeos donde los Estados ayudaron al sector, como la Alemania de Merkel, que anunció un aporte de alrededor de 2.100 millones de euros para la cultura.
Y es que no basta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señale que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Es letra muerta, al menos en Chile, donde los creadores están condenados a concursar/competir por recursos estatales; donde el analfabetismo funcional es alarmante; y donde en plena pandemia se abren las puertas de los centros comerciales, no de las industrias culturales que alimentan el alma, sino de aquellas que nutren las arcas de los grandes empresarios, asumiendo que un mall abierto es menos peligroso que un teatro, una librería o una sala de conciertos con aforos limitados.
Pero hablar de cultura o esgrimir la necesidad de que los derechos culturales estén en la nueva Constitución, implica asumirnos en una diversidad y pluralidad que va más allá de los cánones formales con que se expresa “lo cultural”. Significa re-conocer territorios, etnias y disidencias sexuales. Nos exige re-mirar y re-democratizar las dimensiones artísticas, culturales y patrimoniales que nos constituyen, sobre todo en tanto comunidades críticas, complejas y problematizadoras.
Nos demanda interpelar al poder que no tolera los trazos y las obras del arte callejero en medio de un estallido social, y que, amparándose en la impunidad de los toques de queda, los borra, como si con ello desaparecieran las causas que lo originaron. O denunciar las amenazas a quienes dibujan con luz las palabras “hambre” o “pueblo”, como ocurrió con los hermanos Gana; o reaccionar ante las querellas contra LasTesis y sus performances contra la violencia machista, por citar ejemplos recientes.
En definitiva, si hablamos de derechos culturales en la nueva Constitución debemos prepararnos para luchar por ampliar los márgenes de la libertad de expresión y de creación; por ensanchar los límites de la democracia; por asegurar el acceso amplio de los territorios a cada una de estas manifestaciones; por asumir que sin libros, sin cine, sin teatro, sin música, sin filosofía, sin grafitis, sin Lemebel estampando un beso en la boca de un rector o de un cantante, la vida puede ser la letra muerta de una mala canción o una horrible caricatura de sí misma.
Como ocurrió en 1992, cuando una gran mole de hielo, blanca, sin identidades ni memorias, fue la representación cultural de Chile en la famosa Expo de Sevilla. Eran los inicios de la transición, Chile se mostraba como un país blanco, frío, sin memoria, sin dolores, sin historia. “El iceberg de Sevilla” se levantaba, así, como una metáfora de la simulación. Sin embargo, treinta años después, la faz sumergida de ese iceberg, estalló.