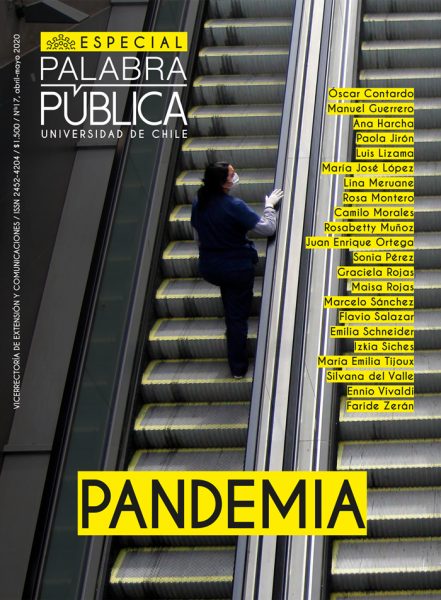1
En la última década se han sucedido varios golpes de Estado en América Latina. Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016. Fueron, sin embargo, golpes de Estado que no parecían serlo, porque no se valieron de metralletas y tanques. No hubo palacios presidenciales en llamas. Han sido una peculiar invención latinoamericana: golpes de Estado institucionales. Que algo sea un oxímoron nunca ha sido, en América Latina, razón para que no ocurra.
Un golpe de Estado institucional es un golpe, porque es una manera de remover de hecho un gobierno democráticamente elegido. Pero no usa el poder militar, sino un poder institucional. Se realiza a través de acusaciones penales o juicios políticos. Entonces su calificación de “golpe de Estado” es disputada: quienes los realizan alegan que no son golpes de Estado, sino operación normal de las instituciones, mientras quienes los sufren alegan que se trata de golpes de Estado institucionales.
Los golpes institucionales son sólo el caso más evidente del uso político del derecho (lo que algunos han llamado “lawfare”, que es una forma de warfare de baja intensidad). Hay otras situaciones menos extremas pero sin embargo análogas. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela declaró en 2017 a la Asamblea Nacional de ese país “en desacato” y la suspendió en sus funciones legislativas, arrogándoselas. De ese modo el gobierno venezolano pretendió solucionar el problema que representaba una Asamblea Nacional con mayoría opositora.
2
Lo que el lawfare pone en cuestión es la distinción entre política y derecho. Esta distinción muestra su importancia cuando preguntamos cómo una determinada decisión se justifica, cómo se defiende ante el público. La sentencia de un Tribunal, al menos en principio, se defiende diciendo que ella es correcta aplicación del derecho vigente, en principio independiente del posicionamiento político de quien la toma. La decisión de un partido político se defiende alegando que ella es la que va en el interés de todos interpretado desde la óptica de ese partido. Una reclama ser imparcial mientras la otra se sabe parcial.
Se trata, después de todo, de una de las bases del Estado de derecho, el supuesto de que decidir una cuestión con arreglo a derecho es distinto que decidirla políticamente. Por cierto, esta distinción entre lo político (que se decide conforme a la fuerza, idealmente sólo de los votos) y lo jurídico (que se decide por aplicación de reglas preexistentes) no debe ser exagerada. No se trata de que en un caso haya sólo apelación desnuda a la fuerza (de los votos) y en el otro haya solo razonamientos lógicos; por cierto que en el mundo real la cosas son más mezcladas, etc. Por incierta que en muchos casos sea, es esta distinción la que hace importante el hecho de que “las instituciones funcionen”: que “funcionen” significa que deciden institucionalmente, que no son simplemente la voz del que en la circunstancia tiene más poder.
Por eso las cuestiones políticas han de decidirse en la esfera pública. Y ni el ciudadano ni el representante que vota reclama para su posición imparcialidad: el que es socialista vota socialista, el que es UDI vota UDI. Ambos están y se espera que estén (y mientras más mejor), expuestos a la opinión pública, a las “presiones” que significan las marchas, declaraciones públicas, etc. El ejercicio del poder jurisdiccional es distinto y por eso se lo encomienda a jueces independientes, que lo ejercen sin estar y sin que se busque o pretenda que estén expuestos a la opinión pública. Aquí es precisamente al revés: el juez debe ignorar la opinión pública, no debe considerar que hubo una marcha para presionarlo por una decisión en vez de otra, etc. Todo esto descansa en el supuesto de que, al menos normalmente (no necesariamente siempre ni fácilmente; sujeto a todas las calificaciones que haya que hacer en una explicación más detallada, etc.), decidir en derecho es distinto que decidir políticamente. Si este supuesto falla, si “toda decisión es política”, entonces el Estado de derecho es autoengaño; aunque seguirá habiendo funcionarios llamados “jueces”, ahora serán, como los diputados y senadores, representantes de “sensibilidades” políticas o “sectores”. Y los conflictos se decidirán no mediante la aplicación de reglas preexistentes, sino de acuerdo a la (correlación de) fuerza. Y la vida de todos será más fáctica, en el sentido de que estará más gobernada por la fuerza de quien la tenga.
3
Para ver este proceso en desarrollo basta mirar las cosas como realmente son. El caso más evidente y a esta altura escasamente discutible es el del Tribunal Constitucional. La interpretación constitucional, cuando es políticamente relevante, siempre (o casi siempre) es reflejo de la posición política. Quienes están en contra del aborto creen que el aborto es (jurídicamente) inconstitucional; quienes están en contra de la negociación colectiva creen que la Constitución prohíbe la titularidad sindical; quienes se oponen a la ley de inclusión creen que la ley de inclusión es inconstitucional, y así suma y sigue. Pero la cuestión no se refiere sólo a materias constitucionales: reaparece del mismo modo cuando se trata de las condiciones de la libertad condicional de condenados por delitos de lesa humanidad, o de la condena de comuneros mapuche, etc. Y todo, por cierto, es recíproco: quienes asumen las posiciones políticas opuestas a las descritas tienen las convicciones jurídicas opuestas.
Si la correlación entre las posiciones jurídicas y políticas es tan estrecha, si la capacidad del derecho para proveer algún grado de autonomía frente al conflicto político comienza a desvanecerse de este modo, lo que cada grupo político deberá buscar no es que en los tribunales haya “buenos jueces”, sino que haya jueces que compartan sus posicionamientos políticos. O mejor dicho, cada uno entenderá que lo que caracteriza a un “buen juez” es que comparta sus posiciones políticas. Y entonces usarán la fuerza de la que dispongan para lograr estos fines, haciendo cada vez más “mítica” la idea fundamental del Estado de derecho.
4
¿Por qué ocurre esto? Las razones son múltiples y variadas, pero aquí quiero comentar algunas especialmente. La primera es la creciente relevancia de la interpretación constitucional. Ella siempre ha sido la esfera donde la distinción entre posicionamiento político y convicción jurídica es más tenue, al punto de ser usualmente inexistente. Y mientras más decisiva esa interpretación se hace en más conflictos jurídicos, más dependiente se hace la decisión de esos conflictos jurídicos de la convicción política, y más se erosiona la distinción entre lo político y lo jurídico.
Junto a lo anterior, hay una cuestión de debilidad institucional, un mal endémico de América Latina, que nos deja enfrentados a dilemas que no tienen solución fácil. Un buen ejemplo es el de la persecución y condena (todavía sujeta a revisión) de Lula da Silva en Brasil. Se trata de un proceso penal que persigue la responsabilidad de políticos y empresarios que participaron en extensas prácticas de corrupción. Quienes llevan la investigación y la causa saben que la institucionalidad judicial de un país como Brasil no tiene poder suficiente para enfrentarse a los enormes poderes fácticos afectados por ella, y que si sólo utilizaran esa fuerza, la influencia de los fácticamente poderosos se dejaría sentir en algún momento, frustrando la persecución. ¿Dónde encontrar el poder suficiente para llevarla adelante con éxito? La respuesta (explícitamente asumida) fue: en la opinión pública. Esto explica decisiones que desde el punto de vista de la conducción o supervigilancia de una investigación criminal parecen totalmente heterodoxas. El juez a cargo, por ejemplo, decidió difundir a los medios la grabación de una conversación telefónica entre Lula y la entonces Presidenta Dilma Rousseff, obtenida cuando la autorización judicial para intervenir sus teléfonos había sido revocada (por él mismo). O ha autorizado la realización de interrogatorios coactivos fuera de los casos permitidos por la ley o de arrestos hechos con mucha publicidad. El sentido de esto es buscar en la opinión pública el apoyo necesario para continuar la investigación.
Cuando un juicio de este tipo busca apoyo en la opinión pública, lo que recibe no es sólo lo que busca. Esa apelación a la opinión pública es aprovechada no sólo por quienes tienen un deseo genuino de que la investigación avance correctamente, sino también por quienes tienen algo que ganar o perder en ella, quienes usaran el (poco o mucho) poder a su disposición (político, comunicacional, etc.) para influir a la opinión pública y así llevar la investigación en un sentido u otro. Cuando se trata de un expresidente como Lula, quien era de modo prácticamente unánime considerado el más posible vencedor de las elecciones de 2018 en Brasil y cuya plataforma programática era agudamente resistida por los grupos más poderosos en Brasil, la investigación y el proceso criminal pasa a ser una dimensión más en una suerte de campaña presidencial extendida. Y el poder jurisdiccional, que al buscar apoyo en la opinión pública queda vinculado a las expectativas de ésta, compromete su independencia.
Es probable que quienes llevan la investigación de Lava-Jato tengan razón en su diagnóstico sobre la debilidad del poder institucional en Brasil. Quizás era lo correcto ir a buscar apoyo en la opinión pública. Pero eso inevitablemente transforma un proceso judicial en un caso de lawfare, y con eso contribuye a la erosión de la distinción entre lo político y lo jurídico de la que depende el Estado de derecho. Por cierto, la impunidad que esa debilidad institucional implica también la compromete… por eso se trata aquí de un dilema. Ante un dilema, es importante identificarlo como tal, y ser conscientes de los peligros de cada opción del dilema. En el caso brasileño (y en otros casos análogos, aunque de menos perfil, incluso en Chile) hay más conciencia del primer problema que del segundo.