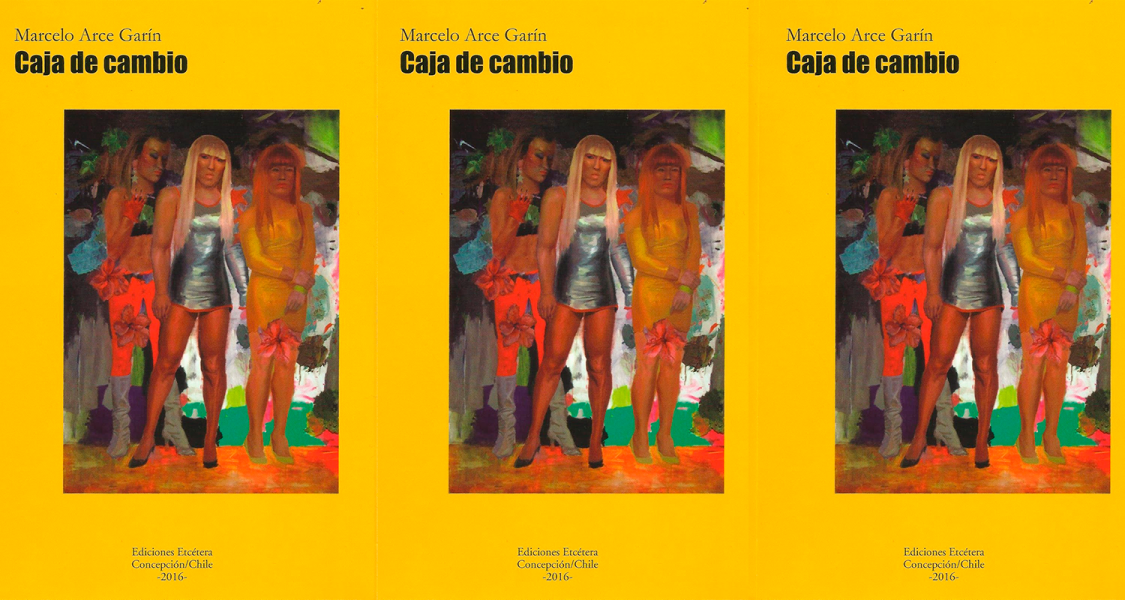La velocidad de la conquista de Kabul y las escenas transmitidas parecían menos la de un “socio” con el que se había llegado a un acuerdo y más a las de un invasor derrotado que salía en sus helicópteros con la cola entre las piernas —advierte Rodrigo Karmy sobre la retirada estadounidense de Afganistán—. Asistimos al momento en que el imperium desfallece y se retira del mundo. Pero la huida de Kabul no trata solo de Estados Unidos, sino del carácter nómico del liberalismo: expone su agotamiento y la imposibilidad de ofrecer una lectura del presente.
Por Rodrigo Karmy Bolton
1.- Abandono.
El 19 de febrero del año 2021, el recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistía junto a sus pares de la OTAN a la Conferencia virtual sobre Seguridad de Munich. En su discurso, Biden dijo: “And two years ago, as you pointed out, when I last spoke at Munich, I was a private citizen; I was a professor, not an elected official. But I said at that time, ‘We will be back’. And I’m a man of my word. America is back.” Toda la apuesta del nuevo gobierno de Biden se condensa en la fórmula con la que termina este párrafo: “America is back”. No solo el regreso a las instancias internacionales sino, sobre todo, la apuesta de la nueva administración por restituir el lugar imperial estadounidense. Frente a la marchita fórmula de Trump, “Make America great again”, que instauraba un imaginario que miraba hacia dentro, “America is back” de Biden deviene el exacto reverso de la fórmula trumpista al lanzar a Estados Unidos hacia afuera. Biden cumple su palabra y la contrasta con la falsa palabra de Trump: la militarización del país con la que terminó el período trumpista (hacia dentro) podía disolverse en la nueva administración que, como era costumbre, podía militarizar al resto del planeta (hacia afuera) bajo la pastoral premisa de la supuesta salvación.
Pero precisamente porque la primera fórmula evoca el interés securitario por el interior y la segunda por el exterior, Trump y Biden constituyen su mutuo reverso especular, pertenencia conjunta a la misma maquinaria imperial que, dependiendo de los intereses en juego, intensifica sus formas hacia dentro o hacia fuera produciendo ese dentro y ese afuera, e incluso constituyendo “afueras” en su propio “interior” (afroamericanos, migrantes, latinos, japoneses, cheyenne, etc.) e “interiores” en su despliegue “exterior” (las bases militares repartidas por el planeta, sus corporaciones trasnacionales y el dominio de las instituciones supranacionales más importantes). Producción de interior y de exterior, Trump y Biden devienen así dos polos de una misma máquina que hoy acusa un retiro, un abandono del mundo que por años dominó.
En 1966, Carl Schmitt podía decir que la única política imperial pasaba hoy por la apuesta de una policía como dispositivo de administración global. Y recalcaba que la policía no significa el despliegue de una simple “técnica”, sino de una nueva formulación propiamente “política” que opone a la humanidad contra la in-humanidad del terrorismo internacional: quien dice “humanidad” miente, decía Schmitt.
Como policía del mundo, los Estados Unidos han catalizado al capitalismo mundializado a través de una maquinaria doble que comporta la articulación de un interior y un exterior radicalmente intercambiables: el concepto de “seguridad nacional” estadounidense es, al igual que su Constitución que no especifica los límites territoriales del país, un término ubicuo que puede operar tanto hacia el “interior” como hacia el “exterior”. Todo territorio exterior es plausible de integrarse al interior (Vietnam, Iraq, Afganistán, etc.) y, a su vez, toda forma interior puede devenir exterior (los ciudadanos afroamericanos, japoneses, latinos, etc.).

La máquina imperial estadounidense tiene su genealogía. Los procesos de colonización desplegados luego de la llegada del Mayflower en 1620 a las costas norteamericanas, pasando por la independencia, por su transformación en superpotencia global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y su predominio absoluto en la escena mundial después de la caída de la URSS, expresan un continuum por el que la teología política que erige la idea del “destino manifiesto” se torna una constante. El analista Robert Kaplan destaca cómo la jerga militar estadounidense sintomatiza dicho continuum cuando, más allá del país que se “intervenga”, el vocabulario militar no deja de hablar de “tierra india” para referirse al espacio enemigo. Podrán ser árabes, japoneses o vietnamitas; latinoamericanos, afganos o iraquíes. Para ellos, siempre serán “indios”.
2.- Bestia
El 6 de enero del año 2021, una multitud de partidarios del expresidente Donald Trump ingresó a las dependencias del Capitolio para anular el conteo electoral que pretendía certificar la victoria de Joe Biden. Una multitud fascista que la jerga “demócrata” no tardó en calificar de “insurrección”. Los manifestantes traspasaron una seguridad bastante obsecuente con los “insurrectos” e ingresaron al Capitolio y llegaron al Senado. El asalto devino una performance: manifestantes disfrazados o no, ingresaban como los antiguos bárbaros (el afuera) que pervivían en el seno de una desgastada civilización (el adentro), al punto de abrir disparos en los que una manifestante fue herida y luego murió en el hospital. Sangre y bestialidad: Jake Angeli —también conocido como Q– shaman— irrumpe con la masa, premunido de un disfraz de pieles, un gorro con cuernos y a torso desnudo, exhibiendo múltiples tatuajes. Pero más relevante: su rostro estaba pintado enteramente con la bandera estadounidense. Ni animal ni humano, ni puramente bárbaro ni civilizado, el extraño sujeto devenía monstruo en el seno del palacio que, por siglos, había estado destinado a conjurarlo.
Más que monstruos, se trata del término “bestia”: en sus seminarios de 2002 y 2003, Jacques Derrida subraya el carácter de “bestia” que porta consigo toda soberanía. No se trata del “animal” a secas ni menos de lo “humano” en su refinamiento último de buenas costumbres y moral, sino de una soberanía que ha decidido la excepción y ha hecho implosionar el orden precisamente para conservarse como tal. La “bestia” excede al animal y al humano, no es simplemente un bárbaro, pero tampoco un civilizado. La “bestia” deviene nombre de la misma soberanía, dirá Derrida. Como un exterior en el seno de lo interior, un resto del salvajismo animal en medio de un orden humano siniestrado que pugna por conservarse, la fuerza-de-ley que toda soberanía abraza trae consigo el impulso bestial inmanente a la autoridad que funda, al simulacro que despliega. En el seno del Capitolio, donde ha de reinar la palabra, irrumpió la sangre, el asesinato de manifestantes, el devenir bestia del hombre. Momento de implosión de la República, agotamiento de su máquina: cuando no puede producir más el interior y el exterior, ambos se confunden en la “bestia” que puebla los pasillos de la “democracia” y que exhibe sus pieles bajo el pilum de sus cuernos.
El 16 de agosto de 2021, una escena similar, pero a escala internacional, tiene lugar en Kabul: 80 mil talibanes enfrentados a 300 mil miembros activos del ejército afgano preparados por las fuerzas estadounidenses que habían ocupado Afganistán desde hace veinte años, terminan por tomarse Kabul y, con ello, ponen fin a la ocupación estadounidense del país. Si bien en febrero de este mismo año la administración Trump había negociado en Doha con los talibanes para preparar la salida de Estados Unidos, lo cierto es que la velocidad de la conquista de Kabul y las escenas transmitidas parecían menos la de un “socio” con el que se había llegado a un acuerdo y más a las de un invasor derrotado que salía en sus helicópteros con la cola entre las piernas. La evocación de Saigón en 1975 inundó la memoria y los talibanes —guerrilleros islamistas reaccionarios formados por la CIA en las madrasas paquistaníes— se erigían como los protagonistas de una nueva derrota después de la de Vietnam. Las fotos de Saigón se yuxtapusieron a las de Kabul, en particular las de los helicópteros. Verdaderos ángeles que anuncian la muerte, ahora despegaban para llevar a cabo la huida. De pronto, el ojo mediático ingresó al palacio presidencial de Kabul enfocando a los talibanes recién llegados. Trajes limpios, bien planchados, barbas recortadas, fusiles brillantes y relojes de oro eran parte de la folklórica escena familiar dispuesta en el escritorio presidencial. No hubo tiroteos ni sangre.
De hecho, la cámara alcanza a capturar un pequeño sofá blanco vacío con una mesa de madera a su lado y una botella de agua. Se trata de una escena enteramente antinómica respecto de la del Capitolio: los bárbaros ingresan al palacio, pero arreglados, pronunciando palabras de tranquilidad, abogando al respeto que irán a tener por las mujeres y la amnistía dada a los funcionarios públicos. A Kabul entra el orden, pero a su vez, la limpieza: imagen de blancura en contra de la corrupción del Ancien Régime liderado por los ex-amigos ahora ocupantes. La performance talibán deviene inversa a la de Q-Shaman: la “bestia” ha huído en sus helicópteros, ahora vienen los hombres para refundar un país bajo el epíteto de “emirato” y así pertenecer a la familia real de las petromonarquías. Los que asesinaban a mansalva ahora llaman a la paz. Sus barbas siguen de pie, sus rifles también, pero no para mostrar las garras de la guerra, sino para invitar a la paz. La ocupación estadounidense devino corrupta, el nuevo gobierno talibán completamente puro: la ocupación no sería más que desorden, la nueva administración promete orden.
Dos escenas contrapuestas, pero sin embargo enteramente solidarias. En la primera, la “bestia” soberana despunta en el lugar en el que reina la palabra y se hace la Ley; en la segunda, esa “bestia” huye en sus helicópteros para dar lugar a la llegada del orden, la Ley (sharía, le llaman), la pureza. Los talibanes fueron como Q-shaman; Q- shaman fue como son ahora los talibanes. Dos escenas inversas: una al “interior”, otra al “exterior”; al interior (Capitolio) irrumpe el exterior (bárbaro) y en el exterior (Afganistán) el interior (el civilizado). La intersección de las dos escenas marca un asunto decisivo: la máquina imperial estadounidense experimenta su implosión.

Asistimos al momento en que el imperium desfallece y se retira del mundo. Como la antigua teoría de la Cábala, según la cual el momento de creación (tzim tzum) consiste en la contracción de Dios sobre el mundo, en su abandono, la “retirada” del policía de la tierra trae consigo un momento propiamente stasiológico —es decir, de una alteración del orden establecido—, donde las formas de vida inician un ciclo de resistencia feroz contra las múltiples formas del capitalismo mundializado que ha quedado sin su gendarme preferido. Al día siguiente de la huida estadounidense de Afganistán, miles de mujeres comenzaron a protestar en las calles contra el nuevo régimen. La deriva stasiológica abre conflictos nómicos entre potencias que se disputan la posición de gendarme que, a pesar de China, los Estados Unidos junto a la OTAN aún pueden reivindicar. La retirada estadounidense y la transfiguración de la escena nómica clásica por la irrupción stasiológica, me parece, marcan los ritmos de la época.
A la fórmula “America is back” promulgada por Biden, habría que introducirle un paréntesis con la palabra “going”: a pesar de Biden, la realidad stasiológica muestra que el back de America no es un retorno en gloria y majestad, sino una vuelta siniestrada, una verdadera experiencia en la que America is (going) back (está “retrocediendo”, literalmente del inglés).
3.- Fraternidad.
El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de líneas aéreas estadounidenses se estrellan contra las Torres Gemelas y otro más contra el Pentágono. El humo y las llamas aparecen rápidamente. Las cadenas mediáticas aún no saben bien qué es lo que ha ocurrido. Se elucubra la posibilidad de un “accidente”, hasta que el segundo avión se estrella completamente contra la segunda torre. El nuevo titular irrumpe: “America under attack”. Se trata de un ataque, de una guerra y de unos enemigos que están lanzándose sacrificialmente contra los monumentos más importantes del poder estadounidense (el dinero con las Torres y las armas con el Pentágono). Las imágenes se administran con precisión: solo se transmite el inusual ataque a las Torres, pero no al Pentágono, porque aún surcan diversas teorías. Antes de su derrumbe, mientras el humo y las llamas comienzan a consumirlas, muchas personas logran bajar, pero otras que yacían en los pisos superiores quedan atrapadas entre el fuego y la altura. Muchas terminaron por perecer en el derrumbe ulterior, pero otras se lanzaron al vacío en medio de la desesperación por ser alcanzadas por las llamas.
El 16 de agosto de 2021, las imágenes no se concentran en Nueva York, sino en Kabul. Pero los cuerpos que se caían al vacío no eran de ciudadanos estadounidenses, sino afganos que habían intentado huir del terror talibán llegando al aeropuerto y aferrándose a los cargueros de la US Air Force. Los aviones estaban atestados. Su grisáceo color acaso daba el tono de la época en la que interior y exterior devienen indistinguibles. Los afganos corren alrededor de los aviones para agarrarse de algo, y algunos, en pleno despegue, caen a la sequedad del sombrío territorio. La prensa ajusta la noticia subrayando los “restos humanos” encontrados más tarde, producto de aquellos que cayeron mientras el avión estadounidense se elevaba. No es irrelevante el vector colonial en juego: como los belgas huyendo de Ruanda ad portas de la masacre entre tutsis y hutus en plenos años 90, los cargueros estadounidenses intentaban salvar a los “suyos” antes que a los nativos, a quienes intentaron gobernar durante largos veinte años sin lograrlo. Los “suyos” son esa categoría de ciudadanos blancos —aunque sean afroamericanos, latinos, asiáticos o indios— que deben ser salvados de la horda primitiva que comienza a arrasar con el país. Solo ellos pueden salvarse, los demás apenas se aferran a algún hueco que clandestinamente sobra de la carcasa metálica.
Los afganos —mujeres, sobre todo— devienen así, cuerpos que caen al vacío, abandonados enteramente por el poder estadounidense que había prometido su protección.
Dos escenas transmitidas en vivo y en directo que exponen a los cuerpos cayendo al vacío, sea por la desesperación ante las llamas o por la desesperación ante los talibanes. En cualquier caso, se trata de la posibilidad de quemarse vivo en un mundo que estalló por un atentado talibán en Estados Unidos y, a su vez, por una intervención estadounidense en Afganistán. Nueva York y Kabul son dos bordes de la misma intensidad nómica que expele cuerpos y los lanza decididamente al vacío. Dos escenas en que los cuerpos caen, se aplastan en el olvido de una cámara que los enfoca, anónimos, huyendo. Como si el despliegue nómico del poder implicara la supura de cuerpos, de pueblos cayendo al vacío.
Digámoslo radicalmente: el talibanismo deviene un americanismo desplegado por otros medios. De sus ramificaciones perviven Al Qaeda y el Estado Islámico, dos “hijos” de una misma familia, de una misma fraternidad que ha radicalizado al evangelismo wahabí utilizando el término takfir (infiel) para designar al enemigo absoluto. Justamente takfir es la traducción taliban del “terrorista” declarado por Estados Unidos. Simetría imaginaria que sintomatiza la fraternidad.

En su libro One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America (2015), el historiador Kevin Kruse ha mostrado cómo la política estadounidense desde los años 50 se orientó a potenciar a los grupos religiosos fundamentalistas en todas partes del mundo. Desde la secta Moon en Corea del Sur hasta los talibanes en Afganistán, la política estadounidense dio a estos grupos financiamiento, armas y respaldo político. Su lógica de funcionamiento reproduce el dispositivo partisano compuesto por evangelismo y armas, pero refundido en versión musulmana gracias al wahabismo saudí, que les dio formación ideológica en las madrasas paquistaníes para luchar contra el “infiel” soviético. Lejos de ser una “cultura ancestral”, como diría un sobrevalorado columnista chileno, los talibanes fueron producidos durante la Guerra Fría y devinieron la vanguardia del capitalismo mundializado.
“America is (going) back” implica, a la vez, la implosión del nomos y la irrupción stasiológica de cuerpos que, al estar compelidos a caer al vacío, buscan otras vías más allá de la maquinaria nómica y su catástrofe. En Iraq y en otros sitios, esos cuerpos han abierto el desgarro a través de revueltas que proliferan por el planeta. Porque “America is (going) back” no solo significa dejar que los cuerpos caigan al silencioso vacío, sino también que irrumpan como stasis global, con sus múltiples formas de vida que impugnan la cruenta dinámica del capital, que ya no tiene gendarme privilegiado, sino uno completamente en retirada. Cada vez con mayor armamento, pero con menos astucia, estrategia y visión. Sin lectura. Pues la huida de Kabul no trata solo de Estados Unidos, sino del carácter nómico del liberalismo: expone su agotamiento y la imposibilidad de ofrecer una lectura del presente.
En su retiro, los cuerpos caen al vacío. Sea en las Torres Gemelas incendiadas o en un carguero de la US Air Force despegando de Kabul. Los talibanes, miembros de la fratría imperial y engendrada por ella, devinieron, finalmente, la refutación práctica del liberalismo. Con la emergencia china, anuncian la posibilidad de un capitalismo iliberal (el Imperio) que, sin embargo, seguirá lanzando cuerpos al vacío.