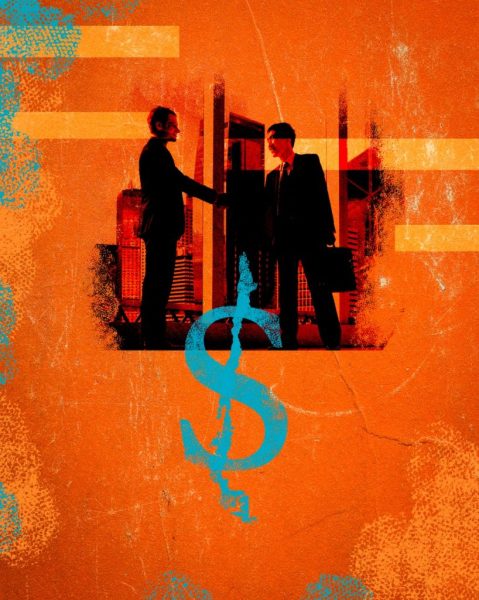Por Nancy Yáñez Fuenzalida
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile comenzó a actuar el 18 octubre de 2019 como una instancia voluntaria a fin de proveer defensa jurídica para la protección de los derechos fundamentales y humanos de las personas en Chile en el contexto del Estado de Emergencia que rigió en el país entre el 18 de octubre y el 27 de octubre de 2019 y las movilizaciones sociales que han tenido lugar posteriormente. Su actividad continúa hasta el día de hoy, toda vez que persisten las situaciones de vulneración de derechos humanos que determinaron su constitución. Está integrada por estudiantes, académicos y académicas, abogados y abogadas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Londres 38, Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos
La labor realizada por la defensoría se enmarca en el rol que el derecho internacional asigna a los defensores (as) de derechos humanos. De conformidad con el derecho internacional, son defensores/as de derechos humanos todos quienes se desempeñan en labores propias de este rol, como son actuar en favor de un individuo o grupo vulnerado en sus derechos humanos. Son propios de esta función “verificar por sí mismos la existencia de abusos, entrevistarse con las víctimas, testigos y expertos (tales como abogados o médicos forenses), hablar con las autoridades, estudiar documentación y realizar investigación de los hechos con el objetivo de proveerse de información objetiva”.
En el ejercicio de estas funciones hemos podido constatar violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, tales como:
- Atentados a la vida e integridad física y psíquica que han resultado en homicidios cometidos por agentes del Estado, maltrato y abuso policial de carácter físico, sexual y psicológico (violencia desproporcionada, golpes con resultado de lesiones leves y graves, amenazas e intimidación, desnudamientos, actos de connotación sexual, actos discriminatorios).
- Omisión del trámite de constatación de lesiones o presencia de funcionario policial durante la constatación.
- Existencia de funcionarios/as sin la correspondiente identificación; no entrega de información sobre los derechos del detenido/a, cargos que se imputan y/o facilidad de su comunicación; omisión de registrar a personas detenidas en el registro correspondiente; denegación de acceso a la información del registro de detenidas y detenidos.
- Ilegalidades en los procedimientos de detención y faltas al debido proceso (detenciones realizadas por agentes policiales vestidos de civil en vehículos no institucionales o sin placa patente; detenciones en lugares no habilitados para ello; detenciones/conducciones sin registro).
- Constatación, a partir de la información recabada en centros de atención de salud, de un gran número de personas lesionadas como resultado del uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile (impacto de proyectiles no balísticos, carros lanza aguas, bombas lacrimógenas, golpes y atropellos).
- Vulneración de derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y que requieren de protección especial (como niños, niñas y adolescentes, mujeres, población LGTBIQ+, personas con discapacidad, adultos/as mayores, extranjeros/as, personas con VIH y personas en situación de calle).
Como consecuencia de estas acciones, el Estado de Chile ha vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario y proporcional de la fuerza, según pasamos a exponer.

Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas
En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en el que instó a los Estados a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta social, considerando específicamente la historia política del continente. Al efecto dispuso: “[la] historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”.
En forma previa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) demarcó las tareas de defensa y seguridad, instando a los Estados a limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, considerando “[que] el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
En su informe anual de 2015, la CIDH se pronunció sobre el uso de la fuerza en contexto de protesta social y volvió a enfatizar la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas. En dicho informe la CIDH precisó las competencias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a efectos de garantizar la proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos de protesta social. Al efecto ha señalado que estas son “[d]os instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”. Las fuerzas policiales, ha precisado, están formadas para la protección y el control civil mientras que las Fuerzas Armadas centran su entrenamiento y preparación en un único objetivo, consistente en la derrota rápida del enemigo.
En relación a las situaciones de protesta social, la CIDH destacó que “[dado] el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la Comisión considera que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas en dicho control”.
Cabe consignar, no obstante, que en el caso chileno más del 90% de las denuncias sindican a Carabineros de Chile como autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estado de Emergencia y las movilizaciones sociales. De modo que hay una responsabilidad específica de la institución en los hechos de violencia institucional que se han producido y que involucran en menor medida a los militares. No obstante, cabe precisar que los casos de homicidios durante el Estado de Emergencia son atribuibles a militares.
Respecto al uso de la fuerza para controlar disturbios internos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza en contextos de protesta social, este es un recurso de ultima ratio, limitado cualitativa y cuantitativamente, destinado a impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de ese marco, caracterizado por la excepcionalidad, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el uso de la fuerza por agentes del Estado debe satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
Cuando sea necesario el uso de la fuerza, las medidas de actuación deben adecuarse a los principios de legalidad (i.e., dirigidas a alcanzar un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio sobre su actuación); absoluta necesidad (i.e., limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para proteger la vida e integridad de las personas o asegurar cierta situación, de acuerdo con las circunstancias); y proporcionalidad (los medios y método empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente, lo cual exige un uso diferenciado y progresivo de la fuerza, adaptado al grado de cooperación, resistencia o agresión del sujeto respecto del cual se actúa).
Respecto de Chile, la CIDH, en su informe de 2016 manifestó su preocupación por la incompatibilidad de la normativa administrativa que regula las manifestaciones públicas (máxime el Decreto Supremo N° 1.086 que autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver las marchas sólo por no ser autorizadas) con los estándares internacionales de derechos humanos y constató la existencia de prácticas y uso excesivo de la fuerza en el manejo de protestas sociales en el país, como es la utilización de armas de fuego en protestas sociales y el uso indiscriminado de armas menos letales como son el vehículo lanza aguas, las bombas lacrimógenas y la percusión de perdigones de goma. En este caso, dado que las armas supuestamente menos letales pueden causar la muerte o lesiones graves a una persona, la CIDH consideró que se debe tomar en cuenta el diseño o las características del arma; otros factores relativos a su uso y control (v.g., la distancia y la parte del cuerpo hacia la cual se apunta); el contexto en que se utiliza (v.g., la utilización en espacios cerrados) y las condiciones particulares del destinatario (v.g., si se trata de niños o niñas o personas enfermas, adultas mayores o con cierta discapacidad).

La infracción a la integridad física y psíquica que atenta contra la dignidad humana
La jurisprudencia de la Corte IDH califica como un atentado a la dignidad humana una multiplicidad de acciones de distinta gravedad. Se cita textual:
“[la] infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”.
La Corte IDH, además, “[h]a sostenido que la mera amenaza que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación del artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una “tortura psicológica”.
La violencia sexual configura una afectación a la integridad física y moral. Al determinar las reparaciones en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez vs Guatemala, la Corte Interamericana tuvo en cuenta el sufrimiento especial y persistente de las mujeres que sufrieron violencia sexual a manos de agentes estatales. Sostuvo que esta práctica del Estado tenía como finalidad destruir la dignidad de las mujeres en los ámbitos cultural, social e individual y, como consecuencia de ello, constituía tortura.
Prohibición de la tortura
En el derecho internacional de los derechos humanos existe prohibición absoluta de la tortura como imperativo moral. Al respecto, la Corte IDH ha señalado:
“[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidas por el [Derecho Internacional de los Derechos Humanos]. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.
Violación sistemática y generalizada de derechos humanos
Para explicar la sistematicidad de las vulneraciones a los derechos humanos resulta indispensable el análisis de los elementos de contexto en que se llevan a cabo. Entre otros, son relevantes: la extensión geográfica y temporal de los hechos; la cantidad de víctimas; la gravedad de las acciones de represión; la existencia de ciertos patrones de conductas llevados a cabo con recursos del Estado que responden a una conducta definida y avalada desde la cúspide del poder estatal.
La Corte IDH ha entendido que existe sistematicidad en la violación de derechos cada vez que la comisión de un conjunto de actos no se explica por mero azar, como cuando estos actos responden a ciertas similitudes. Asimismo, determinó que se expresa tal sistematicidad en la negativa de las autoridades gubernamentales a reconocer la dimensión de los ilícitos perpetrados en contra de una población civil en contexto de protesta social.
En relación con la afectación de niños, niñas y adolescentes, la CIDH sostiene que es una situación especialmente grave el que se le pueda atribuir a un Estado “el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia”. Esto, en relación con la situación de niños en situación de riesgo.
Se sostiene que se debe considerar que la violencia sistémica encuentra (a lo menos) dos formas. Una, desde un punto de vista subjetivo, asociada a las políticas deliberadas, y otra, desde un punto de vista objetivo, fundada en los niveles extremadamente bajos de gasto social en materia de políticas sociales básicas.
Una manera en que se concretiza la violencia está asociada a la aplicación de cuerpos legales contrarios a instrumentos internacionales. En estos casos, el Estado (la policía, en el caso de los niños de la calle) actúa en cumplimiento de un mandato legal, pero violando instrumentos internacionales y constitucionales.
En relación con la violencia sexual, la Corte IDH sostiene que “la violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un Estado obligado por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
En el caso de Chile, corresponde ponderar los elementos que indican que la vulneración sistemática y generalizada de derechos humanos por agentes del Estado (que ya ha quedado documentado en esta presentación) responden a decisiones adoptadas y avaladas por la máxima autoridad del país. Para determinar la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado, algunos elementos que deben considerarse son:
- Discurso público de descalificación y demonización de los manifestantes.
- Respaldo político a las fuerzas de orden y seguridad pública.
- Ocurrencia de eventos similares en distintos lugares del país; la persistencia en el tiempo de estas conductas; el uso de recursos públicos; la intervención de prácticamente la totalidad de las fuerzas de orden y seguridad, incluyendo reservistas; y el uso de militares para contener el orden público.