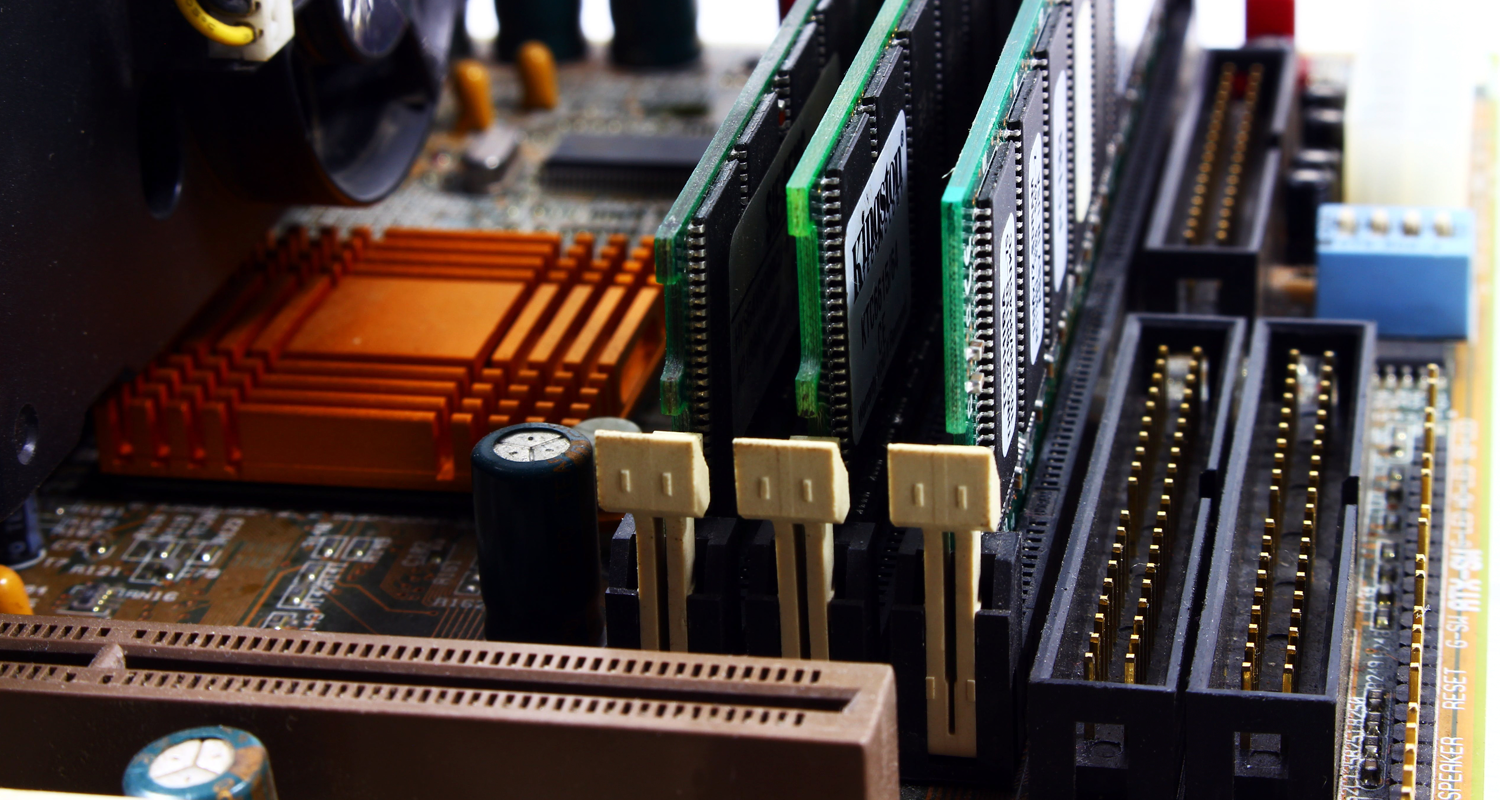Un gran cambio cultural representa una transformación profunda en la percepción colectiva sobre determinadas situaciones o relaciones. Nos comienza a llamar la atención algo que, hasta entonces, socialmente habíamos invisibilizado e ignorado. Una toma de conciencia para que lo normal comience a ser visto como injusto o indeseable, es el paso primero y necesario para el cambio cultural. Después, con mirada retrospectiva, quienes viven en el nuevo contexto cultural se preguntarán cómo era posible que se toleraran tales situaciones.
Algunos ejemplos patéticos son la esclavitud, el voto censitario, o que carreras como Medicina tuvieran limitación de cupos para mujeres. Hoy la Universidad de Chile sigue cumpliendo un rol protagónico en la lucha por los derechos de la mujer. Recordemos el decreto Amuná- tegui en 1877, que permitió el ingreso de mujeres a cursar estudios universitarios. Recordemos también el rol crucial de personajes como Amanda Labarca, Eloísa Díaz, Elena Caffarena y Julieta Kirkwood, en promover cambios estructurales para la inserción de la mujer en la sociedad.
Ese liderazgo vuelve a hacerse presente en esta década a nivel estudiantil, con cuatro presidentas de la FECH: Camila Vallejo, Melissa Sepúlveda, Valentina Saavedra y Camila Rojas. Nuestra Universidad fue pionera en crear centros para estudios de gé- nero en los años noventa; en implementar programas de postgrado en estudios de género y en feminizar los títulos profesionales.
También ha creado una Oficina de Género que pasó a ser una Dirección de Género; programas de ingreso prioritario; una política de corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos y normas que reconocen el nombre social a personas trans. Se debe empezar por detectar y comunicar datos que nos obliguen a ver lo que estando ahí no hemos querido ver. En la carrera académica ordinaria, la proporción de mujeres disminuye drásticamente en las categorías superiores, pasando de un 38% en el nivel Profesor Asistente a 16% en el de Profesor Titular. En la carrera académica docente ese descenso es de 65% a 20%. Como referencia, en Estados Unidos las mujeres constituyen un tercio de los Profesores Titulares y en el Reino Unido, la mitad.
Por otra parte, esta es una de las causas que hace que sus remuneraciones sean menores, alcanzándose una brecha de 19% para las académicas jornada completa. Hace cuatro años, la Universidad hizo un estudio pionero sobre desigualdad de género al interior de la institución que permitió también dimensionar la incidencia de casos de violencia sexual. Mesas de trabajo triestamentales han generado políticas y protocolos cuyo objetivo último es erradicar toda forma de violencia de género.
Las universidades del Estado en su conjunto han avanzado considerablemente tanto en materia de estudios de género como en la implementación de políticas de equidad. Se debe iniciar a la brevedad un proceso de certificación con auditoría externa, como el sello del PNUD, que permita abordar institucionalmente y en su conjunto los problemas mencionados. El procedimiento de investigación actualmente definido en la ley, el sumario administrativo, es una herramienta insuficiente e inadecuada para abordar la violencia sexual. Conscientes de ello, en la ley de universidades estatales propusimos e incorporamos una indicación que mejora sustantivamente estos procedimientos, equilibrando los derechos de las víctimas y los inculpados.
También por iniciativa nuestra se propusieron indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Los cambios culturales requieren problematizar lo que se ha asumido como incuestionablemente natural. Las expectativas de padres y profesores suelen reforzar inconscientemente ideas que asignan estereotipos culturales de género. Estudios han mostrado que, por ejemplo, las expectativas sobre rendimiento futuro difieren en función del género del estudiante, o que los docentes consideran que los hombres tendrían mejor desempeño en matemáticas; o que los profesores preguntan más, retroalimentan más frecuentemente y hacen preguntas que requieren procesos cognitivos más complejos a los alumnos varones que a las mujeres.
Deberán también incluirse contenidos en los programas educativos mismos que develen los prejuicios instalados, impulsando una educación con mirada crítica capaz de interpelar los prejuicios instalados. Un sistema de educación pública gravitante es una herramienta privilegiada para incidir en este cambio cultural. Para las universidades estatales constituye un deber el proyectar este cambio y hacer propuestas al conjunto de la sociedad. Eso es lo que el país espera y confía que hagan nuestras instituciones. Sostenemos firmemente que un país con políticas de igualdad de género en todos sus niveles y con una educación no sexista, es un país más democrático, libre e igualitario.
La emancipación de un sector de la sociedad no sólo hace más libres a los emancipados, y en este caso las emancipadas conforman una “minoría” que constituye más de la mitad de la población, sino que nos hace más libres a todos.