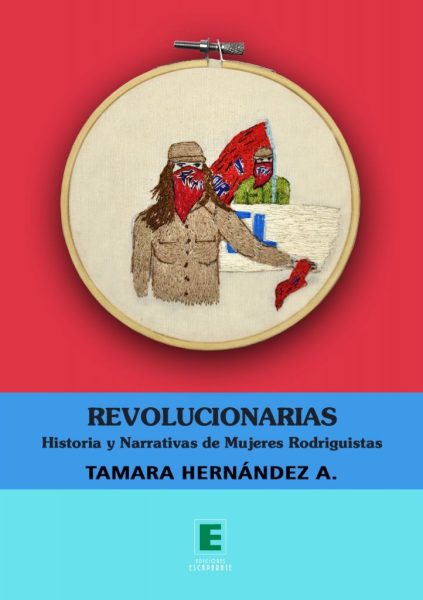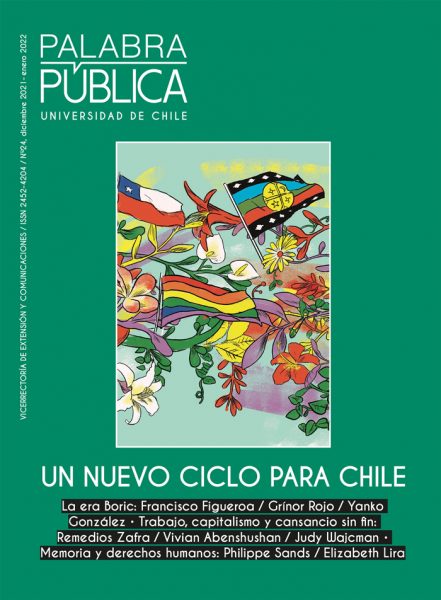«Todo un proceso cristalizado en un libro, en un artefacto que a ratos parece en desuso, pero que está ahí, ahora, en miles de casas, siendo leído, analizado, o quizá simplemente encima de alguna mesa, de algún velador, de algún mueble, como un pedazo de la historia, como el registro de un tiempo que observaremos, años más tarde, estoy seguro, como un momento importante no solo de nuestras vidas, sino, sobre todo, de las vidas de los otros, con los otros.»
Por Diego Zúñiga
Las librerías de viejo esconden, en sus estanterías, la memoria secreta de un país. Lo sabe cualquiera que haya pasado más de una tarde perdido en uno de esos lugares infinitos, dejando que el azar hiciera lo suyo, moviendo esos ejemplares algo ajados, descubriendo quizá qué belleza en medio de tantas hojas desgastadas.
La vida privada de un país se esconde entre esas páginas, se deja ver en una dedicatoria melosa, en alguna anotación al margen, en un colofón, en esos papeles que muchas veces usamos como separadores y que luego olvidamos para siempre: un calendario, un boleto de micro, una postal de un país que nunca tuvimos la oportunidad de visitar. Rastreo en esos objetos, en esas palabras, las señales de un mundo que me niego a que deje de existir. Miro las páginas de los créditos de los libros y nunca deja de sorprenderme la cantidad de ejemplares que se imprimían antes, en los 50, en los 60 y ni hablar de los breves pero intensos y asombrosos años de Quimantú: miles y miles de ejemplares de títulos que hoy serían impensados de publicar: novelas, cuentos, traducciones, libros de autores chilenos que hoy son lectura obligatoria pero que en esos tiempos eran, simplemente, una tentativa, una apuesta.
Hojeo un ejemplar de On Panta, de Mariano Latorre: décima segunda edición, cinco mil ejemplares, mayo de 1974.
¿A dónde se fueron todos esos lectores?
Hoy, con suerte, los libros alcanzan tiradas de mil, dos mil, tres mil ejemplares, si es que venden mucho.
¿Dónde están esos miles y miles de lectores que compraban esa novela de Mariano Latorre o que agotaban ediciones de María Luisa Bombal hasta convertirla en su época, de hecho, en la autora más robada de las bibliotecas chilenas?
No se trata, en ningún caso, de idealizar el pasado: hay varias respuestas, bastante sensatas, para explicar adónde se fueron todos esos lectores y por qué hoy existe un divorcio tan grande entre la literatura chilena y los lectores, entre la ficción chilena y los lectores.
Pienso en todo esto mientras miro la página de créditos de mi ejemplar de la Propuesta de Constitución que registra unas cifras impensadas: una primera edición, del 4 de julio, de mil ejemplares. Y luego, siete reimpresiones por un total de 55 mil ejemplares en poco más de ocho días.
Una locura.
No recuerdo cuándo fue la última vez que un libro necesitó imprimir tantos pero tantos ejemplares para satisfacer su demanda, para llegar a todos los lectores que lo exigían. Un libro escrito en un lenguaje técnico que busca entregar las señales de ruta por las que deberá avanzar un país que vivió más de 40 años con una constitución escrita en dictadura, una constitución que impuso sus términos con violencia, impidiendo muchos de los cambios que la sociedad venía exigiendo hacía años y que, recién a fines de 2019, luego de una revuelta que remeció lo impensado, terminó por ser escuchada: todo ese movimiento —que no se puede cristalizar simplemente en la revuelta, pues sería injusto con las luchas de tantos y tantas que venían hacía muchos años saliendo a la calle— ahora convertido en un libro, en un puñado de palabras, en 178 páginas escritas por un grupo de personas elegidas democráticamente, con paridad de género, con escaños reservados para los pueblos originarios, en una situación inédita y ejemplar, en muchos sentidos, para el mundo —para el futuro—, aunque tanto le cueste aceptarlo a aquellos que desde el comienzo del proceso decidieron boicotearlo.
La constitución convertida en un best seller, liderando el ránking de libros de El Mercurio, vendiéndose en todas las librerías, pero ya desde antes, también, en la calle, en las ferias libres, en el Paseo Ahumada, en Providencia, ahí, tirados sobre un paño las decenas de ejemplares. Incluso cuando aún no terminaban de armonizar la propuesta ya se podía encontrar el borrador a $3.000: el deseo irrefrenable por comprender, la búsqueda de respuestas y certezas para avanzar, la curiosidad de un pueblo por su destino.
Vuelvo a esa imagen: todo un proceso —un proceso largo de cambios, de discusiones, de movimiento, de exigir que las reglas del juego, por fin, sean otras en un país tan desigual— hoy cristalizado en un libro, en un artefacto que a ratos parece en desuso, pero que está ahí, ahora, en miles de casas, siendo leído, analizado, o quizá simplemente encima de alguna mesa, de algún velador, de algún mueble, como un pedazo de la historia, como el registro de un tiempo que observaremos, años más tarde, estoy seguro, como un momento importante no solo de nuestras vidas, sino, sobre todo, de las vidas de los otros, con los otros.
Vuelvo también a esos libros que llenan los anaqueles de aquellas librerías de viejo, esos libros que esconden la memoria secreta de un país y que alguna vez fueron solo un deseo, una apuesta, un salto al vacío, un objeto difícil de codificar, imposible de reconocer quizá: ya luego serían tal vez una novela canónica, un libro de historia ejemplar, un ensayo imprescindible para comprender un pedazo de lo que somos; una ficción, como las de Mariano Latorre, Manuel Rojas o González-Vera; como las novelas y cuentos de Marta Brunet, como un poema de Elvira Hernández o una crónica de Lemebel, que nos empujaron a ir más allá: más allá de nuestras convenciones y convicciones, de nuestros sentidos, de nuestras posturas —sociales, políticas, afectivas— y que esconden, en su centro, una pulsión utópica, un deseo irrefrenable por plasmar en la escritura una otra posibilidad, un futuro como nunca nadie lo imaginó, un pasado quizá que nadie fue capaz de ver: la literatura convertida en ese espacio donde imaginamos lo imposible, donde ensayamos esa vida que el presente, quizá, nos impide vislumbrar.
Tal vez el divorcio entre la literatura, la ficción y los lectores tenga que ver, en parte, con eso: con ese no explorar más allá en la escritura y el lenguaje, con nuestra falta de imaginación, con la desidia de nuestras voces que no han sido capaces de hacer algo con esa pulsión utópica que debiera existir en toda novela, poema o cuento.
No puedo dejar de pensar que esta Propuesta de Constitución encierra mucho de eso, pero sin perder la pulsión de realidad que exige un libro de sus características, una propuesta constitucional que busca darnos las directrices por donde avanzar hacia un lugar más justo, que se parezca, ojalá, al país que realmente somos.