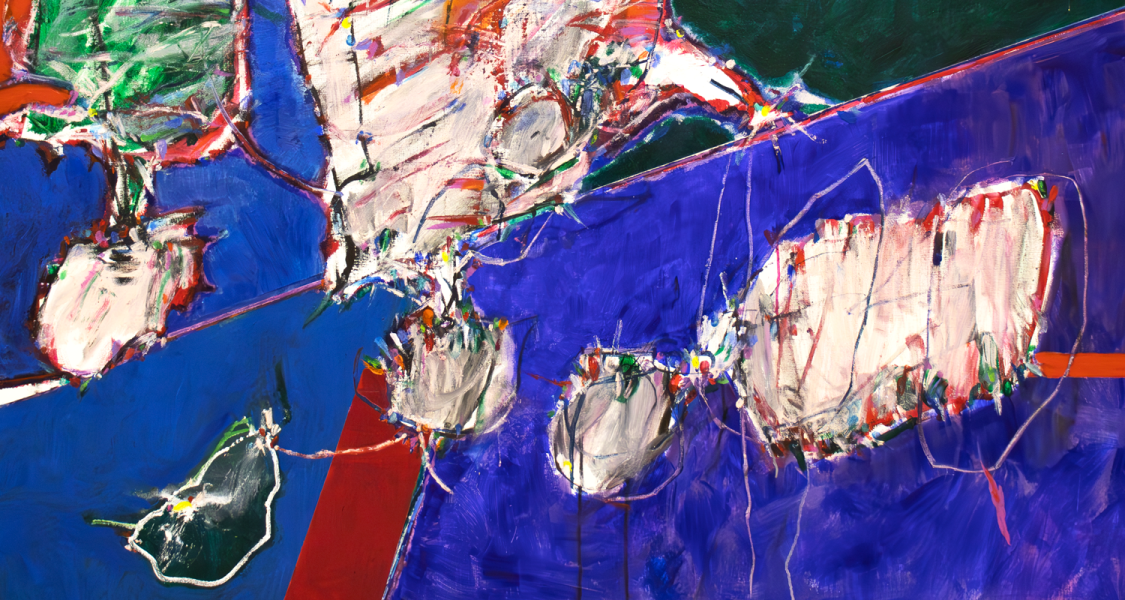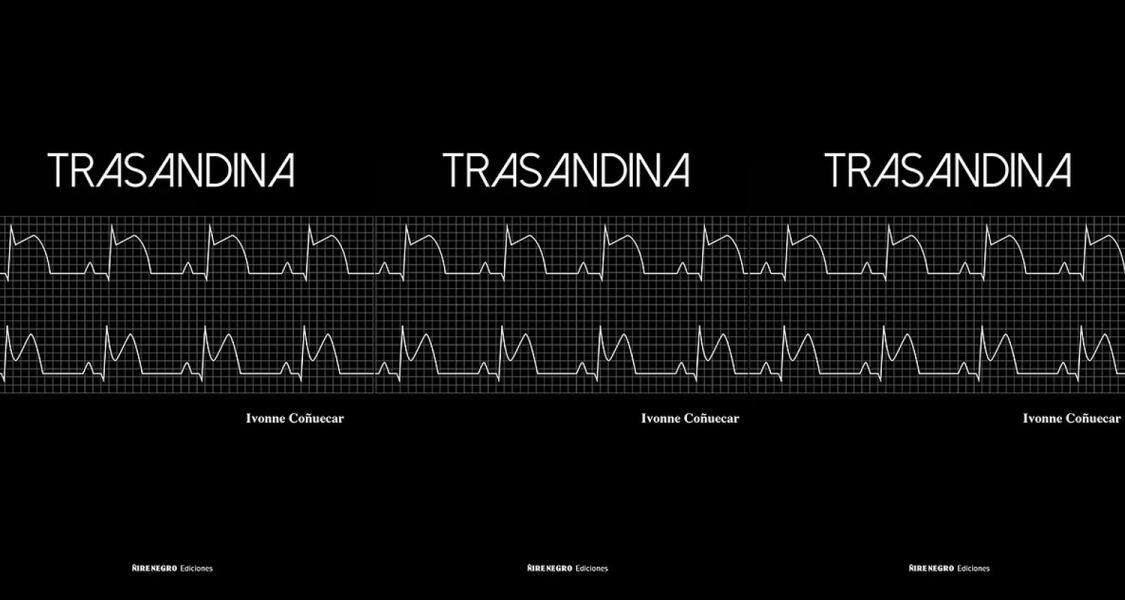La tercera entrega de Voces críticas, serie de entrevistas que revisa el panorama de la crítica literaria chilena producida por mujeres en los últimos 40 años, explora el programa intelectual de la académica feminista Kemy Oyarzún Vaccaro. En un repaso por los avatares de su vida y su trabajo teórico, que la hicieron erguirse como una pionera de los estudios de género en la Universidad de Chile y en el país, Oyarzún aborda los inicios de su trayectoria, marcados por los movimientos estudiantiles, la literatura, la política y, como ella misma reconoce y subraya, por el deseo.
Foto principal: Felipe PoGa
13 de enero del 2022. La académica e investigadora Kemy Oyarzún, cofundadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile, nos saluda a través de la pantalla desde California donde se encuentra visitando a su familia, mientras toma un café y los rayos del sol se cuelan por la ventana a su costado. Somos testigos de una escena íntima en la que generosamente compartirá su vida tanto como lo hace —y siempre abiertamente— en sus clases. Ambas hemos estado en el aula con Oyarzún al frente, por lo que los saludos cargan con la calidez del reencuentro. En esta entrega ofrecemos un repaso de su experiencia vital, sus inicios como crítica literaria y escritora, además de los avatares que la llevaron a abrazar los movimientos estudiantiles y la militancia a temprana edad en Estados Unidos, el país que fue su lugar de exilio.
Infancia y juventud, primeros tránsitos vitales
Romina Pistacchio: Hoy queremos conversar sobre tu vida personal, sobre las condiciones, circunstancias y experiencias que permitieron que te construyeras como voz pública y como intelectual. Por ello queríamos comenzar conversando sobre la trayectoria que te lleva a ser una mujer universitaria. ¿Cómo llegas a interesarte y luego estudiar Literatura en la universidad?
Kemy Oyarzún: Mi infancia se tensionó en múltiples planos. La poesía y la literatura, el melodrama, el radioteatro, la música y el cine fueron piezas clave durante toda mi vida porque la violencia y la muerte me marcaron muy temprano. A los 11 años sobreviví un intento de femicidio. Viví con mis abuelos paternos de los tres a los cinco años. Mi abuela había sido novicia hasta que conoció a mi abuelo y salió del convento para casarse. Era profesora de música y castellano, exigente, profundamente mal pensada, burlona e irónica. Me enseñó a solfear y leer al mismo tiempo. Había sido sufragista junto a su amiga, la Negra Walker, en los años de normalista, y me leyó a una Gabriela Mistral que después no vi en el Liceo: Desolación y Tala. En su dormitorio, tenía la “Oración de la Maestra” y lo que me costaba entender era ese “arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba”, aunque me lo explicó muchas veces. ¿Por qué impuro deseo?, le preguntaba. A veces todavía me intriga.
¿Por qué?
Porque fui criada muy lejos de la iglesia, primero por ella misma y después por mi padre. Lo que sí aprendí a recitar desde pequeña fue el verso que me acompañó durante años: “¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas?”, que mi abuela me pedía recitar ante sus amistades a los cinco años. Eso del “cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas y engrandecidas” lo fui masticando para mis adentros, como un rezo que mientras crecía adquiriría luminosidades un tanto delirantes. Como quien se enamora primero de palabras que no entiende, pero que le resuenan hondo, sin saber por qué.
Creo que siempre me ha importado hilar las distintas subordinaciones y violencias de género con las de raza y clase. De los cinco a los nueve años viví en la Población Mac-Iver de la comuna de Estación Central. Me levantaba al alba para tomar el trolley que me llevaba al Liceo de Niñas Nº 7 todas las mañanas a las siete. El trolley venía siempre repleto de personas que iban a trabajar a Providencia o Las Condes. Hombres y mujeres se transportaban con sueño y fatiga antes de empezar sus días laborales. Algunos dormían en el bus. Yo viajaba a diario entre esos dos Chiles para ir al colegio: abajo y arriba de lo que hoy es la Plaza de la Dignidad.
Aprendí muchísimo de mis vecinas. Aprendí, sobre todo, que las mujeres trabajaban y mucho; que había muchas que vivían y se mantenían solas. Al frente había una señora modista que me enseñó a hacer sostenes de papel pegados con engrudo. Al lado, una madre soltera con tres hijos y una hija, cuyos varones se sentían avergonzados de vivir en el barrio. Uno de ellos andaba siempre muy empilchado, con una máquina fotográfica colgada al pecho. “Para que crean que soy turista; no quiero que nadie sepa que vivo en este barrio miserable”, decía medio en broma y medio en serio. La mamá era enfermera. Hacía largos turnos de noche y dormía de día, así es que nos pedían que no gritáramos mucho cuando jugábamos en el patio. Unas casas más abajo había una señora que hacía sombreros; tenía la edad de mi abuela y le hizo un sombrero verde oliva a mi mamá: un sombrero “along”, decía ella, como el que usó Greta Garbo en una de sus películas. A unas cuadras de allí vivía mi mejor amiga. Era la primera generación de refugiados de la Guerra Civil española.

Durante los veranos, íbamos a la parcela de mi abuelo paterno en Longaví. Era profesor de educación física y kinesiólogo. Era el tiempo de las siestas, que se alargaban en vacaciones cuando leíamos libros y revistas que sacábamos de un viejo baúl de cuero. Mi madre nos leía novelas rusas con acento de radioteatro. Me refiero a Pushkin, Dostoievski, Tolstói, Gógol o Lérmontov. Le fascinaba este último, cuya novela Un héroe de nuestro tiempo volví a leer en San Francisco State University, en los años 60. Creo que nos impactaban esos héroes y heroínas complejos/as, “inadaptados/as”, pero valientes. Mi madre fundía poemas y novelas con la historia rusa; a veces también con el cine. Nos impactaba su relato sobre Lérmontov, ese aristócrata que se oponía a la tiranía de la nobleza rusa.
Nos contaba que Lérmontov había escrito un poema a la muerte de Pushkin. A sus 27 años, decía, ese poema le había costado ser deportado y luego asesinado en un duelo preplanificado. Eran épocas en las que aún se vivía en Chile el anticomunismo de la Ley Maldita y mi abuelo paterno contaba que a pesar de ser radical había caído preso en defensa del profesorado. Pero Anna Karénina era nuestra verdadera pasión porque se movía en torno a temas predilectos de los 50: escándalos, hipocresía, celos, infidelidad, familia, cambios sociales, deseo y sociedad imperial rusa. Creo que nos parecía que la conexión agraria con la tierra y las transformaciones urbanas, además de las grandes diferencias de clase, nos resonaban cercanas al Chile de los 50 y 60. A mi madre le gustaba contarnos una y otra vez los pesares en que habían terminado los amores de Anna Karénina. El romance funesto del noble con la institutriz le apasionaba. También veíamos cine clásico norteamericano y una vez me llevó a ver la versión interpretada por Greta Garbo en el rotativo de La Pila, versión con un final más “feliz” que la novela rusa, al estilo hollywoodense.
Más tarde, a mediados de los 60, cuando vivíamos en Ñuñoa, vimos Los amantes, película francesa que ella y sus amigas celebraban después porque hablaba sin tapujos del adulterio. La palabra “adúltera” solo existía para las mujeres. A veces, durante el año escolar, mi madre nos llevaba a los cines Mayo y Nilo, a ver películas rusas. Era una gran narradora y una gran cómplice. “Fúmate este cigarrito conmigo antes que llegue tu papá”, me decía a los 13 años. Otras veces, me llevaba a ver películas a un rotativo. “Yo te escribo una comunicación”, insistía, “les digo que estuviste enferma”.
¿Cómo fue el inicio de tu educación formal?
Me eduqué en el Liceo de Niñas nº 7, de Providencia, prácticamente toda mi formación escolar. “Aquí van a salir sabiendo tanto como Platón en su tiempo”, nos decían las profesoras. Pero nunca aprendí tanta literatura en el Liceo como en mi casa. Mi feminismo partió desde muy pequeña con mi abuela y mi madre, al menos en la imaginación, en fantasías de rebeldías incumplidas. Sin embargo, los años de rebeldías en la acción empezaron en el Liceo. Nos iban a buscar los estudiantes del Lastarria y salíamos a las protestas estudiantiles de los años 60. Recuerdo que una chiquilla del Liceo se tomó un zorrillo; no eran tan potentes ni grandes como los de hoy, pero se lo tomó y subieron varios/as estudiantes mientras ella manejaba. Después supimos con gran escándalo que habían caído todos detenidos. Estábamos todas en la calle y habíamos tenido que saltar la reja del colegio, porque no nos dejaban salir cuando iban los del Lastarria a buscarnos para ir a marchar. Saltábamos las rejas delante de las inspectoras, con mucho desenfado. En más de un sentido, creo que fue fundamental educarme en un colegio laico y de mujeres. El único profesor varón que tuvimos, nos impactó. Era de filosofía, en 5º de Humanidades —muy, muy joven— y nos hizo leer El arte de amar de Erich Fromm, lectura clave después para mi tesis doctoral y también en mi vida. Fromm tenía que ver con deseo y política, dos ejes de mi “caja de herramientas”, como has dicho tú, Romina, en otras ocasiones.
¿Y cuáles eran otras lecturas de esa época del Liceo y esas lecturas «otras» de la experiencia estudiantil?
En el colegio me hacían leer literatura española más que chilena o latinoamericana. Teníamos un grupo y nos juntábamos a leer lo que nos asignaban a la hora del té. Nos encantó el Quijote, aunque, claro, ninguna de nosotras se identificaba con Dulcinea. En el colegio, la literatura que nos enseñaban por lo general no tenía nada que ver con las relaciones personales ni con los conflictos sociales que vivíamos. Tampoco se relacionaba con el amor, con sus ilusiones y riesgos —no con el deseo de verdad. Pero Guillén, Neruda y Vallejo nos sacudieron el piso. Encontrábamos como grupo que Neruda era distinto de la Gabriela Mistral que elegían enseñarnos en esos tiempos —la Gabriela Mistral de niños y rondas, no la de mi abuela. No queríamos nada con rondas en plena época de manifestaciones. No nos identificábamos con las niñas; nos sentíamos seres con subjetividad, “minas” rebeldes e irreverentes.
En el Liceo nos habíamos formado así, a pesar de que la disciplina era brutal; venía de los años 30 o 20 cuando trajeron a alemanas para forjar cuerpos y mentes disciplinados. En los sesenta, las inspectoras eran terribles. Yo me hacía un moño muy tirante, con un rulo chico bien ridículo sobre la frente y cada vez que entraba al colegio, las inspectoras me decían “sácate eso para atrás; queremos tu frente despejada”. En esos años, mi papá era oficial de la fuerza aérea y me regalaba botones de la aviación para el uniforme del Liceo. Las inspectoras examinaban con sorna y me retaban a diario: “esos no son los botones del uniforme”. Eran rígidas, rígidas y prusianas. Pero nosotras éramos irreverentes; hacíamos shows descalzas, recostadas en las mesas, fumábamos en los baños, hacíamos “torpedos” pintados en los muslos, nos “soplábamos” en los exámenes… Éramos osadas. Y no hablo de buenas o malas estudiantes. Luego de cinco años juntas, nuestro sentido colectivo era envidiable. Realmente siento que mi feminismo también salió de ahí, de la sororidad.
¿En qué sentido?
No competíamos entre nosotras; nos defendíamos contra la disciplina, todas juntas, unas más tímidas, otras más fuertes, pero todas por igual. Para entonces, yo también compartía lecturas, películas y radioteatros de mi madre con las revistas de modas, de actores y actrices norteamericanos. En 4º de Humanidades armamos un club, “Elvis Until Death” en el Liceo. Las tres organizadoras terminamos en la izquierda: dos en el PC y una en el MIR. Una de ellas nos decía, para 1976, después de salir de años de prisión y tortura, que esa había sido la primera experiencia política de nuestras vidas; allí donde el erotismo y el empuje de rebelión se habían orquestado con el rock. Pero en las Ecran que leíamos, un día vimos que Elvis había dicho que prefería mil veces besar a un perro que a una mexicana. Ahí mismo cerramos el capítulo. Elvis no sería hasta la muerte. No en momentos en que se gestaban a paso acelerado en la “intrahistoria” movimientos contra el imperialismo y la colonialidad.
¿Cuándo deciden irse a Estados Unidos? Porque no estudias en la universidad chilena, ¿no? ¿Cómo vives esa experiencia de traslados?
Lamentablemente, por esos años me sacaron del Liceo, que era mi tronco vital y mis padres anularon el matrimonio. Mi abuelo nos tomó a todos y nos llevó a vivir al campo en Longaví. La verdad es que por esos años yo me identificaba más con Madame Bovary. En el Liceo 7 habíamos tenido una extraordinaria profesora de francés —la “acuarela”, le decían, por lo pintada que andaba—. Nos había hecho leer a Baudelaire y Flaubert. Ahora, en Linares, nada se comparaba con mis grupos del Liceo y al principio soñaba con Santiago sin comprender por entonces lo que después aprendí del Movimiento Chicano en California: que en todas las sociedades “modernas” del continente existía un “colonialismo interno” y que la capital era el capital, como diría Verlaine en un poema.
¿Cómo fue la experiencia de vivir en Linares en ese momento de tu historia?
Fue muy bella, porque significó entrar a la vida cotidiana de las regiones en invierno. Pasaba los fines de semana en la parcela, y todos los lunes montaba una yegua para tomar la micro en La Tercera, de ahí al tren y del tren al Liceo de Linares. La soledad del volcán Longaví y el frío en los parajes campesinos marcaban el alma esas noches en que la única luminosidad que vislumbrábamos era el río Jordán, señalado por mi abuela en los cielos invernales. Siempre encontré estas soledades más tarde, leyendo a los místicos españoles en San Francisco State University, trabajando la obra de Marta Brunet en la Universidad de California, Irvine, cantando a la Violeta o bagualas argentinas en un conjunto que armamos en La Peña de Berkeley durante la dictadura.

Así, entre viaje y viaje, la primera sensación de nostalgia santiaguina se me fue pasando al encontrarme viviendo sola, por primera vez, en Linares en los años 60. Era una pensión con otras dos jóvenes un poco mayores que yo, independientes y dicharacheras, con una fortaleza interior que yo desconocía. Fui dándome cuenta de que las mujeres de la llamada “provincia” empezaban a vivir solas mucho más temprano que las de Santiago, porque a veces no había liceos que incluyeran hasta 6º de Humanidades en sus zonas, y las mandaban a estudiar afuera. Estas dos compañeras de cuarto eran muy especiales, una era chilota y la otra de San Javier. Aprendí mucho con ellas porque durante la semana no vivía con mi madre ni con mi familia.
Con las compañeras del Liceo 7, la rebeldía era más lúdica y nada parecía movernos el piso. Nos involucrábamos en actos que de una u otra forma desafiaban las normas, pero no sentíamos que nos jugábamos el pellejo. En Linares, no. Todo parecía al principio más fome; era dura la soledad. Sin embargo, lo que allí me esperaba era compartir con esas dos estudiantes y con la señora de la pensión largas conversaciones nocturnas junto al brasero en noches de lluvia y granizo. Esas importantes experiencias de sororidad me llevaron a no temer la soledad, a masticarla y macerarla. Incluso durante la semana logré salir un par de noches a bailar junto a mis compañeras de pensión.
Inesperadamente, sin embargo, un buen día me encontré volviendo a Santiago a terminar con exámenes libres las Humanidades en el Liceo Gabriela Mistral. Fue triste, porque había perdido todo el contacto con mis compañeras del Liceo 7 y ahora perdía las del Liceo de Linares y la pensión. A su vez, mis padres volvían a vivir juntos y nos preparábamos para ir a Estados Unidos. Salvador Allende, en su tercera candidatura, había perdido nuevamente. Mi padre, socialista, allendista, oficial y odontólogo de la fuerza aérea, había tomado con mucho pesar su derrota ante el cura Catapilco en la elección anterior. “Nos vamos del país”, nos dijo, proponiéndonos la opción de San Francisco o Barcelona. Nos mostró un mapa, pero no elegimos; nada sabíamos de las diferencias entre San Francisco o Barcelona. Dijo que no a Barcelona porque todavía Franco estaba en el poder. Eligió San Francisco y nos fuimos de Chile.
(Auto)exilio y (auto)cuestionamiento identitario
Cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo es esa experiencia de extranjería, de extrañeza? ¿Cómo es tu relación con la lengua? ¿Cómo funcionó esa integración a la vida tan distinta en EE. UU.?
Recuerda que yo venía de un hogar complicado. Entonces, me integré a la comunidad universitaria desde las calles, me integré a las escuelas nocturnas porque era todo más abierto y heterogéneo y más libre. Creo que había donde hacerse sitio como disidente que yo era, a todo nivel. Pasé momentos duros, pero siempre encontré espacios de acogida como migrante, sobre todo con las comunidades de base. Claro que en momentos pasamos pellejerías —el hambre, por ejemplo. Curiosamente, a mi papá le gustaba Lobsang Rampa y nos enseñó a meditar como forma de enfrentar el “ayuno” forzado. A mí desde ese momento me gustó la meditación. Pero no pasar hambre, claro. Recuerdo que cuando se les acabó el escaso dinero que llevábamos, mi madre me pidió que fuera al almacén de una familia palestina de la esquina para que me cambiaran una estola de piel que ella había traído por comida. Los dueños me dijeron que eso “no se hace en este país” y me regalaron un par de bolsas de verduras y latas de conserva. Me volví con las bolsas y la estola de piel y comimos varios días.
Cuando llegué a California, había un movimiento masivo, plural y diverso, mucho más allá de lo electoral. Yo diría que aprendí mucho sobre democracia comunitaria en los movimientos sociales de San Francisco y Berkeley. Encontré que el modelo de democracia comunitaria, grassroots, me interpelaba. Políticamente, me movía mejor. Como éramos migrantes, mi padre tenía que estudiar para revalidar odontología. Éramos una familia de cuatro hijas/os y una pequeña que venía en camino, así es que tuve que compartir la universidad con el trabajo, cosa que me gustaba mucho, a pesar de tener que andar siempre corriendo.
¿En qué trabajabas?
Primero trabajé en un prekínder para niñas y niños latinos. Luego, la precariedad financiera de la familia me llevó a trabajar tiempo completo en el “Programa contra la Pobreza” (Title IV) que habían armado las/os demócratas. Le llamaban “Guerra contra la Pobreza” y había que entenderlo en el contexto de la Guerra contra Vietnam… para que no nos quejáramos tanto puede ser. Pero nosotras y nosotros armábamos siempre conexiones culturales; movimientos sociales y poéticos. Participábamos en centros culturales con poetas salvadoreños, chilenos como Fernando Alegría, escritores mexicanos; convivíamos en algunos casos con Ginsberg y Ferlinghetti, el grupo más famoso de poetas que circulaba en torno a la librería City Lights del movimiento beat. Había una multiplicidad rizomática en esas actividades comunitarias, base de los movimientos civiles y del feminismo, que estaba adquiriendo su propio peso cultural. Eso me forjó tanto como la universidad; yo les diría que para mí la continuidad con el Liceo 7 me la dio el movimiento comunitario de San Francisco. El sentido de extranjería me marcó más que nada en la lengua.
Precisamente, cuando conversamos con Raquel Olea, apareció la cuestión de la extranjería incrustada en la lengua. Eso fue parte importantísima de su experiencia del exilio. Tú a la vez, te has referido públicamente muchas veces a tu viaje a EEUU como un exilio ¿cómo fue para ti esa experiencia?
Salimos del Liceo 7 hablando más francés que inglés. Al llegar a California integramos un grupo de migrantes: egipcios que venían de Francia, alemanes, belgas y palestinos; mi futuro marido, argentino, venía de Japón, habiendo vivido años en Bélgica. Pero hablábamos en francés. Me sentía existencialmente presionada a aprender inglés, por supuesto, para sobrevivir; pero nos unía el francés y la música, porque todos tocábamos algún instrumento y cantábamos. Había un gringo que tocaba flamenco y guitarra clásica y una belga que bailaba sevillanas. Los palestinos y los persas eran muy, muy solidarios. Mi experiencia migrante fue una experiencia comunitaria, abierta y pluralista; no la experiencia que hoy viven los niños en jaulas en Estados Unidos. En la universidad tuve experiencias contradictorias.
Por otro lado, muy pronto también me involucré con el movimiento campesino de César Chávez y Dolores Huerta. Formamos un grupo y cantábamos, entre otros, con el teatro campesino y el movimiento chicano, que después levantó a poetas como Gloria Anzaldúa. Además, el movimiento chicano era muy cercano al afroamericano en San Francisco, a diferencia de Los Ángeles. En ese contexto, ocurre el golpe. Durante los tres años de la Unidad Popular y ya a partir del 70, nosotros formamos con chilenas y chilenos, norteamericanas y norteamericanos, un movimiento de No Intervención en Chile (NICH) y fundamos La Peña de Berkeley.
¿Y eso fue dentro de la universidad?
Muy poco ocurría dentro de la universidad, aunque había algunos movimientos dentro.
¿Entonces por qué te interesó ir a la universidad?
La universidad no estaba cuestionada para mí como camino. “Una mujer debe ser independiente y trabajar, de lo contrario dependerás toda la vida de un marido”, me decía mi abuela. Mis abuelos eran profesores; sus hijos/as profesionales. Para mí la universidad era el único camino; no había otra salida. Pero no se trataba tampoco de un puro asunto pragmático. Siempre incluí la vivencia comunitaria de la universidad junto a las clases, las lecturas, las inquietudes, la experiencia vital singular como parte compleja de los procesos de conocimiento.
Recién llegada a EE. UU., entré a un community college; fue una experiencia áspera. Ahí conocí el sentimiento antimigrante, por ejemplo. Recuerdo que tomé una clase de Inglés I y escribí mi primera composición. El profesor volvió con el texto todo rayado y me dijo, “vamos inmediatamente con el consejero para alumnos extranjeros”. Nos dijo que la composición era “inaceptable” y que no quería a una extranjera en sus clases. Yo tenía 17 años y acababa de llegar; obviamente, hablaba mal el inglés y escribía mucho peor. La cultura hegemónica era ciertamente distinta de los movimientos sociales y culturales. El profesor se fue, y me dejó ahí, llorando frente al consejero, quien me enfrentó: “¿sabe usted las probabilidades que tiene de terminar la universidad siendo latina y mujer? Váyase haciéndose la idea de que usted, apenas con suerte, va a salir del community college”.
Sentí en carne propia lo que era el racismo que denunciaban las y los estudiantes; me di cuenta de que yo era como las chicanas y me empecé a presentar como “chilicana”; las y los chicanos no conocían muchos chilenos. Iba en las noches a un colegio nocturno donde enseñaban inglés para extranjeros y ahí conocí a muchas personas migrantes recién llegadas de México. Yo quería ser médica. Para mi padre, que era dentista, solo había tres o cuatro carreras: médico, dentista, abogado o ingeniero. Empecé a tomar química y física, pero recuerdo que era mucho más fuerte lo estético en mí.
¿Y cómo era la educación en ese community college?
La verdad es que era muy mala la educación del community college, porque aprendí inglés y me di cuenta de que la educación chilena se las traía, chicas. O sea, estábamos bastante bien formadas/os en términos de un sustrato teórico-crítico básico. Habiendo leído a Fromm a los quince años, el Quijote, el mismo Quevedo, para qué hablar de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, Vallejo y Neruda. Traíamos una formación desde donde pararnos y tratar de entender el mundo, con nosotras como sujetas, desde subjetividades críticas. La subjetividad fue siempre una cuestión clave, no siempre planteada en el marxismo que yo traía de mi padre, quien había hecho un cruce entre lo militar, lo popular y el marxismo a su manera. Su lucha por la justicia, válidamente, provenía de su acento en salud pública. Para mí, lo interesante de los místicos y las místicas, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila no era la puerta a la deidad, sino a la poesía. Me prohibían en casa asistir a clases de religión y en el Liceo me mandaban afuera mientras estas duraban. Me quedaba afuera de la puerta hasta que un día me dije “quiero ver qué diablos pasa” y vi que enseñaban a Dios en una nube. Las místicas eran algo tan distinto, extraordinario, entonces seguí con eso.
Entonces aprendiste inglés, te diste cuenta de que estabas muy por encima del community college y decidiste cambiar al State University.
Sí. ¿Y en San Francisco State, saben con quién me encontré en el 68? Con Régis Debray, quien había acompañado al Che Guevara. En clases paralelas, sin notas, sin asistencia, pero con muchísimas lecturas y discusiones. Llegó Régis Debray y dijo, “vamos a armar clases para desarmar el sistema disciplinar con el que están ustedes aprendiendo en el college”. Tomábamos cursos libres con él. Uno de ellos como trabajo final, consistía en tomarse el edificio de la administración de la u. Tengo como doscientas fotos con Régis Debray guiándonos a la administración y tomándonos el edificio en masa. Un profesor griego exiliado que daba clases de psicoanálisis nos dijo: yo no voy a parar con la toma, lo que sí es que vamos a seguir enseñando, estudiando psicoanálisis y política; la diferencia es que cada uno se va a poner la propia nota, la que crean que de verdad les corresponde. Escriben un párrafo y dicen qué nota se merecen.
Allí aprendí a relativizar las notas. Él exigía que justificaras tu nota con un párrafo crítico, pero eso era más difícil, mucho más difícil. ¿Qué nota me iba a poner? Nadie se ponía 7, todos 5 o 5,5. Era una manera de ir cuestionando el sistema, la institución rígida, autoritaria, a veces irrelevante para lo que estaba ocurriendo: la Guerra en Argelia y en Vietnam. Encima, veníamos saliendo de la lucha de los derechos civiles de los años 50. Esa toma fue muy dura, con los afroamericanas/os, indígenas y chicana/os como blancos de violencia. Como eran más varones que mujeres, aún el feminismo nos venía de lecturas. La policía entraba a caballo a la universidad. Golpeaban a estudiantes, arrastrándoles del pelo.
Por suerte la experiencia en el community college fue solo de un año. Luego nos fuimos en grupo a San Francisco State University y de ahí a la Universidad de California, Irvine, lugar en el que terminé la licenciatura, la maestría y el doctorado. Cuando llegamos a San Francisco State se dio el momento más álgido del movimiento estudiantil, las luchas identitarias afroamericanas, chicanas y de los pueblos originarios. Con toda la Universidad tomada y el movimiento contra la Guerra en Vietnam, no nos interesaba el concepto de aprender solo en los espacios estrictamente académicos. Como en la U. de California en Berkeley, las tomas del campus de San Francisco State duraron meses. Entraba la policía montada golpeando sobre todo a afronorteamericanos/as, chicanas/os e indígenas. A su vez, vivíamos muy al tanto del movimiento en Francia, de las luchas por la autonomía de Argelia, del movimiento Tel Quel, de feministas como Julia Kristeva, Hélène Cixous o Irigaray.
Ahí creo que me hizo mucho eco la cuestión del deseo, el feminismo y el poder, sobre todo el deseo como algo nomádico, dinámico y abierto. Por un lado, empecé a cuestionar el marxismo libresco que había en mi casa porque mi padre, que era socialista, era también autoritario, ¿se fijan la contradicción que se armó ahí? Creo que esa enorme contradicción me llevó a admirar lo que pasaba en la calle. Sentía que la calle era libertaria.
Más tarde, en el 74, estando ya en la Universidad de California, Irvine, me encontré con Deleuze y Guattari. No me los enseñó nadie. Los descubrimos en un viaje que hicimos a Chile y Argentina con mi marido y mi hijo pequeño. Lo solicitamos en una librería. El dependiente se subió a una escalera y sacó dos libros que aparentemente estaban prohibidos en Argentina: Mil mesetas y El Anti Edipo. Ahí se afiataba toda la cuestión del deseo, el arte y la política para mí.
¿Hubo otros autores y lecturas importantes?
En las clases de posgrado, éramos menos las mujeres estudiantes y profesoras. Con todo, ahí me empapé de Merleau-Ponty, Sartre y Simone de Beauvoir; también del teatro del absurdo, Samuel Beckett, Eugène Ionesco o Jean Genet; del surrealismo, Breton, Aragon o Tristan Tzara. Los/as profesores seguían enseñando en tomas y paros. Y no encontrábamos que era una contradicción. Eran clases no oficiales, críticas, complejas, dialógicas, problematizadoras. Recuerdo a un exiliado griego que dictaba sus clases afuera, arriba de un taburete. Nos sentábamos en el pasto a escucharlo. Política y filosofía. Nos hablaba de marxismo y fascismo mientras leíamos a Althusser, a Étienne Léro, René Ménil, Aimé y Suzanne Césaire o Paulette Nardal. Ahí conversábamos sobre racismo y clasismo, con La Femme dans la Cité. En gran medida, el surrealismo nos abrió la puerta a la negritud, algo muy importante para las comunidades afronorteamericanas de San Francisco State University. Nos enfrentábamos con mucha autonomía a contradicciones entre racismo, colonialismo y feminismo francés. Paulette Nardal y Franz Fanon fueron clave en esos tiempos, un puente indispensable para plantear en nuestro magíster, posteriormente, estudios latinoamericanos y colonialidad.
Ahí me surgen dos dudas. Por un lado, ¿qué piensas de ese gran movimiento joven y contrahegemónico estadounidense? Hay una tesis que tienen varios profesores de izquierda y que incluso se desarrolla en ciertas películas, que dice que Estados Unidos se estaba transformando, estaba dando un giro hacia la izquierda e, intempestiva y rápidamente, las élites conservadoras acabaron con todo ese proceso (la infiltración de la CIA, drogas, etcétera). Y, por otra parte, cuando estabas en la universidad, ¿cuál fue tu trayectoria académica? ¿Qué ramos hacías? ¿Te parecía interesante o estando allí seguías sintiendo que esa experiencia era solo por cumplir?
Esa tesis tiene fundamento en mi opinión. Las drogas y las élites conservadoras acabaron con ese proceso en San Francisco State. Cuando entré a UC Irvine, la universidad-isla se había tragado los movimientos de toda California. Pero creo que fue feroz la represión y la cooptación. Las drogas hicieron su camino, pero no lo justifican solas.
Yo hice el bachelor en literatura y mi minor fue en literatura francesa. Luego me casé y en 1970 estábamos en Europa cuando supimos del triunfo de Salvador Allende. Nos casamos en el 69, y fuimos a París. Nos fuimos como dos meses. Primero llegamos a París en junio del 70 y de regreso, en septiembre, fuimos a España. En París nos hospedamos en hoteles estudiantiles. Ahí escuché a Sartre y Foucault en defensa de las y los prisioneros de las revueltas. Estuvimos presentes en un acto del Socorro Rojo. También fuimos a un concierto de Atahualpa Yupanqui. Había una clara sensación de cambios radicales, profundos y mundiales… A lo mejor lo he romantizado, chiquillas. Después de eso, recorríamos España, cuando supimos del triunfo de Salvador Allende en septiembre de 1970.
Resulta que yo, tal vez por ese rechazo a mi padre que era muy político, me construí más como yippie (hippie y política) que como mujer de militancias, pero al experimentar lo que era la guerra de Vietnam y las persecuciones en París, me fui politizando cada vez más hasta apoyar ya de vuelta en San Francisco a los Panteras Negras y al movimiento campesino chicano. Creo que todo el movimiento se fue politizando; partió muy estético para algunas de nosotras, pero siempre fue político para los movimientos afroamericanos, chicanos y feministas.
Los circuitos de la literatura y lo político eran muy fluidos. El teatro campesino nos expresaba. Yo creo que estuve en los dos mundos: en el mundo beat de Ginsberg, City Lights y las primeras mujeres poetas eróticas, pero también en el teatro campesino, las feministas chicanas, los movimientos afroamericanos. De ahí me fui acercando más a la izquierda norteamericana; me impactó que a Angela Davis la hubieran expulsado de la Universidad. Cuando ocurrió el golpe, con Angela, los movimientos de mujeres chicanas y feministas anglosajonas, armamos una coalición de mujeres en solidaridad con Chile. Para entonces, ya pertenecíamos a un movimiento de No Intervención en Chile (NICH) desde 1970, porque Fernando Alegría, mi familia y muchas/os chilenos que estudiábamos en el extranjero sabíamos que era muy probable que ocurriera un golpe, dadas las posturas del Pentágono, la derecha y parte de la DC. En Berkeley el movimiento de no intervención en Chile era muy grande y ahí empezamos a trabajar mucho más politizados; yo diría que ahí fui radicalizándome cada vez más.
Y después de que sabes que efectivamente esa intervención tuvo efecto, ¿qué sucede con esa potencia o radicalización?
Para esos años yo estaba en la Universidad de California, Irvine, haciendo el doctorado, y ese shock se convirtió también en uno personal al llegar precisamente a ese nuevo campus. Otro gran exilio fue para mí abandonar la Universidad de San Francisco para irnos como ayudantes a la Universidad de California, Irvine. El sur de California era muy, muy distinto. Había una sensación de mil suburbios con una ciudad que no me parecía culturalmente tan importante como San Francisco. Nos fuimos de San Francisco después de esa gran represión con policías montados a caballo y la Universidad fue finalmente intervenida. Fue durísimo irme de San Francisco. Creo que ahí sufrí el primer dolor de un matrimonio con mandato geográfico, es decir, con esa obligación implícita de tener que seguir al marido. Porque nos ofrecieron entrar a la Universidad de California con ayudantías. Una decisión de carrera.
Cuaje y construcción de los cimientos teóricos y la definitiva opción por la política
¿Dónde estabas, Kemy, para el golpe del 73?
Estábamos en allá. Habíamos venido a Chile de junio a septiembre del 73. Lo único que yo quería era volver a Chile. El 4 de septiembre estuvimos aquí en medio de esa marcha de un millón de personas con Salvador Allende por el “No a la Guerra Civil”; ahí estábamos con mi hijo de seis meses. Volvimos a encontrar ese espíritu colectivo que tanta falta me hacía, esa noción de proyecto común, esa identidad latinoamericana por la soberanía frente a las intervenciones de EE. UU. y la creciente globalización neoliberal.
En esa isla conservadora de UC Irvine, me encontré con un grupo de izquierda, entre 1971 y 1973. Integramos ahí un colectivo de estudios marxistas. En mi vida había pensado yo militar en un partido. Ahí nos organizamos con una feminista chicana, un sociólogo colombiano que era exsacerdote jesuita, un español que enseñaba estética, un cubano que se consideraba “mariposa” (no “gusano”); algunas norteamericanas feministas y uno que otro anglosajón crítico. Era un grupo muy heterogéneo y había muchos encontrones políticos.
El colombiano que trabajaba con los helenos insistía: “eso de la epistemología es absolutamente incorrecto; el marxismo no tiene epistemología, tiene práctica, hay que trabajar”, lo que a mí me sonaba a disciplinamiento burdo. La feminista chicana exigía articular clase, raza y género, y me impactó profundamente. El español antifranquista le decía al colombiano: “son jóvenes, dejadles averiguar por sí mismos”. Algunas insistíamos, “si no hay epistemología marxista, nos vamos”. A su vez, como latinoamericana, las feministas anglosajonas tampoco nos expresaban y los debates eran contundentes. Algunas creían que exigir feminismos de clase y pueblo/nación debilitaría las luchas feministas de la llamada segunda ola. Para mí fueron dos años de intensos estudios, compartidos entre estudios de teoría literaria, literatura latinoamericana, en la universidad, y marxismo y feminismo con el grupo. Nos íbamos a hacer trabajo con las comunidades de Santa Ana —un pueblo chicano-latino cercano— y también con órganos sindicales de Los Ángeles. Salí de esa experiencia con muchas inquietudes feministas que hoy circulan con acentos interseccionales, pero jamás he renunciado a las epistemologías marxistas, ni a la poesía, ni al deseo: dudar, siempre cuestionar, y sobre todo no dogmatizarse.
¿Y cómo se fue cruzando tu proceso de aprendizaje, como la estudiante que eras, con la experiencia de activismo y trabajo de defensa solidaria hacia Chile?
Para mí, el proceso doctoral estuvo marcado por el golpe militar en Chile. Empezaba el semestre ese septiembre de 1973. Había un profesor chileno que intentó iniciar las clases de literatura latinoamericana como si nada pasara, pero nos organizamos como estudiantes para hacer un paro durante una semana, algo inédito en esa universidad. Contamos con el apoyo de toda la comunidad estudiantil, menos los mormones. Cuando el paro terminó, tuve que volver a clases. Estaba terminando mis últimos dos cursos del doctorado y, sentada en una sesión sobre poesía colombiana, me dije: “no puedo seguir estudiando como si nada” y apenas terminó el semestre regresé a San Francisco. Abandoné todo, incluso el doctorado.
Fundamos el Chile Democrático, La Peña de Berkeley (todavía existe hoy como centro cultural con un enorme mural a la entrada), un conjunto folklórico con bolivianos, argentinos y chilenos en el que yo era la única mujer; tocaba percusión, zampoña y cantaba. Al mismo tiempo, me fui a trabajar con el Consejo de Iglesias del Norte de California. Junto a un presbítero de la Iglesia Unitaria, creamos un centro ecuménico con Chile y otro después con Nicaragua. A su vez, nos organizamos en el Concilio de Mujeres por Chile con la escritora chicana Dorinda Moreno y otras chilenas y norteamericanas. Nos coordinábamos con Chile Democrático en Nueva York y Roma, además del Free Chile Center dirigido, hasta su asesinato, por Orlando Letelier desde Washington. Una fundación franciscana, Poverello, me becó durante siete años con un magro honorario de 300 dólares mensuales. El trabajo era intenso.



Manteníamos relaciones cotidianas con la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Nos llegaban periódicamente casos de violaciones de Derechos Humanos, testimonios, listas de torturadores. Organizábamos conciertos de integrantes de la Nueva Canción en California: Inti Illimani, Quilapayún, los Parra. También actos culturales con latinoamericanos, españoles y norteamericanos en solidaridad con Chile: Soledad Bravo, Malvina Reynolds o Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Distribuíamos la revista Araucaria de Chile por todo el país. Una semana antes de su asesinato, Orlando Letelier nos visitó. Nos dijo una frase inolvidable: “aún no ha nacido el Partido [único] de la Revolución Chilena”. Nos juntamos a conversar distendidamente después de su apretada agenda y cantamos, con bombo y guitarra, sin saber que cinco días después Orlando fallecería junto a Ronni Moffitt víctimas de un bombazo asesino en Sheridan Circle, Washington, aquel 21 de septiembre de 1976. La autopsia de Orlando fue un momento liminar de despojo y desubjetivación. Indudablemente, era un acto terrorista urdido en calles norteamericanas por un gobierno militar chileno, estrechamente aliado del Pentágono. Pinochet y Kissinger se habrían reunido en junio de 1976, a escasos meses del asesinato. Aquí una mayor ironía: la internacionalización de la DINA, sellada con la constitución de la Operación Cóndor, se convertiría en correlato macabro de la globalización, internacionalización del neoliberalismo con sus “teatros de operaciones” en el Cono Sur y México, en EE. UU., Italia y España.
Para mí, se sucedieron días de conmoción, rabia y perplejidad, interrogantes e interrogatorios del FBI, de los cuales heredé por esos días una enorme letra “L”, rayoneada en el pasaporte con lápiz pasta azul, bajo una lámina de plástico que indicaba mi prohibición de ingreso al país hasta fines de 1984. Durante esos 12 años no solo no pude viajar a Chile, sino a Paraguay, Argentina y Uruguay, países en los que se desplegaba la Operación Cóndor. Entre las múltiples actividades que realizamos recuerdo la obtención del derecho de asilo a 200 familias chilenas en calidad de refugiados y refugiadas. Eso cambió decisivamente mi vida. Siempre diré que fue con sus llegadas a California que yo efectivamente regresé a mi país.