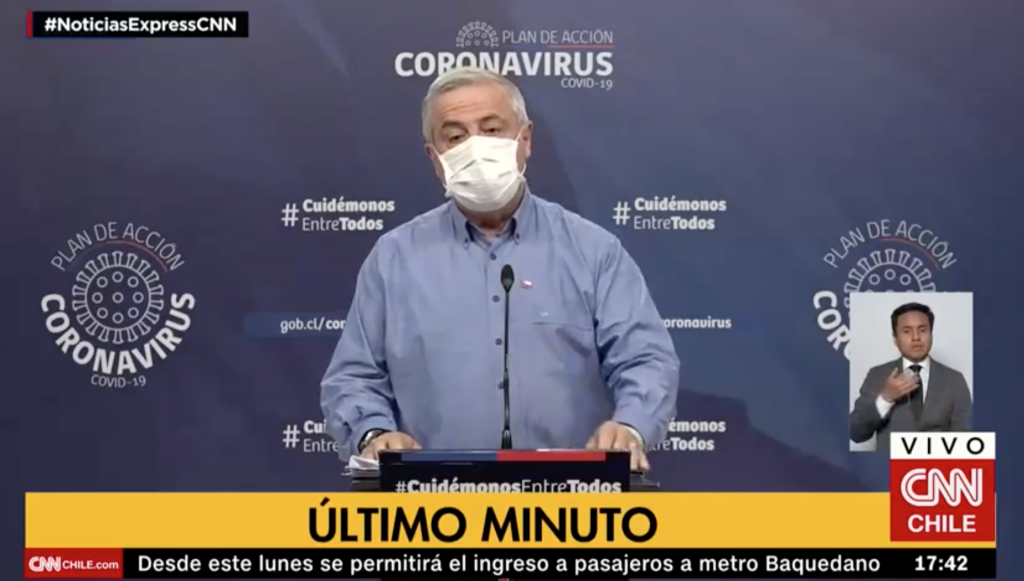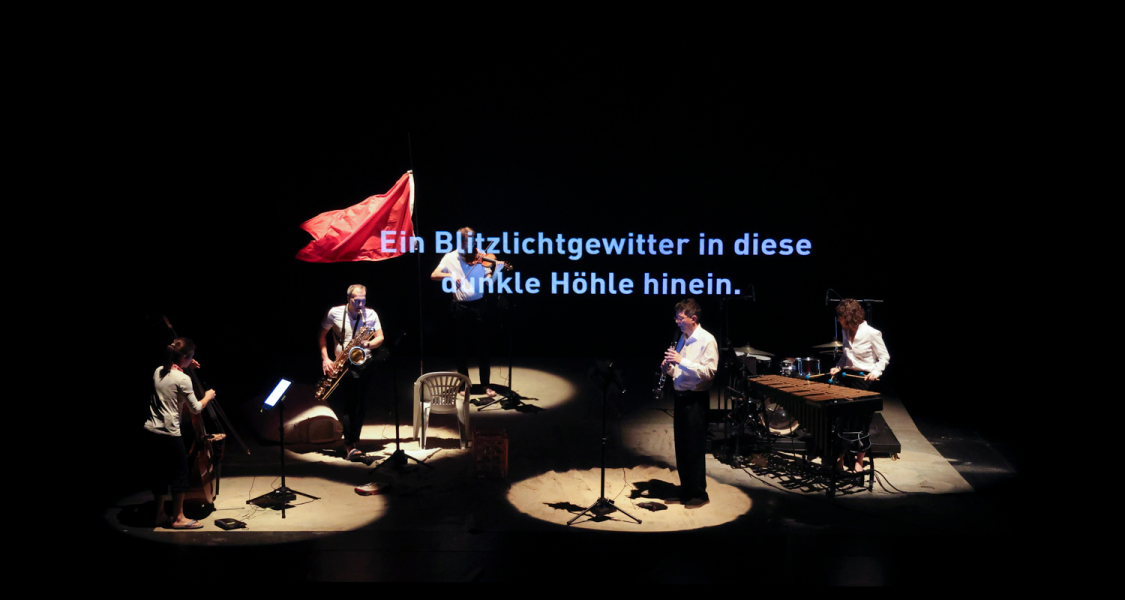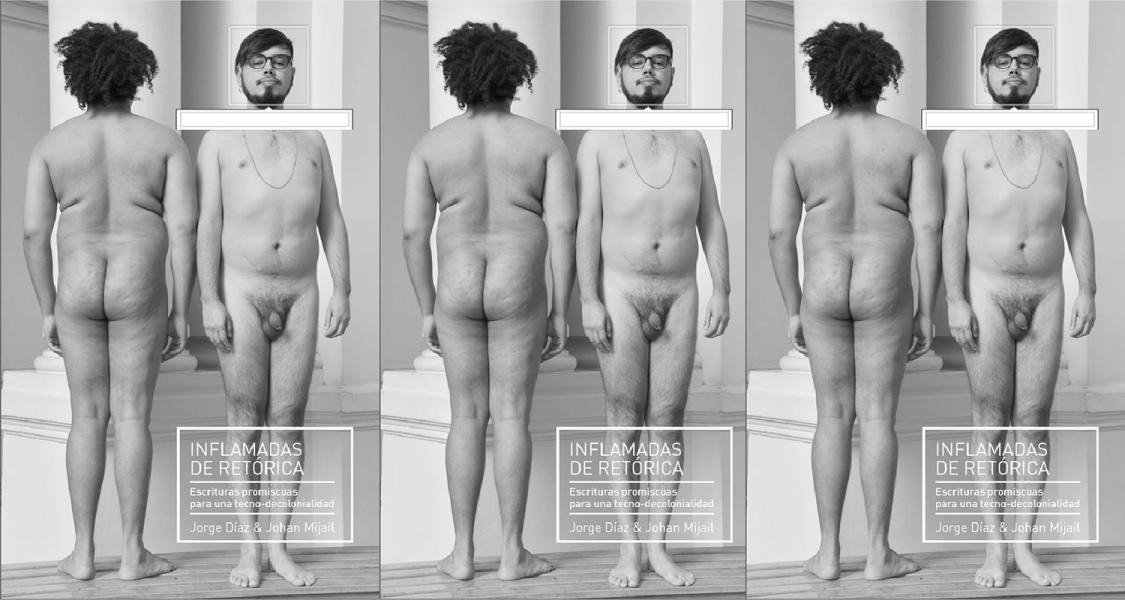Siempre estamos conectados. Sin embargo, o por eso mismo, estamos cada vez más impedidos de conectar con aquello que nos gusta, que en verdad nos importa. La compenetración se ha vuelto poco menos que imposible. El efecto que prevalece, finalmente, no es de felicidad o disfrute, sino de agobio y hastío.
Por Martín Kohan
Los que fabrican guiones para Netflix han revelado un recurso que desde hace un tiempo los conminan a aplicar: cuando un personaje está haciendo algo, además de hacerlo, debe decir qué es lo que hace. Decirlo en voz alta, explicitarlo. ¿Y eso por qué? Porque han detectado que, cada vez más, quienes están mirando una serie en la pantalla de un televisor o una computadora, apartan la vista hacia esa otra pantalla que llevan siempre consigo: la del celular. Es decir que ya no están mirando esa serie que están mirando, sin por eso sentir que no la están mirando (no van a poner pausa, no van a volver atrás para ver lo que se perdieron). El no mirar habita ahora el mirar, lo agujerea desde adentro. Si el personaje no explicita lo que está haciendo (tirar una carta, guardar un libro, sacarse la corbata, lagrimear), el espectador no se entera, se desorienta, pierde el hilo.
Se sabe que existen casos, y no son necesariamente pocos, de quienes en un estadio de fútbol se han perdido de ver un gol porque acababan de sacarse una foto (de espaldas al campo de juego, claro, para que el campo de juego apareciera en la imagen) y luego la estaban subiendo a las redes (bajaron por ende la vista hacia esa pequeña pantalla que llevan siempre consigo: la del celular). Los goles en las transmisiones televisivas se repiten infaltablemente, y varias veces, y desde distintos ángulos; en la vivencia directa del estadio, en cambio, es lo irrepetible por definición. Si alguien se los pierde, ya no se recuperan. Si no se ven, ya no se vieron. Y a muchos les pasa eso. Estando ahí, se los pierden, se distraen, no los ven.
En los programas de televisión con panelistas, que hoy son la mayoría, suele verificarse la siguiente circunstancia: mientras uno de ellos habla, los otros lo desoyen o lo oyen apenas a medias, no le prestan atención o se la prestan muy ligeramente. ¿Y eso por qué? Porque se han puesto a mirar automáticamente esa pequeña pantalla que llevan siempre consigo: la del celular. No importa si el que habla está respondiendo a alguna cosa que ellos mismos antes dijeron, o si está diciendo algo a lo que ellos mismos de inmediato van a responder. Mientras habla, mientras dice lo que dice, se distraen, no lo oyen.
Es tal vez un signo de los tiempos: estamos cada vez más desconectados. Así como estamos normalmente abrumados de noticias y, sin embargo, cada vez más desinformados (y es que buena parte de ellas resultan ser meras operaciones, especulaciones sin confirmar o lisa y llanamente embustes), estamos también conectados, siempre conectados, nunca no-conectados, y sin embargo, o por eso mismo, cada vez más complicados para la conexión, o cada vez más impedidos de conectar, aun con aquello que nos gusta o nos interesa o nos compete, con algo que en verdad nos importa.
No es para nada nuevo el gesto de soberanía del que elige la desconexión. Lo practica, por ejemplo, y desde hace mucho, cada lector que abre un libro y se pone a leer. Prefiere el texto que se dispone a leer antes que el contexto real en el que se encuentra (el caso extremo en todo esto es sabidamente don Quijote de la Mancha); es por eso que se desconecta de una cosa (el mundo en torno), para mejor conectar con la otra (el libro que tiene en las manos). Pero esa desconexión responde ante todo a una voluntad y un deseo, habilita una compenetración autárquica, y se resuelve muy comúnmente como dicha o satisfacción. Y lo que hoy parece mayormente pasar no es en general de esa índole: la compenetración (compenetración en lo que sea: una película, una conversación personal, un partido de fútbol, un atardecer en la ventana) se ha vuelto poco menos que imposible; nunca nos desconectamos del todo, pero porque nunca nos conectamos del todo, estamos siempre medio desconectados, estamos siempre medio “en otra” (sin nunca estar de veras “en una”). Y parece haber en eso menos una elección que una compulsión, que viene a ser más bien lo opuesto.
El efecto que prevalece, finalmente, según una y otra vez se dice, no es de felicidad o disfrute, sino de agobio, de cansancio, de hartazgo, de hastío. Qué otra cosa, sino eso, indica por ejemplo la aparición de la función que permite pasar en 1.5 o pasar en 2.0 los inacabables mensajes de WhatsApp que llegan y llegan y llegan: qué otra cosa indica, sino la evidencia objetiva de una saturación de época. Si diera gusto escuchar, no habría por qué acelerarlos. Y si diera gusto leer, el dedo en la pantalla no correría siempre tan pronto, acuciado, como escapando.