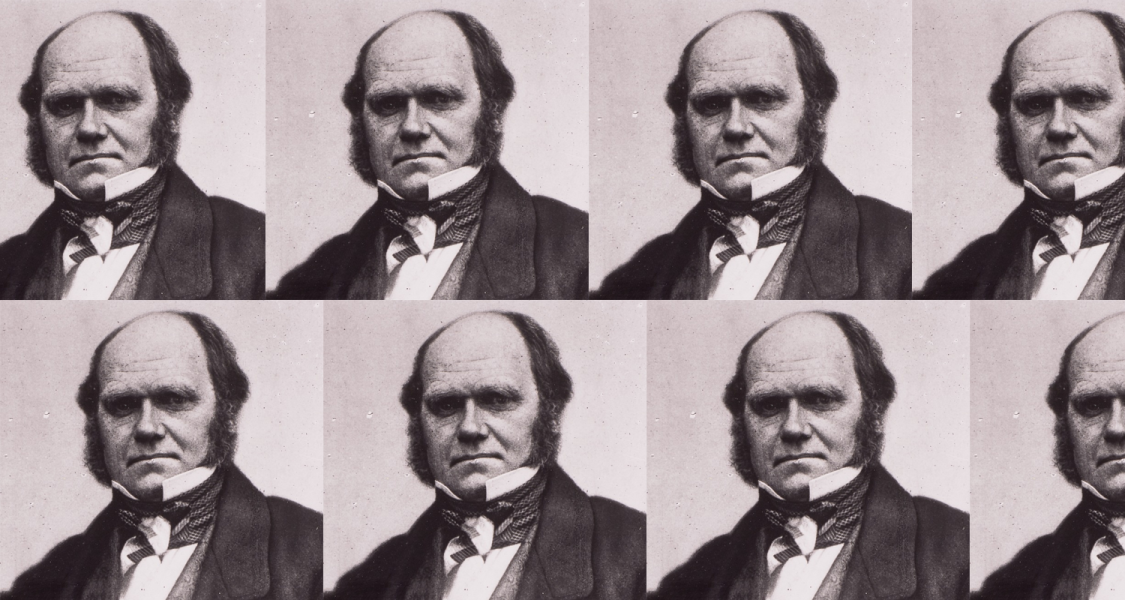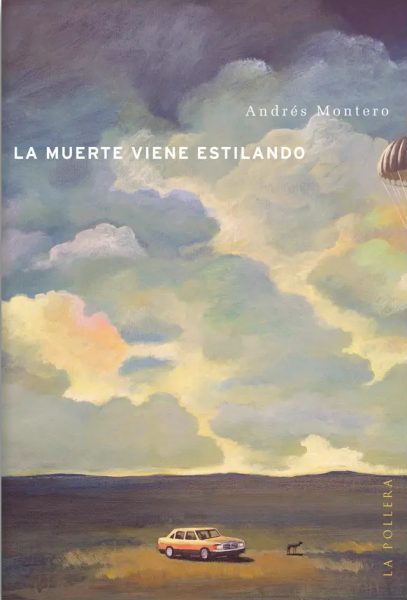En la naturaleza hay una gran diversidad de estrategias de interacción, violentas y pacíficas, y cada una cumple un rol en la evolución. En el caso de los primates, por dar un ejemplo, no todos los chimpancés son máquinas asesinas ni todos los bonobos candidatos al Nobel de la Paz.
Por Nélida Pohl | Foto: AFP Photo/Yoshikazu Tsuno
¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre “la supervivencia del más fuerte” en contextos sociales humanos? Se trata de un cliché que muchos asumen como verdad, aunque, desde su controvertido origen en el darwinismo social, ha sido usado y mal usado una y otra vez para justificar las mayores barbaridades de la humanidad en los últimos siglos —recordemos la eugenesia— y sus sistemas económicos dominantes. En realidad, la vasta complejidad de la vida rehúsa este encasillamiento.
Por un lado, hay que reconocer que la violencia no solo es una manifestación ocasional, sino un componente habitual de las relaciones entre seres vivos, tanto entre individuos de una misma o de distintas especies. Sin embargo, más allá del simplificado paradigma de la “ley de la selva”, otras formas de interacción abundan y dan forma a la evolución, revelando un espectro intrincado y matizado de relaciones, con espacio para el conflicto y la cooperación. A través de ejemplos, podemos explorar la violencia en la naturaleza no como una condena o una condonación de las atrocidades humanas como parte de nuestra supuesta “esencia”, sino como un componente de las dinámicas ecológicas y evolutivas.
Si la naturaleza animal se redujese a una lucha constante por el poder y la supervivencia, los chimpancés serían los campeones de la brutalidad. Las guerras entre grupos de chimpancés han sido documentadas por décadas. Estas agresiones responden a conflictos por recursos, la búsqueda de dominación social, el acceso a hembras y el control territorial. La violencia está casi institucionalizada dentro de sus sociedades, en las que el líder de un grupo debe mantener su estatus mediante la capacidad para intimidar y someter a rivales, incluso a través de muertes violentas. Considerando que son nuestros parientes más cercanos, es tentador pensar que la cultura chimpancé explica y hasta justifica que los humanos no seamos capaces de erradicar la violencia.
Sin embargo, este patrón de agresión no es universal en todos los primates. Los bonobos, tan cercanos al Homo sapiens como los chimpancés —pensemos que bonobos y chimpancés son hermanos y primos hermanos nuestros—, ofrecen una imagen radicalmente diferente. Los bonobos se caracterizan por una organización social pacífica, en la que la cooperación, el afecto y las interacciones sexuales desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos. Podría decirse, de hecho, que son la encarnación de la frase “hacer el amor y no la guerra”. Esto muestra que, dentro de una misma familia evolutiva, la violencia no es una constante, sino un carácter plástico que depende, en parte, del contexto social y de la dinámica de cada grupo.
¿Podemos justificar la violencia como algo inherente a los humanos por ser una característica de una de nuestras especies más cercanas? La respuesta reside más allá de la ubicua y falsa dicotomía entre naturaleza y cultura, y está en la mezcla de predisposiciones biológicas y las estructuras sociales que configuramos. En lugar de una naturaleza innatamente belicosa, observamos una variabilidad en las estrategias de vida que las especies adoptan, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran.
Pero el conflicto, la lucha y la competencia no son los únicos motores de la evolución. Aunque muchas culturas tradicionales lo saben desde hace milenios, y el pensador ruso Piotr Kropotkin (1842-1921) defendió la idea a fines del siglo XIX, la cooperación y el altruismo también son estrategias cruciales para la supervivencia en la naturaleza. Un buen ejemplo son los murciélagos vampiros, que practican el altruismo de manera sorprendente. Cuando un murciélago no puede conseguir suficiente alimento, sus compañeros —no emparentados— le ofrecen parte de la sangre que recolectaron a cambio de nada más que la promesa de reciprocidad futura. Este comportamiento, que parece desafiar la lógica de la competencia individual o familiar, refuerza una idea fundamental: que lo que es beneficioso para una comunidad diversa es lo que tiende a prevalecer en la evolución.
La cooperación a nivel microscópico es también esencial para la vida, como lo demuestran la importancia del microbioma (a nivel ecológico) y la teoría de la endosimbiosis (a escala evolutiva). Y qué mejor prueba que los descubrimientos recientes sobre la verdadera vida social de las plantas, que poseen conductas de cuidado que van mucho más allá de las relaciones filiales, alertando a otras especies sobre la llegada de nuevos depredadores o enfermedades, lo que fortalece a comunidades completas de organismos. Y recordemos que muchas de estas conductas son posibles a través del extraordinario mutualismo entre las plantas y los hongos que habitan sus raíces —los hongos micorrízicos—, que forman una red subterránea de intercambio de nutrientes en la que ambas partes se benefician, lo que favorece la salud de los ecosistemas. Al igual que en las sociedades de animales, estas interacciones de cooperación son vitales para la supervivencia a largo plazo.
¡Viva la diversidad!
Biodiversidad es un término cada vez más usado, y agrupa a toda la diversidad de lo vivo, no solo a la de especies y ecosistemas, sino también a la que existe dentro de una misma especie. Pensemos en la diversidad de culturas, géneros, modos de vida y genes que caracterizan al Homo sapiens. En la naturaleza hay una gran variedad de estrategias de interacción, violentas y pacíficas, y cada una cumple un rol en la evolución. Hilemos más fino en lo que esto significa entre individuos de una misma especie: no todos los chimpancés son máquinas asesinas ni todos los bonobos candidatos al Nobel de la Paz. Siguiendo la Teoría de juegos, que estudia modelos matemáticos de interacciones estratégicas, vemos que dependiendo de condiciones específicas, la mejor estrategia evolutiva es poseer una mezcla de individuos agresivos (llamados “halcones”) y pacíficos (llamados “paloma”). En otras palabras, una población estable no estará compuesta solo de halcones o palomas, sino de una mezcla de ambos.
Las especies no son monolíticas, hay variabilidad individual, y esta flexibilidad permite que un grupo se adapte a circunstancias cambiantes, favoreciendo, en algunos contextos, la cooperación sobre la agresión. La diversidad no solo hay que defenderla por su valor intrínseco, también nos otorga resiliencia y estabilidad.
Aunque el conflicto y la cooperación juegan papeles fundamentales en la evolución, los seres humanos tenemos un desafío adicional. La corteza prefrontal del cerebro, responsable de la toma de decisiones ejecutivas y del razonamiento abstracto, nos da la capacidad de comprender las consecuencias a largo plazo de nuestros actos y modular los impulsos en busca de recompensas futuras. El conflicto, entonces, debería ser visto no como un destino fatal, sino como una elección que, con nuestra capacidad cognitiva, deberíamos aprender a moderar.
Aunque el impulso agresivo es parte de nuestra biología, también lo es la capacidad para la cooperación, la resolución pacífica y el entendimiento. Usar nuestras capacidades distintivas para algo más que justificarnos en la violencia puede ser clave para avanzar hacia una coexistencia más equilibrada, tanto entre nosotros como con el resto de las especies. Y, tal vez, en eso resida nuestra oportunidad para sobrevivir.