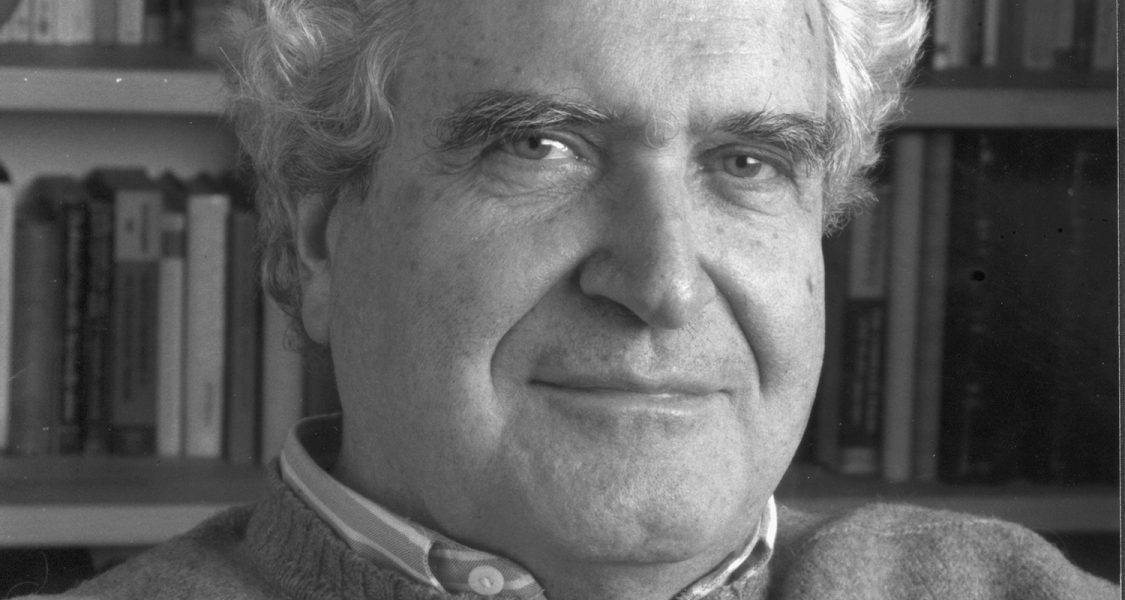«La universidad pública nos insta a asumir las contradicciones, los movimientos trágicos del desarrollo social y político”, escribe Laura Lattanzi frente a los recortes a la educación superior anunciados por el gobierno argentino. Pero defenderla, advierte, consiste también en reimaginar su potencia comunitaria y “asumir el fracaso como parte del pensamiento crítico”, dice la académica y crítica de cine, quien hace trece años llegó desde Buenos Aires a vivir a Santiago.
Por Laura Lattanzi | Foto: Emiliano Lasalvia/AFP
El día que puse un pie en la universidad, pensé: “quiero quedarme acá para siempre”. Por primera vez me sentía parte de algo colectivo que parecía vital. Era la Universidad de Buenos Aires y allí podía ser una cualquiera, pero dentro de un universo que me resultaba fascinante. Sentía una pertenencia no por ser identificada o reconocida de una manera singular, sino porque integraba algo inconmensurable. Había decidido estudiar Sociología sin saber muy bien porqué. Ahora que lo pienso, esa elección que hice en 2002, a meses del gran estallido desatado por la crisis económica en Argentina, resultaba, por lo menos, socialmente sintomática. Recién había terminado el colegio —uno religioso subvencionado del barrio— y no había sido una buena experiencia. Eran los inicios del nuevo milenio y en Argentina se vivían tiempos inciertos. Entre penumbras y gestos de tristeza y rabia, emergía también la necesidad de armar cosas nuevas, de pensar distinto, de hablar de forma colectiva en la asamblea de la plaza, de poner el cuerpo en la calle.
La universidad era un mundo heterogéneo, con una vitalidad que surgía en las conversaciones, las clases, los pasillos, entre los miles de carteles pegados unos sobre otros; murmullos de diversos y diversas que anónimamente nos mirábamos y nos reconocíamos en una complicidad momentánea. La primera clase que tuve fue sobre Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman; la lectura del Fausto,de Goethe, me pareció fascinante: descubrir cómo el mundo moderno fue configurado con elementos racionales, instrumentales, pero ominosos; a partir de relatos que bordeaban el desborde y lo místico. Era la potencia de la tragedia del desarrollo revelándose por primera vez, pegándome directamente en la cara.
Así fueron sucediéndose los cursos: de Sociología general a Sociología sistemática, de Historia universal a Historia argentina; Filosofía, Economía, algunas Metodologías y luego las optativas Sociología de la cultura, Teoría estética y teoría política o Aventuras del marxismo I, II y II. Seleccionábamos cátedras como si armáramos el mejor equipo para una final (González, De Ípola, Barrancos, Dri, Portantiero, Rozitchner, Arfuch, por mencionar algunos profesores y profesoras). Reinaba el arquetipo del catedrático, una suerte de genio que nos interpelaba, un modelo que hoy, gracias a esta misma universidad, puedo criticar y cuestionar. Alrededor, muchos y muchas profesoras, ayudantes y estudiantes; compañeros y compañeras tan diversos como iguales; a fin de cuentas, todos reunidos allí anónimamente para escuchar y conversar sobre las pulsiones trágicas del proyecto moderno y del actual. A medida que pasaban los años, uno iba armando su propio camino: cursar ramos en otras carreras, incluso hacer otra carrera en simultáneo; los horarios se ajustaban entre la mañana y la noche, según intereses, trabajo, afectos, distancia con el hogar.
La facultad estaba llena: éramos cientos en un aula, varios miles en un edificio; había momentos en los que se hacía fila para bajar la escalera. Éramos miles y nadie nos había pedido algún tipo de credencial para entrar, tampoco nos preguntaban por qué estábamos allí. Simplemente estábamos. Y es que la universidad no selecciona, no nos hace competir, sino más bien reúne, enseña; nos enseñamos, nos encontramos. Es pública, gratuita. En los pasillos seguíamos conversando, coqueteando, entre cuerpos, libros y consignas. Las clases eran interrumpidas por colectivos políticos, a veces artístico-militantes, que nos interpelaban de diversas maneras, a veces demasiadas. Éramos muchos, sí; había paro, también. La carrera era extensa, el edificio era gris y algo destartalado, sobrio, un poco soviético.
Se podría decir también que la universidad pública en Argentina generó el relato de ilusión de una gran parte de la población: el hijo doctor o la hija doctora del migrante pobre, el obrero metalúrgico que devino en ingeniero de puentes, la abogada del pueblo, el artista destacado internacionalmente. Forjó la posibilidad del ascenso social y simbólico de los y las cualquieras. Pero la universidad pública no solo es la vía para tener una profesión que mejore las condiciones materiales y simbólicas. Es también, y, por sobre todo, una comunidad de conocimientos, la posibilidad de construir, deconstruir y hacer circular una pensatividad que busca reunir en común: debates, revistas, pelear con palabras y en las palabras; centros de estudiantes, ciclos de conversaciones, de cine. Imágenes y discursos que circulan efusivamente entre cuerpos que están en un constante ir y venir. La universidad te da un título, sí, forma profesionales, especialistas, también; pero una universidad, una pública, conforma ante todo una comunidad, de pertenencia y también de disidencia, una comunidad heterogénea donde circulan discursos, conocimientos, se construyen y deconstruyen subjetividades, y por sobre todo se conforman sujetos públicos de enunciación, más allá de nuestra pertenencia de género, sexual, territorial, de clase, edad, cultura o posición política.
Hoy, frente al embate que sufre la educación pública argentina (sobre el que Alicia Salomone escribió en este medio y cuyo texto puede leerse aquí), podemos rescatar las ilusiones que la rodean y que hizo que millones de personas salieran a la calle a defenderla en todo el país hace unas semanas. La universidad pública permite ilusionarnos, pero también reflexionar sobre la ilusión —identificarla, deconstruirla, sentirla en común—, a la vez que nos obliga a pensar el desastre.
Me parece trágico, aunque en este momento más bien triste, que hoy en día todas esas ilusiones y experiencias puedan desvanecerse en un aire rancio de discursos que sentencian de un zarpazo —con eslóganes cortos, efectistas y más allá de cualquier análisis— que “todo es una porquería y no debe existir más”. Sin embargo, no puedo —no podemos— dividir aguas, sentenciar que quienes profesan esas ideas son el “enemigo”, el “fascismo” o la “ignorancia”, ya que esos discursos de odio contra la universidad pública, o contra todo lo público que otorga derechos —hoy leídos como “privilegios”—, son dichos por gente que fue parte de esa misma comunidad de cualquieras, por personas con las que en algún momento nos miramos con complicidad en los pasillos, y que hoy se han desilusionado en el marco de una desigualdad social creciente, que ha marginado a muchos y muchas de estos espacios. Porque la universidad pública también nos insta a asumir las contradicciones, los movimientos trágicos del desarrollo social y político de la mano del famoso pensamiento crítico, que asume las contradicciones como potencia, no necesariamente para sentenciar algo —una culpa o un mero arrepentimiento sobre los hechos—, sino para participar de las discusiones sobre lo que precisamos. Se trata de un combate en torno al sentido que no podemos abandonar o creer superado rechazando sin miramientos al otro. Se trata también de asumir el fracaso y el dolor como parte del pensamiento crítico; pero también de reimaginar la universidad pública en su potencia comunitaria. Necesitamos con urgencia un nuevo modo de reunirnos entre cualquieras, así como también asumir el desastre entre quienes defendemos la universidad pública y la garantía de los derechos sociales. Y en ese mismo proceso reilusionarnos en un nuevo tipo de confluencia.