Graciela Speranza es una de las críticas culturales argentinas más importantes de la última década. Una experta en descubrir relaciones inéditas entre el arte contemporáneo y la literatura, como lo muestran algunos de sus últimos ensayos, que buscan despertar la curiosidad en el lector. En sus textos críticos, dice, el disenso —la distancia estética o ideológica con una obra— es un estímulo para la escritura, pero sobre todo para defender aquello que la entusiasma.
Por Diego Zúñiga | Foto principal: Alejandra López
Nunca se sabe bien qué puede haber adentro de un museo, qué conexiones inesperadas pueden surgir de las exhibiciones temporales o de la colección permanente. La crítica argentina Graciela Speranza (1957) lo tiene muy claro, y se entrega a lo incierto con la felicidad de quien recuerda que ha encontrado ahí cosas extraordinarias. Pero realmente extraordinarias. Impulsos que la han llevado a sentarse frente a un computador y escribir una reseña o un ensayo y publicarlo rápidamente en Otra parte —la revista que fundó y dirige hace más de veinte años—, o ensayar ideas, imágenes y permitir que el pensamiento les dé un orden —un atlas, una cartografía, un puzle— hasta dejar que el lenguaje haga lo suyo y entonces se conviertan en libros, ensayos tan estimulantes como lúcidos —desbordados de curiosidad, rigurosos, exigentes, que conectan el arte contemporáneo con la literatura y que permiten ver el mundo con otros ojos—; es decir, la crítica como forma de arte: Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp (2006), Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes (2012), Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo (2017) o su última obra, Lo que no vemos, lo que el arte ve (2022), todos publicados por Anagrama, y en los que Speranza recorre libros, películas y exposiciones —con un entusiasmo que contagia rápidamente al lector— para así dejar que el pensamiento surja y comenzar a tejer redes, a armar y desarmar esas obras, esas conexiones, y buscar la forma de comprender mejor una realidad cada vez más compleja e inaprensible.
Porque funciona así: uno avanza, por ejemplo, por las páginas de Lo que no vemos, lo que el arte ve, y se va encontrando con nombres de artistas o con obras puntuales que la escritura de Speranza —su talento para describir esos trabajos, para conectarlos con la tradición, para situarlos críticamente en un espacio nuevo— consigue transformar en algo fascinante y enigmático, lo que obliga, muchas veces, a detener la lectura y a buscar esas obras y quedarse detenido un tiempo ahí, contemplando eso que a ella la deslumbró y que ahora a uno también. Pueden ser las obras inclasificables de los argentinos Faivovich & Goldberg o el trabajo impresionante y urgente de Forensic Architecture: la crítica como una forma de ampliar el mundo de los lectores. Como cuando escribe sobre la artista rumana Agnes Denes y esa obra desconcertante que es Tree Mountain – A Living Time Capsule – 11.000 Trees, 11.000 People, 400 Years, una idea que se materializó en Finlandia, donde plantó un bosque de once mil abetos blancos —el primer bosque virgen creado por el hombre—, y que si uno abre Google Maps y escribe “Tree Mountain Finlandia” lo puede ver ahí, nítido. Speranza escribe: “La imagen sorprende, enseguida maravilla y después conmueve. Un modelo matemático basado en la proporción áurea —fruto perfecto del intelecto humano— se funde imperceptiblemente con la majestad de los abetos que crecen tenaces en la cantera de grava”.

Es por esto que Graciela Speranza nunca baja la guardia cuando entra a un museo o una galería, pues sabe que ahí dentro puede estar la respuesta quizá a algunas de esas preguntas que la acechan —a ella y a nosotros— acerca de lo que está pasando en el mundo. Y esas preguntas a veces también son afectivas, pues lo que encuentra dentro de un museo puede ayudarla a resolver eso. La alegría de lo inesperado.
Estuvo en Santiago en noviembre, donde dio una conferencia en la Universidad Diego Portales y se tomó el tiempo de visitar museos y galerías para dejarse sorprender. Recorrió la muestra de Eugenio Dittborn en la Galería D21 y se sentó una tarde, en un café en Providencia, a hablar sobre su trabajo como crítica —de arte, de literatura—, que lleva ejerciendo hace tantos años, en un campo cultural como es el argentino, donde palabras como discusión o conflicto son parte del día a día. Ella lo sabe desde que publicó sus primeros ensayos —Guillermo Kuitca. Obras 1982-1998 (1998) y Manuel Puig. Después del fin de la literatura (2000)—, pero esta conversación empieza con un libro anterior a todo eso. Arriba de la mesa de ese café, ella mira un ejemplar de Primera persona. Conversaciones con quince narradores argentinos, un libro que publicó en 1995 y que le permitió entrevistar a algunos de los escritores que hoy son parte del canon, pero que en ese entonces eran una apuesta: César Aira, Ricardo Piglia, Juan José Saer, Sylvia Molloy, Fogwill, Hebe Uhart, David Viñas, Alberto Laiseca y Marcelo Cohen, entre otros. Un libro que también le permitió conocer a ese escritor extraordinario que fue Cohen y de quien se enamoró y con quien fundó la revista de crítica Otra parte, que en sus primeros años era en papel y ahora es una revista digital que mantiene vivo un espacio para la discusión. Uno en el que se mezclan las ideas, los conflictos y el entusiasmo.
Quizá se podría definir el trabajo del crítico como el de alguien que se enfrenta al conflicto en distintos niveles y a través de distintas estrategias. En ese sentido, creo que algo que atraviesa su trabajo desde sus primeros textos hasta hoy es el entusiasmo, el entusiasmo como una forma de enfrentar el conflicto. ¿Cómo ve usted esa relación entre crítica, conflicto y entusiasmo?
—Me parece que esa centralidad del entusiasmo como estrategia crítica es capital. Y me alegra que lo señales, porque me reconozco en ese rasgo. A veces incluso me avergüenza un poco y temo convertirme en “una entusiasta profesional” (se ríe). En la literatura, pero sobre todo en el arte, porque quizás aparece ahí una figura antagónica más clara. Es el “enemigo militante del arte contemporáneo”, que dice que el arte es cualquier cosa, que lo puede hacer cualquiera, frente al que acepto ser: la “entusiasta profesional del arte contemporáneo”. Leer algo que no había leído antes, o ver algo que muestra el arte que nunca antes vi, es algo que siempre agradezco porque siento que mi experiencia se amplía. El arte y la literatura extrañan el mundo cotidiano, invitan a ver más y mejor. ¿Cómo no agradecer esa especie de éxtasis?
Claro, primero viene ese asombro y luego…
—Inmediatamente quiero razonarlo y en seguida compartirlo como otra forma del agradecimiento. Y de entusiasta profesional me convierto a veces en una especie de evangelista (se ríe).
Escribe en la revista, pero también publica libros y da clases (en la Universidad Torcuato Di Tella). ¿En esos otros espacios cómo funciona el entusiasmo?
—También en el ensayo el entusiasmo es el motor. En Cronografías escribí más de cincuenta páginas llevada por la conmoción de The Clock, de Christian Marclay, una obra maestra de nuestro siglo que dura 24 horas. En las clases, creo modestamente que también consigo transmitirlo. En el Programa de Artes de Di Tella doy un seminario para artistas, los invito a leer mucho y a discutir ensayos teóricos y críticos. No es una tarea fácil con los artistas, pero tengo mis trucos que casi siempre resultan. Promociono cada texto, “el Foucault más transparente que podrán encontrar”, “un clásico que todo artista debe leer”, y hay una frase que nunca falla: “Conozco pocos buenos artistas que no sean buenos lectores”. Al final del curso, lo agradecen. Siempre está, como un hilo conductor, la ilusión de transmitir y razonar la conmoción que me produjeron esas obras, esas lecturas, pero también la confianza en que el arte y la literatura ayudan a ver lo que no vemos del mundo contemporáneo. Y a veces, claro, el entusiasmo dispara también el debate crítico.
Es como pensar que puede haber entusiasmo en el conflicto mismo, ¿no? Usted cita una larga discusión que tuvieron Enzo Traverso y Georges Didi-Huberman hace un tiempo en el diario digital francés AOC.
—Totalmente. Disfruté muchísimo ese debate, la argumentación de cada uno defendiendo sus ideas en un ida y vuelta, en posiciones cada vez más irreconciliables, durante meses y muchas, muchas páginas. Argumentar el entusiasmo es un gran disparador de la crítica para mí. El 99% de lo que he escrito es producto de ese impulso. También he escrito reseñas negativas, pero si no me equivoco, ¡solo un par! Como te decía, no es el único, porque también disfruto mucho pensar con el arte algo que no había pensado. En mi último ensayo, por ejemplo, la idea nunca fue “voy a hablar del Antropoceno”. No, no es eso. Es más bien: “esta obra y aquella otra me hicieron ver esto”, y luego volver a algo que había leído, y en seguida leer más para ver mejor, y finalmente reunir ese viaje real y mental en una especie de constelación. Pero creo que ese ya no es el típico ejercicio crítico.
Claro, hoy más bien una buena parte de críticos y académicos piensan el tema primero y luego ven qué obras les sirven para ilustrarlos. Y ahí debe ser difícil que el entusiasmo se filtre…
—Eso es pensar el arte como un insumo. Y desde luego no me interesa el arte que ilustra, no me interesa el activismo ingenuo o el puro enunciado ecologista en el arte, que es lo primero que aparece cuando se parte de un tema como este. Me siguen importando mucho las formas. El arte tiene que hacer algo nuevo para que nos conmocione y nos invite a pensar en nuestro tiempo y el rumbo del mundo. Y, por otra parte, pensando en la idea de “ilustrar”, con los años me he dado cuenta de que parte de mi entusiasmo compartido en el comentario o el ensayo está en el ejercicio literario crítico de la écfrasis: disfruto mucho describir las obras… A veces hay colaboradores de la revista que me dicen que les da pereza contar el argumento de una novela, que es la parte más “burocrática”, digamos, de la crítica. Pero entonces les recuerdo una lección del maestro [Ricardo] Piglia que nunca olvido: con un adjetivo bien elegido en el recuento del argumento, ya estás haciendo crítica. La écfrasis es, en ese sentido, un ejercicio crítico. Parte del entusiasmo más artesanal tiene que ver con eso.


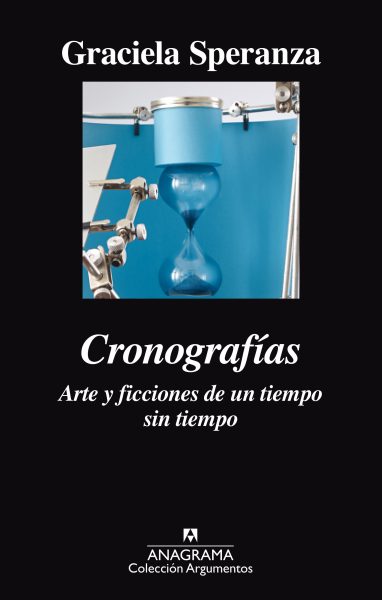
A propósito de Piglia, de quien usted fue alumna, ¿en su época formativa se encontró con profesores o referentes que transmitieran ese entusiasmo?
—Sí, por supuesto. El mayor ejemplo es Piglia, claro. Yo vi ahí el goce del pensamiento crítico. En eso es el ejemplo más claro. Pero también trabajé muchos años con Beatriz Sarlo, y su entusiasmo siempre me pareció muy admirable, más allá de su capacidad argumentativa y su curiosidad. [El cineasta argentino] Rafael Filippelli, marido de Sarlo, lo resumía con una frase irónica: “A Beatriz, nada de lo moderno le es ajeno”. Esa curiosidad interdisciplinaria, amplia, fue un gran modelo. Pero volviendo al conflicto, teníamos también muchos intereses y elecciones estéticas o ideológicas irreconciliables, aunque eso también fue un disparador. La disidencia también puede ser un estímulo importante.
¿Estar en desacuerdo con alguien?
—Sí, y traigo otro ejemplo reciente: yo había leído Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, y me había sorprendido mucho, aunque el final en el que vira hacia la ficción me había decepcionado un poco. Después leí MANIAC y me deslumbró. Pero después me crucé con un par de escritores que respeto que hicieron comentarios medio despectivos de la novela, y eso fue suficiente para que me sentara a escribir un texto largo sobre el libro con toda la argumentación convincente de la que soy capaz. Sí, el conflicto es un estímulo, sin duda, pero sobre todo para defender mis entusiasmos.
Hay un ensayo que publicó en Otra parte titulado “Cinco preguntas abiertas sobre la crítica de arte contemporáneo” y ahí cita un pasaje del diario de Susan Sontag que dice: “¿Qué es? antes de ¿es bueno?”… Y pensando en la descripción como estrategia crítica, también se puede pensar ese momento como el instante en que el crítico pone en juego su escritura, su relación con el lenguaje. ¿Cómo ve eso?
—Totalmente de acuerdo. Eso lo escribió Sontag a los 22 años. Y claro, no es que uno desista del juicio crítico que indefectiblemente se cuela en el comentario. Pero antes hay que describir la obra o el libro con las mejores herramientas del lenguaje. Todavía no sé qué es eso nuevo que vi o leí, pero sale a punzarme, como el punctum de Barthes. Describirlo lo mejor posible, transmitir el entusiasmo que me despierta, seducir incluso al lector como me ha seducido la obra, es un buen punto de partida.











