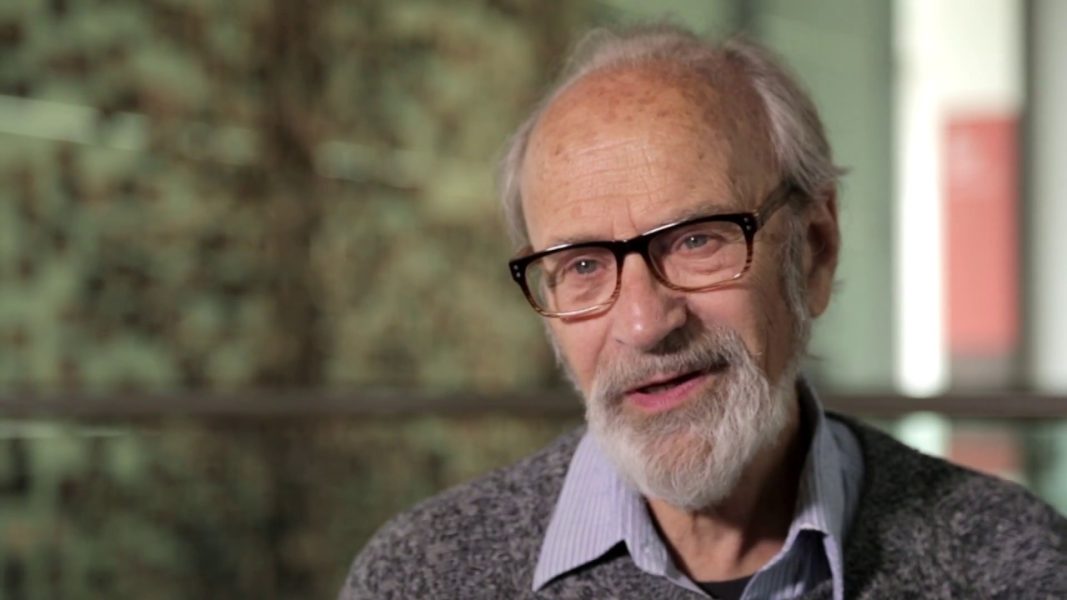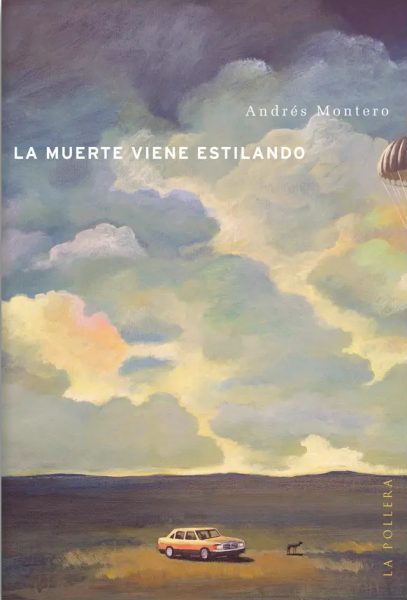“(…) El muro fue en unas horas derribado. Este hecho supuso el fin de la bipolaridad y un cambio profundo en las relaciones internacionales, gracias al que tras 40 años se volvía a tocar un tema incómodo para la mayoría de los europeos: la cuestión de la unidad alemana”.
Por Paulina Astroza y Javier Sepúlveda (*) | Fotografía principa: Peter Kneffel / dpa / AFP | Ilustración: Alison Gálvez
La caída del Muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Pero este ícono del sistema bipolar no cayó. Fue derribado por los propios ciudadanos de Berlín de manera pacífica, sin disparar bala alguna o derramar sangre, en una despejada noche del 9 de noviembre de 1989. Tras sus escombros, una nueva Europa surgiría y tras ella, un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas.
Han pasado ya 30 años. Alemania ha cambiado, Europa ha variado de nuevo su rostro y el mundo sigue siendo testigo de las huellas indelebles que aquella época marcó en las relaciones internacionales. Aún quedan vestigios palpables de los años en que el muro dividió un país, un sistema y un modo de entender la política mundial.
Tras la rendición incondicional de Alemania luego de la toma de Berlín por los soviéticos, se planteó la llamada cuestión alemana. El dilema de qué hacer con la Alemania derrotada se presentó con fuerza entre los vencedores de la guerra. Los fantasmas del pasado, los errores cometidos tras Versailles y la acuciante necesidad de ponerse rápido en pie, presionaban por una estrategia viable. La II Guerra Mundial había comenzado tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. La remilitarización del Rihn, la anexión de los sudetes checoslovacos y Austria más otros dramáticos eventos aceleraron la carrera hacia una masacre mundial. El decidir qué hacer entonces sobre los restos del III Reich era un tema de vital importancia para la estabilidad del continente.
Tras las conferencias de Yalta y Potsdam —en que las cuatro potencias vencedoras definieron el destino de Alemania— se establecieron cuatro zonas administrativas de control aliado. Además se determinó la entrega de los territorios alemanes a Polonia tras la línea Oder-Neisse como compensación por las pérdidas territoriales relacionadas con el combate. Esto mismo se aplicaría, a su vez, a su capital, Berlín.
Sin embargo, las relaciones entre los Aliados no tardaron en descomponerse, iniciándose paulatinamente la Guerra Fría y la división entre el bloque occidental-capitalista y el bloque oriental-comunista. Para 1946, las potencias occidentales ya habían combinado sus zonas de administración y en 1949, por la Ley Fundamental Alemana (Grundgesetz), se proclamó la creación de la República Federal Alemana, concretándose en un sistema parlamentario y democrático liberal de gobierno. La Unión Soviética, por su parte, también proclamó sobre su zona de control la República Democrática Alemana, bajo un sistema socialista y de economía centralizada. Esto se replicó en Berlín, quedando la zona occidental de la ciudad bajo el control de la RFA, y el sector oriental para la RDA. Con esto se formaba un enclave capitalista dentro del naciente Estado socialista, lo que incomodó a las autoridades germano-orientales.

Mientras en el resto de la RDA el libre tránsito hacia la RFA estaba prohibido, en Berlín, por los acuerdos de Potsdam, el paso era prácticamente libre entre un sector y otro, convirtiéndose en una frontera abierta dentro de la llamada Cortina de Hierro. Ya para 1961 se estimaba que cerca de 3,5 millones de personas provenientes de los sectores orientales habían cruzado hacia Berlín Occidental, siendo, en resumidas cuentas, cerca del 20% de la población de la RDA, en su mayoría jóvenes profesionales. Para paliar esto y evitar la caída de capital humano dentro de la República, la autoridad de la RDA decidió cerrar las fronteras y empezar la construcción de un muro que dividiera de manera material a las dos zonas. Así se convirtió, por un lado, en el “salvador” de la RDA, pero a la vez se constituyó en un símbolo internacional y cultural de la bipolaridad, de la confrontación y de la intolerancia.
Desde 1949, y junto a la aplicación de la Doctrina Hallstein, Alemania Federal empezó, junto con otros cinco Estados europeos, un proceso de integración que llegará hasta nuestros días y que marcará profundamente su futuro. Nunca negó su vocación por la reunificación de las Alemanias. Por el contrario. Su propia Constitución (a la que no dieron ese nombre justamente por la intención de establecerla transitoriamente hasta su reunificación) consagró desde los inicios esta posibilidad. Sin embargo, con la construcción del muro, dichas esperanzas se veían, en el mejor de los casos, distantes. A pesar de ello, con el correr de los años Alemania Occidental creció de manera vertiginosa en el ámbito económico y se fue insertando y legitimando cada vez más en el proceso de integración europea. En 1951 fue miembro fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y posteriormente sería parte de la Euratom y de la Comunidad Económica Europea (CEE), las tres comunidades que darán origen a la actual Unión Europea.
Por lo anterior es que no es posible entender la reunificación alemana sin remitirse a este hecho esencial, al artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn y la reaparición de una Alemania Unida. La reunificación se entiende en la lógica de la profundización de la propia integración europea y el deseo de espantar los temores del pasado.
A fines de los años 80, dos hechos aceleraron el proceso de integración. En primer lugar, las perturbaciones en la economía mundial debido a las turbulencias que vivió Wall Street en Nueva York en 1987, que hicieron que se depreciara el dólar estadounidense y creciera un fuerte movimiento especulativo hacia el marco alemán, poniendo a prueba la paridad monetaria y sembrando la duda sobre si la Comunidad Europea estaría mucho más preparada ante la inestabilidad bursátil si contase con una Unión Monetaria.
El segundo hecho es justamente la caída del muro. Tras la apertura de la frontera austro-húngara, las presiones sociales sobre el gobierno de Erich Honecker en la RDA se hacían más duras sobre la libertad personal de sus ciudadanos, especialmente cuando estos se encontraban envueltos en los nuevos aires del Glasnost y la Perestroika. Ante un confuso incidente en el que se otorgaba la autorización para viajar libremente hacia Occidente de manera inmediata, el muro fue en unas horas derribado. Este hecho supuso el fin de la bipolaridad y un cambio profundo en las relaciones internacionales, gracias al que tras 40 años se volvía a tocar un tema incómodo para la mayoría de los europeos: la cuestión de la unidad alemana.

Lo anterior no significó que todo lo obrado entre 1948 y 1989 desapareciera, pero obligó a las instituciones europeas y a sus Estados miembros a revisar su estructura y ajustar sus objetivos a la nueva realidad.
El 28 de noviembre de 1989, Helmut Kohl presentó ante el Bundestag su plan compuesto de tres etapas para la reunificación. Su intención era lograrla a mediano plazo, no de inmediato. Pese a su moderación, esto no fue bien visto por sus vecinos, principalmente Reino Unido y Francia. Los recuerdos aún frescos en la memoria de los europeos encendieron las alarmas. Esto se explica porque la reunificación de las dos Alemanias y la inclusión de los cinco Länders que formaban la RDA implicaban un aumento de la población a unos 60 millones, superando a sus socios europeos, afectando el equilibrio existente con estos países. Asustaba el desequilibrio de las relaciones de fuerza, en especial en términos económicos, políticos, demográficos y diplomáticos. Los fantasmas del pasado vieron en la reunificación alemana un potencial peligro para la construcción europea y para el continente. ¿Se iría a alemanizar Europa? ¿Volverían los deseos hegemónicos del pasado? ¿O estarían dispuestos a europeizar Alemania? Como escribe Hans Kundnani, la Primera Ministra de Reino Unido, Margareth Thatcher, “creía que el ‘carácter nacional’ alemán, así como el tamaño y la posición de Alemania en el centro de Europa, harían de ella ‘una fuerza desestabilizadora’ más que estabilizadora para Europa”.
Los temores eran compartidos por François Mitterrand y por lo mismo tuvo la idea de que la unidad europea precediera a la unidad alemana y que cada Alemania mantuviera su estatuto, y que diez años más tarde se reunificara. Sin embargo, los hechos tuvieron su propia dinámica y ya en 1991 Alemania estaba reunificada. Frente al temor y lo vertiginoso de los cambios, se postuló la idea de pedir a Alemania una prueba de compromiso político irrevocable con la integración europea. Se trataba de insertar la reunificación con la profundización de la construcción europea, de tener más Alemania en Europa, europeizándola. Mitterrand decidió que afianzar la integración europea para hacer frente al desafío de una Alemania unida era la mejor estrategia. El “costo a pagar” por Alemania estaba dado por la moneda. El presidente francés pensaba que una moneda única del bloque sería la única forma en que los otros países europeos recuperarían la soberanía perdida a favor de Alemania, en especial del Bundesbank (H. Kudnani). Si bien algunos historiadores sostienen que Kohl también estaba de acuerdo con esta perspectiva, lo claro es que el entendimiento se produjo. Comenzaron a trabajar en la Unión Económica y Monetaria querida por los franceses. El canciller logró obtener de Mitterrand el compromiso de avanzar, por contrapartida, en la profundización de la unidad política, siendo, desde la visión de Kohl, una “cuestión existencial” para Alemania. Es así como ambos países, reunidos como el núcleo duro de las Comunidades Europeas, dieron paso a la creación de la Unión Europea.
Estos precios pagados dentro de las negociaciones dieron sus frutos. El Consejo Europeo de Estrasburgo aprobó en 1989 la convocatoria a una Conferencia Intergubernamental para negociar la Unión Económica y Monetaria. El 15 de diciembre de 1990 se abre paralelamente otra conferencia sobre la unión política, exigida por Khol. Esta se prolonga por un año bajo la presidencia sucesiva de Luxemburgo y Países Bajos, que termina con la celebración del Tratado de Maastricht con el que las Comunidades Europeas se transformaron en la actual Unión Europea.
Europa ha cambiado su rostro tras la caída del muro. El mundo ha cambiado. Pese a la incertidumbre que hoy caracteriza las relaciones internacionales, el núcleo duro de la integración europea —la dupla Francia/Alemania— sigue siendo el corazón del proceso de integración. Sin embargo, hoy aún es posible observar en Berlín las cicatrices de la división. No es necesario un mapa para saber en qué lado del antiguo muro uno se encuentra. Pero Berlín ha demostrado la capacidad de resiliencia y reencuentro. Es símbolo de división y unidad. En los tiempos convulsos que vivimos, Alemania está viviendo transformaciones políticas importantes. Expresiones nacionalistas que quisieron enterrarse hoy están aflorando con preocupación. Los datos económicos y políticos indican que la división este/oeste aún tiene heridas abiertas y a las que hay que atender. La historia nos muestra cómo las sociedades van reaccionando y reinventándose ante los desafíos. Esperamos que tanto Alemania como Europa sepan encontrar en sus raíces comunes el camino en paz recorrido estas últimas décadas y la esperanza de un futuro mejor, la vía para evitar caer en la tentación de los extremos que las llevaron a enfrentarse en el pasado y que tanto drama causó. La historia la hacen los pueblos. También la paz.
(*) Este artículo fue escrito con la colaboración de Javier Sepúlveda, ayudante del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción.