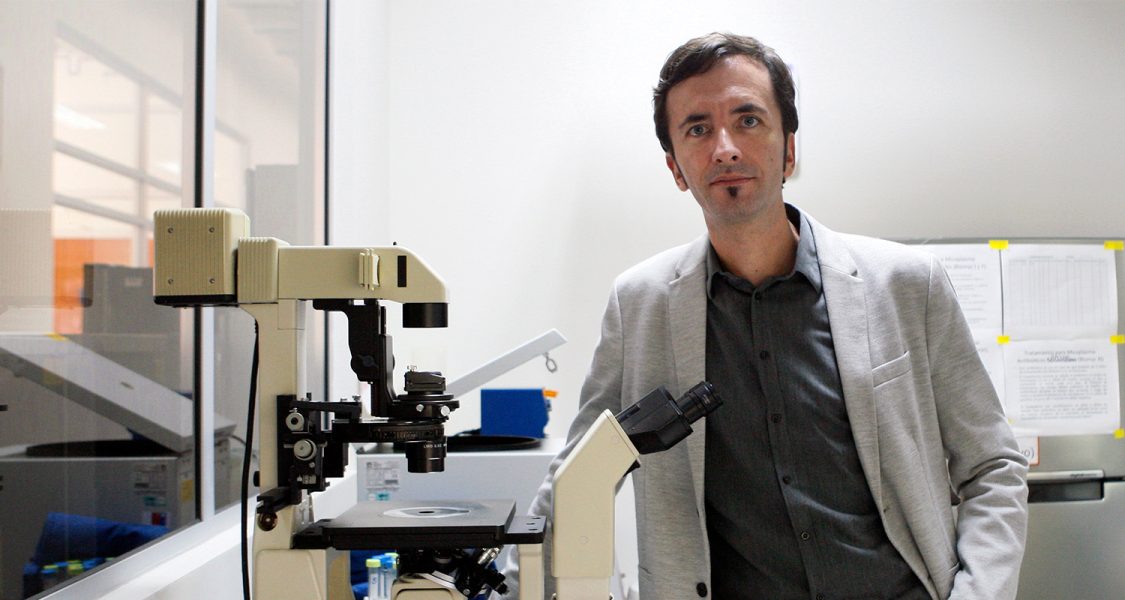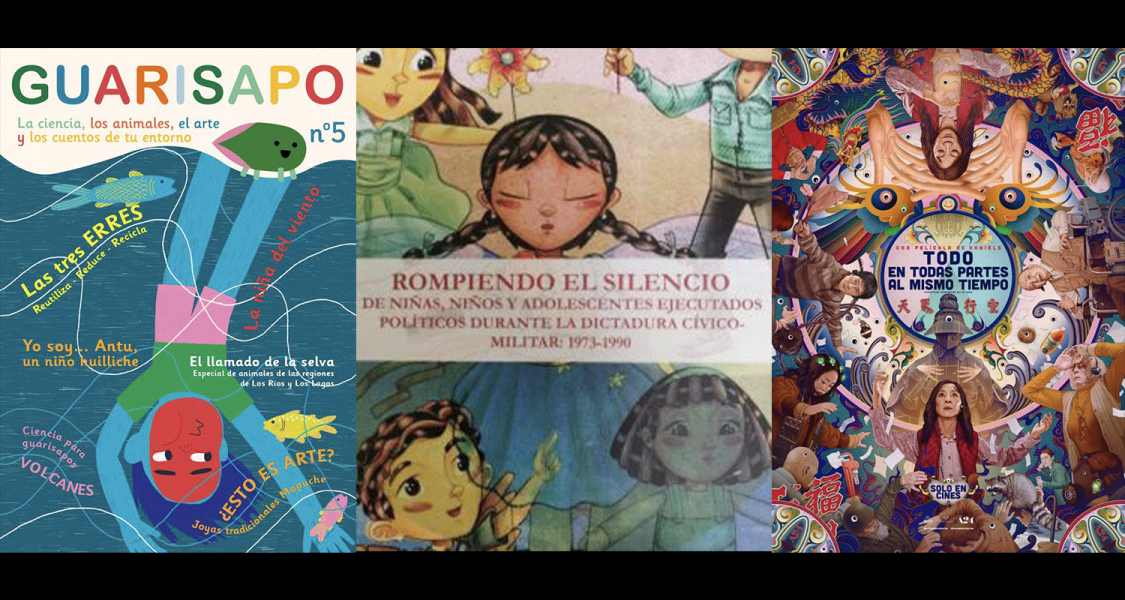Por Victoria Guzmán
“Lo más maravilloso del mundo es, por supuesto, el mundo mismo”.
Robert Zemeckis
“El mundo es demasiado para nosotros”.
William Wordsworth
“Todos somos astronautas de una nave espacial llamada tierra”.
Buckminster Fuller
No fue sólo la pandemia. Llevamos por lo menos desde octubre del año pasado identificando el veneno. Asignando nombre, causas y consecuencias a los problemas. Pero también apuntándonos con el dedo; buscando culpables. Con el estallido social, el binarismo se fue acentuando a medida que los ambientes se enrarecían. O estás con nosotros, o estás contra nosotros, parecía ser el mensaje imperante en todos los espacios. A ratos, casi podías escuchar el tejido social rasgándose en la noche.
Pero el virus diluyó ese “marzo caliente” tan temido como ansiado, y los meses de confinamiento, por unas semanas, nos unieron bajo una meta común: aplanar la curva, cuidar a quienes nos rodean, hacer lo posible por ayudar. Sin embargo, recientemente hemos visto un rebrote del gol fácil y el golpe bajo, una vuelta a la ironía, la burla y el desprecio por las propuestas que no vienen del bando propio. Y hemos sido espectadores, en tiempo dolorosamente real, de lo mal que le hace a un país y sus comunidades la incapacidad de sus gobernantes de pedir ayuda, de escuchar, y trabajar transparente y colaborativamente.
Creo que la mayoría vivimos días de profunda impotencia y frustración. Algunos se organizan para ayudar; otros queman barricadas para acusar la urgencia del problema; quienes pueden escriben columnas y cartas al director; y unos pocos trafican con el terror, circulando videos en redes sociales que amenazan, por un lado, un nuevo golpe de la derecha dictatorial, y por otro, una inminente subversión de la izquierda que busca quemar todo. Cada uno proyectando sus miedos en el espejo. En ambas advertencias hay semillas de verdad, pero caen en generalizaciones que nos ahogan en disquisiciones binarias, que apuntan a un «enemigo» imaginario, abstracto y simplista, e invisibilizan formas de resolver los problemas que no sean a través de la violencia.
Los cimientos de esta época, hija del modernismo, hace rato se estremecen bajo nuestros pies. El cambio de paradigma se aparece como inevitable, tanto a nivel social, económico y ecológico, como valórico, laboral y legal. En Chile, una tras otra, importantes instituciones han ido perdiendo legitimidad social, base fundamental de una democracia sana: se desmorona la fe en la Constitución, el sistema de pensiones, el sistema de salud, la forma en que elegimos a nuestros gobernantes, cómo construimos y nos movemos en nuestras ciudades, el uso del espacio público, el trato a las minorías. No es algo específico a nuestro país: hace décadas que instituciones inamovibles han vivido un proceso de deconstrucción tal, que no sería extraño preguntarse si siguen siendo lo mismo, o ya algo totalmente nuevo y distinto. El género ya no se considera binario, o ligado indisolublemente al sexo biológico; la familia tradicional y sus rígidos roles han sido profundamente cuestionados; entendemos que los medios de información no son instituciones objetivas o despolitizadas; que la raza no es una cualidad biológica sino que una construcción social. La iglesia católica, antes guía moral, hoy a duras pena resiste sus escándalos internos; la democracia como forma de gobierno ha ido quedando reducida al uso desnudo del poder; y la universidad se interesa más por formar trabajadores modelos que personas con capacidad crítica y analítica.
De a poco, unos antes, otros después, hemos comprendido que existen otras formas de vivir en el mundo de las que la modernidad naturalizó y cimentó – muchas veces con violencia tanto explícita como implícita. Pero no son días fáciles. No es fácil vivir en un tiempo líquido, en que se habla del fin de la historia, de la doctrina del shock, en que vivimos sumidos en un eterno presente a causa de una pandemia global. Entre tanto terremoto, es difícil transitar hacia soluciones, especialmente cuando todavía estamos discutiendo sobre el pasado y barajando ideas tan distintas respecto del futuro. Están quienes se aferran a lo que hay, por muy pobre, insuficiente y dañino que sea. Soslayar el problema, esperar a que desaparezca. Hay otros que ven en quemar y destruir la solución, esperando que del derrumbe, como por acto de magia, nazca una sociedad justa e igualitaria. Solo de leerlo suelto un suspiro. Es una dialéctica agotadora y que nos atrapa: nos quita soluciones, nos despoja de nuestra agencia.
Es una falsa dicotomía, por lo demás. La desesperanza no es inevitable; no somos impotentes. No estamos despojados. Sí, es difícil bajar los brazos (y las armas) y escuchar al otro. Es difícil pensar en medio de una pandemia, en medio del hambre, la injusticia. Es difícil tener fe cuando vemos a los políticos y sus declaraciones, su desconexión absoluta. Cuando vemos (y vivimos) el machismo, el clasismo, el racismo en carne propia. ¿Pero se puede? Se puede.
La peste negra que asoló a Europa en el siglo XIV marcó el fin del oscurantismo de la Edad Media y el comienzo de algo nuevo: el Renacimiento. “Después de la Peste Negra, nada fue lo mismo”, afirma Gianna Pomata, experta en la historia de la medicina. Los efectos de la plaga fueron como un soplo de aire fresco, una bocanada de sentido común. Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas. El Renacimiento fue quizás la época de mayor efervescencia científica y artística de la civilización occidental: los artistas recuperaron antiguas técnicas para dibujar, como la perspectiva; los músicos retomaron la melodía; la medicina se sacudió de encima el dogma de la religión. Miguel Ángel, Da Vinci, Palladio, Brunelleschi, Boccaccio, Petrarca, Maquiavelo y Dante Alighieri se convirtieron en los cimientos del pensamiento europeo. Los exploradores italianos ampliaron el mapa de su mundo. Galileo estableció el método científico. Si las crisis tienen el poder de ser el punto de partida de transformaciones radicales, ¿qué efectos podría tener la crisis sanitaria actual?
Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas.
Este fin de semana leí una entrevista que hizo Elisa Balmaceda a Yayo Herrera para la revista Endémico. Un tema que tocaron me marcó profundamente: ¿Qué consideramos sagrado? La antropología dice que lo sagrado es aquello que hay que mantener y proteger, pues sostiene -a veces de forma casi invisible- la posibilidad de que una comunidad perdure en el tiempo. Es lo fundamental: el límite que no podemos cruzar, aquello que no podemos profanar. En las últimas décadas el dinero ha ocupado el espacio de lo sagrado. Bajo la lógica del progreso económico como valor absoluto, todo puede ser merecedor de ser sacrificado en pos de las bolsas, las inversiones y los capitales. Cuando lo sagrado es el dinero, justificar el sacrificio de otros bienes se da naturalmente: los bosques, las montañas, los glaciares, los ríos, las personas, la salud.
En tiempos de cuestionamiento y deconstrucción, entonces, tal vez debiéramos empezar por preguntarnos: ¿qué es, para nosotros, la riqueza? ¿Qué tiene, hoy, la calidad de tesoro? ¿Qué entendemos por dignidad, y qué rol debe jugar en una sociedad? ¿Qué es para nosotros el éxito?
¿Qué tendríamos que declarar sagrado para avanzar? ¿Qué sacralidades podemos rescatar y volver a centrar, qué ritos, espiritualidades y afectos?
Es difícil hacer predicciones sobre como será el mundo post-coronavirus, pero me arriesgaré con algunas. Empezando por el turismo: no es descabellado imaginar que vuelos más caros y complejos tendrán un impacto en la facilidad de viajar a otros países (y para qué decir continentes), gatillando un interés por el turismo local. Pues bien: ¿cómo nos afectará, como sociedad, movernos curiosamente por nuestros propios territorios? ¿Cómo nos cambiará valorar nuestra naturaleza, historia, cultura y habitantes? ¿Qué nuevos lazos afectivos surgirán hacia ellos? ¿Cómo será experimentar el efecto nocivo del turismo en nuestras tierras: la gentrificación, la contaminación, la erosión, el exceso?
Sin duda ocurrirán transformaciones quizás sutiles, quizás invisibles, cuando en vez de visitar y venerar viejos museos europeos, nos conectemos con el riquísimo patrimonio que tenemos en nuestro país y en nuestra América. Me pregunto cómo cambiarán ideas preconcebidas sobre nuestro arte, nuestros artistas, nuestra historia y nuestro pasado. Me pregunto cómo será reconectar con la sabiduría de las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, en vez de seguir encandilados con los griegos, los romanos, los europeos. Descubrir los secretos incaicos que pueblan Santiago, por ejemplo: sus templos, sus plazas, sus avenidas procesionales que miraban a la cordillera, honrando la salida del sol y el comienzo de un nuevo día. Asombrarnos con los ritmos sabios del We Tripantu, esa larga noche que contiene en sí el germen de la primavera, y sus ritos afectivos en que las comunidades se reúnen durante el fuego durante la noche, purificándose en el río al romper el nuevo amanecer.
Un tema ineludible es el de la ecología. Espero que tras meses de encierro y pantalla podamos considerarnos no solo como habitantes de este planeta, sino que como parte de ecosistemas vivos, complejos y maravillosos, que requieren cuidado, compromiso y atención. Hemos contemplado, pasmados, cómo las aguas que solían ser turbias hoy son transparentes; con sorpresa cómo los animales – pumas, jabalíes, monos- se pasean libremente por la ciudad. El aire está limpio; el mundo está más limpio. Hemos atesorado la ausencia del rugido del tráfico en la ciudad; la imagen de ciclistas entusiasmados por las calles; el canto de los pájaros, nuevamente audible. En Punjab, India, por primera vez se pudieron ver los Himalaya, después de décadas de estar velados por smog. Las estrellas son, súbitamente, más visibles – más límpidas y nítidas.
Sé que todo lo anterior ha sido a costa de economías colapsadas. Sé que el tráfico, el petróleo y los aviones volverán. Pero me pregunto si la experiencia gloriosa de vivir con menos contaminación, aunque haya sido momentánea, permanecerá en nuestra conciencia como un destino realizable – y un recordatorio de que sí son posibles grandes transformaciones. Lo sagrado da la medida (la mesura) de nuestras acciones: nos señala una hoja de ruta hacia adelante. Si buscamos lo sacro en ideas menos economicistas, tal vez podamos entender que la economía es un subconjunto de la naturaleza, y no al revés. Que somos interdependientes, y que la riqueza de nuestro patrimonio cultural no se reduce a “recursos naturales”, mecánicos y utilitarios. Que hay una banalidad inherente al consumo; que, en realidad, no necesitábamos tantas cosas.
Por otro lado, espero con fiereza que estos días de encierro, en que nos han salvado de la locura libros, películas, música, conciertos, series, dibujos, teatro, sepamos dar un valor real al arte y la cultura. No sólo nos han ayudado a sobrevivir: también han sido herramientas para procesar y pensar esta pandemia. Lo mismo respecto del espacio público y las comunidades. Como señala Zadie Smith en su lúcida colección de ensayos “Feel free», la importancia de las bibliotecas públicas va más allá de los libros; son un espacio en el que no necesitamos consumir para justificar nuestra presencia ahí. Son espacios que permiten encuentros, reflexiones, diálogos. Al igual que los parques; al igual que las universidades. Son las caras, los gestos, los abrazos. Las tardes tocando guitarra, tomando cerveza, y divagando sobre cómo cambiar el mundo. Son los flechazos, las campañas universitarias, las formas de vivir el estrés compartido, las caminatas por el barrio conociendo sus rincones, sus antros, sus plazas.
Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis.
Por último, espero que esta pandemia de una vez por todas nos haga conscientes de la profunda desigualdad de nuestro país. Espero que tras ella ya nadie pueda, con un mínimo de responsabilidad, decir que no conoce las condiciones en que viven grupos de personas: la pobreza, la violencia, el hacinamiento, la necesidad, el hambre. Espero que nos empuje a construir nuevos paradigmas para una nueva época: nuevos monumentos, sistemas y leyes. En que se valoren los procesos, las digresiones, las derivas.
A finales de marzo, cuando la crisis sanitaria se extendía por Chile, muchos compartieron un sombrío mensaje: «nosotros somos el virus». Pues no. Tenemos la capacidad de cometer las peores atrocidades. Pero también el poder de encarnar grandes actos de belleza, de generosidad, de solidaridad. Como escribía con tanta lucidez Mariana Matija: “cuando nos despreciamos, despreciamos una parte de la naturaleza y nuestra propia capacidad de proteger(nos) y también de regenerarla(nos).” Reforzar la idea de que somos una plaga sólo nos permite revolcarnos en el veneno. Nos roba nuestra potencia transformadora; la indiferencia neutraliza ese impulso por cambiar las cosas. Lo entiendo. Estamos cansados. A ratos es más fácil aceptar el estatus quo: requiere poco esfuerzo hundirse en las aguas espesas de la desesperanza. En cambio, movilizarnos hacia cambios sí que requiere trabajo. Es estar ahí para las conversaciones difíciles; es practicar el acto radical de escuchar y comprender; es abrazar lo distinto; es ceder poder cuando es necesario; reconocer el valor de experiencias que son ajenas, y los conocimientos y sufrimientos que éstas engendran. Aceptar la complejidad, por frustrante que sea. La complejidad de nuestras emociones, de nuestros ecosistemas, de otros seres humanos, de la crisis, de las soluciones que se requieren. La complejidad del dolor de otros.
Solo despierta el que ha soñado, como decía Pedro Prado. Tenemos la responsabilidad de la esperanza. De avanzar de las distopías presentes a posibles utopías; de dejar atrás el veneno que ya identificamos y empezar el proceso de nutrición; de pasar de centrarnos en el problema a dibujar las soluciones. Dejar de tener miedo a las ideas del otro. Si no entiendes cómo alguien podría creer algo a tus ojos tan estúpido, es más probable que esto sea una falta de comprensión de tu parte, que una falta de razón suya. Una buena democracia no es una donde escasean los problemas; es un sistema de gobierno en el que los políticos y demás actores pueden canalizar los intereses y tensiones que cruzan a la sociedad. Es muchísimo más fructífero salir de lo binario en que unos ganan y otros pierden: reconocer los puntos válidos de quienes no están en nuestro bando. Pasar de oídos sordos que prefieren “ganar” una discusión en vez de, bueno, tenerla. Dar paso a una escucha atenta, intencional. Repensar esta sociedad enferma implica un esfuerzo de imaginación y creación ciclópeo, colectivo.
Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis. Podemos empezar por plantearnos el horizonte de lo posible. La crisis hoy es sistémica, y eso requiere una multiplicidad de respuestas que estén a la altura. Un horizonte ético que nos conmueva y seduzca. Las grandes crisis traen profundos cambios sociales, para bien o para mal: la historia nos ofrece lecciones mixtas. La plaga de Atenas llevó a un largo período de desorden e inmoralidad, de desconfianza en la democracia. Pero las guerras mundiales aceleraron la integración de la mujer en el espacio y discurso público. La pandemia será como una especie de ácido, disolviendo y liquidando. Pero también, una oportunidad para reformular a partir de ello. Pomata describe las pandemias como «un acelerador de la renovación mental […] escuchamos más, quizás. Estamos más listos para hablar entre nosotros». El futuro es lo único ineludible. ¿Manos a la obra?