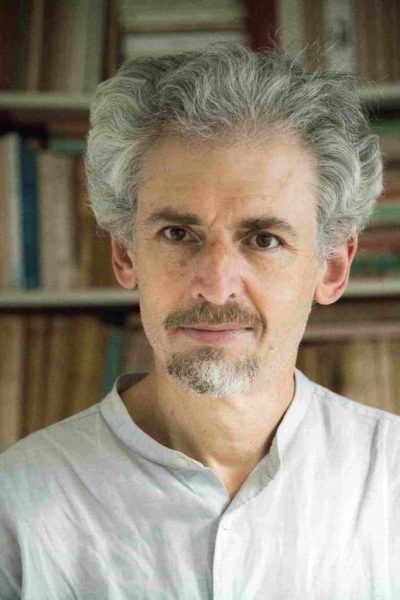Desde los primeros tranquilizantes de los años cincuenta hasta los antidepresivos modernos, los psicofármacos han pasado de ser soluciones médicas a símbolos culturales. Su consumo generalizado refleja una transformación en la manera en que entendemos el malestar emocional. ¿Qué factores explican la creciente medicalización de la vida cotidiana?
Por José Núñez | Foto: Oli Scarff/ AFP
En 2020, durante la pandemia, un estudio publicado en la revista científica British Journal of Psychiatry proponía una idea curiosa. La salud mental era motivo de preocupación en todo el mundo: los casos de ansiedad, depresión y estrés se habían disparado y organismos internacionales alertaban sobre un posible aumento en la tasa de suicidios. En ese escenario, un grupo de expertos propuso añadir litio al agua potable. Empleado como tratamiento para el trastorno bipolar, el litio podía ser la solución para “reducir el riesgo de suicidio y posiblemente ayudar a estabilizar el estado de ánimo” de la población, señalaba el estudio.
La idea no era nueva. El artículo se trataba más bien de una revisión de investigaciones previas sobre el tema. Sin embargo, su difusión en distintos medios de comunicación sirve para ilustrar un fenómeno cada vez más recurrente: el consumo generalizado de psicofármacos, “sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central y que se usan para el tratamiento de trastornos de salud mental”, según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Se clasifican en cinco grupos: antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos (o somníferos), estabilizadores de ánimo y antipsicóticos. Uno de ellos, el Valium (diazepam), fue uno de los medicamentos más recetados en las últimas décadas en el mundo. Cuando salió al mercado, se hizo tan famoso que incluso los Rolling Stones le dedicaron una canción.
Forman parte de la rutina diaria de millones de personas, ocupan un lugar privilegiado en las estanterías de las farmacias y alimentan una de las industrias más lucrativas del planeta. No solo se recetan a pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, sino que también se usan en situaciones comunes, como atravesar un duelo, mejorar el rendimiento académico o conciliar el sueño. “La farmacología es una solución rápida y fácil a problemas que no es muy claro dónde se alojan y en qué consisten”, explica Andrea Kottow, ensayista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En Chile, son los segundos medicamentos de mayor consumo, según el Departamento de Economía de la Salud (DESAL) del Ministerio de Salud. Otras cifras revelan, además, que el país se ubica entre los 10 primeros de la OCDE en cuanto al consumo de antidepresivos, con un promedio de 94,3 dosis diarias por cada mil habitantes. “La aplicación correcta de los psicofármacos debe ser aquella guiada por la medicina basada en la evidencia. Para una depresión leve, por ejemplo, no se requiere medicamentos, sino psicoterapia”, aclara Pablo Salinas, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile.
En este contexto, vale preguntarse: ¿en qué momento los psicofármacos pasaron a formar parte de la rutina diaria de tantas personas?
La era de los psicofármacos
En un principio fue la clorpromazina. Descubierta en Francia en los años cincuenta, fue el primer tratamiento farmacológico para la esquizofrenia. Su éxito estimuló el desarrollo de otras drogas psicotrópicas e instauró una nueva forma de concebir las enfermedades mentales, basada en la química del cerebro. “¿Por qué se dice que revolucionó la psiquiatría? Porque los pacientes, ahora calmos y adormecidos, podían empezar a ser tratados fuera de las instituciones psiquiátricas”, explica la filósofa argentina Sandra Caponi, autora de Política, psicofármacos y vida cotidiana (2024).
En paralelo, las compañías farmacéuticas buscaban desarrollar nuevos sedantes, debido a los efectos adversos que producían los barbitúricos. Así nacieron los ansiolíticos, también llamados tranquilizantes menores. Estas “píldoras de la felicidad”, como se conocían popularmente, tenían la ventaja sobre la clorpromazina de que servían para tratar problemas más cotidianos como la ansiedad. El primero de ellos, el Miltown (meprobamato), fue lanzado en 1955 y se convirtió rápidamente en el medicamento más vendido de Estados Unidos. Como afirma el historiador David Herzberg en Happy Pills in America: From Miltown to Prozac (2009), el destino de la psicofarmacología ha estado íntimamente relacionado con la historia de ese país. El éxito del Miltown no solo se debió a una campaña de marketing agresiva, sino a la epidemia de ansiedad que vivía la sociedad estadounidense de la posguerra.

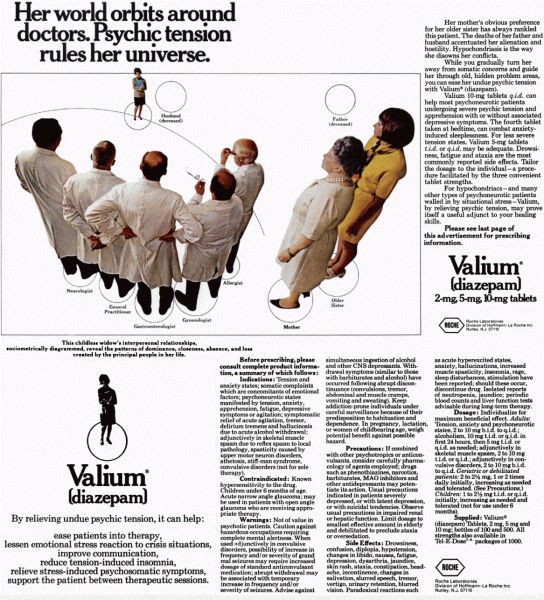
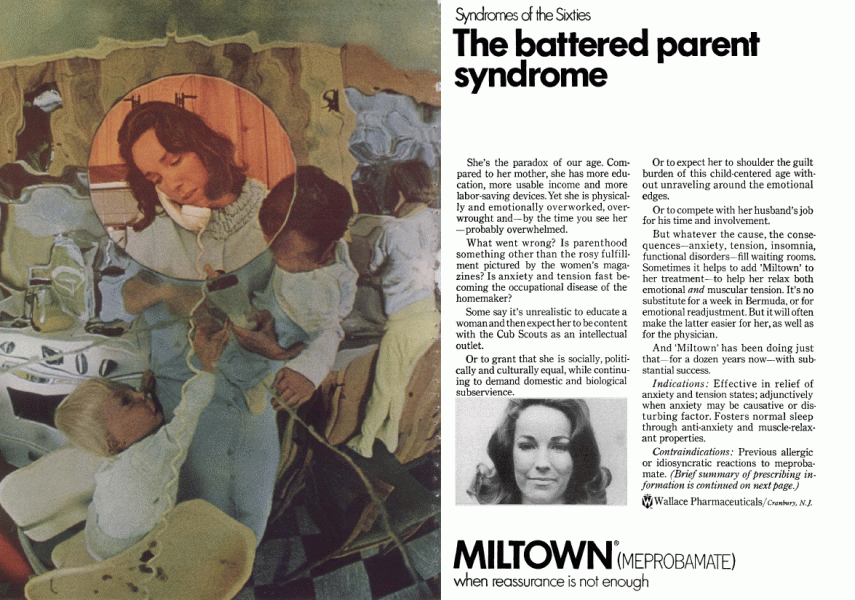
De esta forma, comenzaron a comercializarse nuevos tranquilizantes para tratar la ansiedad. En 1963 salió a la venta el Valium, una benzodiazepina que era promocionada sobre todo entre las mujeres, quienes consumían tranquilizantes tres veces más que los hombres. La campaña publicitaria fue diseñada por Arthur Sackler, un psiquiatra y empresario farmacéutico que llegaría a amasar una las mayores fortunas del mundo y que buscaba capitalizar los sentimientos de ansiedad, soledad y vacío que atravesaban las mujeres en los nuevos suburbios.
Sin embargo, en los años setenta, los crecientes reportes de pacientes con síntomas de abstinencia desataron una reacción negativa contra los tranquilizantes. La revelación de que generaban dependencia llevó en 1975 a las autoridades sanitarias de Estados Unidos a imponer mayores controles sobre su uso, ya que hasta entonces se recetaban sin restricciones. Mientras su descrédito crecía entre el público, los avances en psicofarmacología auguraban una nueva píldora milagrosa que, según sus promotores, no era adictiva y tenía pocos efectos secundarios: el Prozac.
Lanzada al mercado en 1988, el Prozac fue uno de los primeros antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (o ISRS). Pronto se convirtió en uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, y alcanzaría el estatus de ícono de la cultura pop. Aparecía en portadas de revistas, en programas de televisión como Los Soprano y era objeto de memorias superventas como Prozac Nation (1995), de Elizabeth Wurtzel.
La depresión se había generalizado, al punto de reemplazar a la ansiedad como paradigma de la enfermedad nerviosa. Un nuevo sistema de diagnóstico, el marketing de las compañías farmacéuticas y las campañas nacionales de educación la pusieron en el centro de la atención en salud mental. Todo malestar era etiquetado como depresión, tanto por el sistema de tratamiento como por los propios pacientes. Para Andrea Kottow, “la depresión responde al estado del mundo; parece estar vinculada a esa sensación un poco apocalíptica, de la pospolítica, del fin de la comunidad, de la destrucción del planeta, que impide una visión abierta hacia el futuro”.
El éxito del Prozac consistió no solo en que prometía curar esa enfermedad, sino en que además “ayudaría a las personas a esculpir personalidades socialmente atractivas”, escribe Herzberg.
Desde su introducción en la práctica médica, los psicofármacos —una de las industrias más rentables del mundo— se han convertido en la base principal del tratamiento psiquiátrico moderno, a pesar de que “su avance a lo largo de la historia no ha sido tanto en su efectividad como en la disminución de los efectos secundarios y de las reacciones adversas”, afirma Pablo Salinas.
Una vida medicalizada
En 2007, el periodista estadounidense Robert Whitaker encontró un informe publicado en el Journal of Nervous and Mental Disease que sugería que el consumo prolongado de psicofármacos estaba asociado a diversos problemas de salud. Ese fue el punto de partida de una investigación que culminaría en Anatomía de una epidemia (2010), un libro donde expone cómo en Estados Unidos el número de pacientes con discapacidad por enfermedad mental se triplicó entre 1987 y 2007, justo el período en que la prescripción de medicamentos psiquiátricos aumentó. “¿Podría nuestro modelo de atención sanitaria basado en la medicación estar alimentando de algún modo imprevisto esta plaga moderna?”, se preguntaba Whitaker.

Los médicos progresaban en el tratamiento de la leucemia y de enfermedades infecciosas como el sida, pero en el campo de la psiquiatría parecía suceder lo contrario. “El progreso no ha sido similar debido a la naturaleza de las enfermedades que se tratan”, dice Pablo Salinas. “Son entidades muchísimo más complejas, que obedecen a una gran cantidad de determinantes genéticos, sociales, del desarrollo y ambientales. Aún no logramos comprender del todo su etiología y desarrollo”, agrega.
Whitaker advertía además sobre el aumento en la cantidad de diagnósticos, un fenómeno que se conoce como “medicalización”. “Esto es, transformar los sufrimientos del día a día en problemas médicos, lo que ha conducido a un consumo de psicofármacos excesivo y naturalizado, sin considerar los efectos adversos que producen, fundamentalmente cuando son tomados por largos períodos”, explica Sandra Caponi. Así, situaciones cotidianas como las dificultades para dormir o la timidez se convierten en diagnósticos como el trastorno de sueño o la fobia social. El problema, advierte, es que esto nos distrae de factores estructurales que producen malestar en la sociedad. “El neoliberalismo nos enseña que los problemas no son sociales, sino individuales, y que somos nosotros quienes debemos gestionar nuestros conflictos y sufrimientos”, agrega.
Un ejemplo de aflicciones que se han medicalizado es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Fue incluido en la tercera edición (1980) del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido también como el DSM (la “Biblia de la psiquiatría”). En consecuencia, millones de jóvenes en el mundo crecieron tomando medicamentos psicotrópicos. “El déficit de atención, la hiperactividad o el trastorno de oposición desafiante son patologías que encubren comportamientos que antes de los años 90 no eran tratados desde la perspectiva médica”, indica Caponi. “Es un problema que se sobrediagnostica. Se estima que hasta un 10% de los niños podría tener algún grado de TDAH, pero probablemente menos de la mitad de ellos requiere tratamiento farmacológico”, dice Pablo Salinas.
Sobre esto, la psiquiatra Joanna Moncrieff advierte en el libro Hablando claro (2013) que “tomar medicación de forma habitual para cualquier clase de problema comportamental transmite un fuerte mensaje a los niños: les dice que no tienen el control de su propia conducta y que necesitan un fármaco para poder ser ‘buenos’”.
El creciente número de personas bajo tratamiento farmacológico no solo se explica por la medicalización de problemas cotidianos y la expansión de los criterios diagnósticos (que ha suscitado críticas al DSM, por la falta de evidencia científica de algunos trastornos incluidos y por la supuesta influencia de la industria farmacéutica en su elaboración), sino también por un mayor acceso a los servicios de salud. “En Chile, el cambio más significativo ocurrió cuando el GES (Garantías Explícitas en Salud) incorporó patologías de salud mental como la depresión. Ahí se abrió una ventana de oportunidad muy grande para que la gente accediera a atención, y es entonces cuando el número de pacientes, la cantidad de atenciones, el consumo de psicofármacos y los días de licencia por estas patologías aumentaron”, opina Salinas.
Según el académico, el problema surge cuando se usan “psicofármacos en situaciones que no son realmente patologías. Ahí es donde se empiezan a meter en la vida normal del individuo. Por ejemplo, para dormir, cuando el único problema que hay es higiene del sueño. O en el caso del TDAH, para dejar a un niño más tranquilo o aumentar su rendimiento académico. Los tratamientos deben ser implementados por médicos o especialistas. Si uno se apega a la medicina basada en la evidencia, termina haciendo tratamientos que son justificados”.