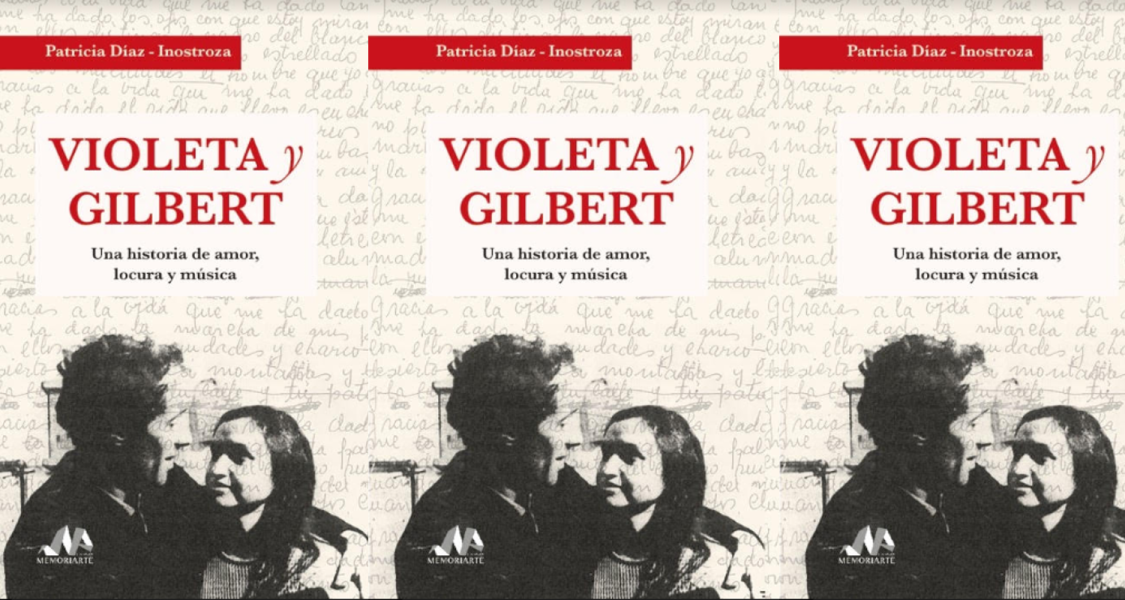Vale la pena preguntarse si en el futuro extrañaremos las costumbres que han dejado los teléfonos móviles: tener el aparato siempre a mano, avisar que uno “va llegando” o que “está afuera”. Quizás la mayoría de ellas son innecesarias, aunque cumplen la función de mantenernos conectados sin respiro, es decir, “comunicados”.
Por Andrés Anwandter | Ilustración: Fabián Rivas
Creo ser algo así como un “semianalfabeto digital” (asumo que existe el concepto, aunque no pienso confirmarlo ahora en la red): crecí en un mundo todavía completamente “análogo”, y recién hacia el final de mi adolescencia tuve que aprender —en forma guiada y también por mi cuenta— a lidiar con la realidad digital. Mi relación con ella muestra entonces todas las falencias de la instrucción más bien precaria que recibí a finales de los años ochenta, además de varias mañas analógicas, legado tenaz de la infancia. Me aferro a estas últimas como a viejas supersticiones, como si de ellas dependiera que lo real continúe siendo algo tangible y no se transforme en un éter virtual indistinto.
Cuesta cada vez más visualizar ese tiempo en que el mundo físico no estaba entreverado con el ciberespacio. Mis hijos me miran raro cuando lo rememoro, algo que suelo hacer al cenar juntos, aprovechando que dejan sus teléfonos fuera del comedor. Les cuento que la única pantalla que hechizaba entonces a la gente era el televisor, cuyos contenidos no estaban permanentemente disponibles ni eran elegidos por el público, sino que se regían por horarios de transmisión. Así, fuesen programas en vivo o pregrabados, todo ocurría en un presente compartido con la audiencia. De hecho, la experiencia de mirar televisión era descrita como un encuentro personal: una cita periódica entre animador y espectador “a la misma hora y en el mismo canal”. La virtualidad existía (era, de hecho, un subproducto de la lectura), pero solo de manera orgánica, al interior de la cabeza, donde tomaba la forma de la imaginación. Ninguna de estas rumiaciones despierta mucho interés en la mesa.
Por cortesía, el hijo mayor pregunta sobre videojuegos. Olvido que algunos amigos poseían consolas Atari y a veces nos reuníamos en torno a ellas para ver lucirse al dueño de casa, o bien uno demostrar su falta de práctica con los comandos. También, por supuesto, existían los flippers, donde dichos ingenios electromecánicos convivían con tacatacas y unas cuantas máquinas electrónicas, casi siempre ocupadas por jugadores expertos. Los computadores personales eran todavía una rareza y en vez de facilitarles la vida a sus usuarios —una promesa perenne del progreso técnico— generaban más trabajo, ya que era preciso programarlos para que hicieran algo por nosotros, lo que significaba pasar toda una tarde intentado descifrar el manual de instrucciones. Sería incorrecto, sin embargo, afirmar que la computación nos “esclavizaba” como parecen hacerlo hoy las tecnologías de la información y comunicación.
Las pantallas, en general, eran objetos en el mundo: no se confundían con este ni lo sustituían, tampoco eran interactivas o táctiles. Y las imágenes que mostraban eran dibujos de corriente eléctrica recorriendo veloces sus superficies de vidrio tras viajar como ondas electromagnéticas, en lugar de los simulacros hiperrealistas y aparentemente eternos que vemos emerger del cristal líquido en la actualidad. De hecho, me atrevo a plantear que mucha gente entonces escuchaba la tele antes que mirarla, ya que ni el tamaño ni la calidad de su imagen ameritaban verla más que como un suplemento del sonido, medio que transportaba la mayor parte de su contenido. Así, la televisión —y antes la radiofonía— superaron a los medios escritos en la transmisión de cultura, trayendo de vuelta la inmediatez de la oralidad. “Enciende la radio”, pedía mi abuela, para sentarse a tejer con el televisor prendido de fondo.
Acaso el objeto que encarna mejor los cambios sociales que ha traído el desarrollo de lo digital sea aquello que seguimos llamando “teléfono”. Hace apenas unas décadas, dichos aparatos, aparte de no ser ubicuos, permanecían en su sitio y —al menos en el hogar donde crecí— eran dominio exclusivo de adultos. Los menores de edad no podíamos ni discar, ni contestar, ni colgar sin autorización. Había también horario para llamar (nunca pasadas las nueve de la noche, a menos que fuera algo urgente, una tragedia). Debo decir que yo disfrutaba estar casi eximido de esta interacción a distancia con interlocutores invisibles, que siempre me pareció incómoda y apremiante: como el tiempo de llamada era caro, había que ahorrarse los silencios o las vacilaciones, ir directo al grano, algo no tan fácil de hacer para un tímido como uno, menos aun cuando la voz está desacoplada del cuerpo que la produce y es difícil determinar con quién estás hablando. Aparte de que a veces las palabras parecían atravesar campos de estática camino al oído y ocurría todo tipo de equívocos. Pero lo normal era que la comunicación fluyera razonablemente bien con la electricidad, y así fue cómo la telefonía ocupó un lugar cada vez más central en nuestra vida diaria y generó una serie de prácticas culturales (la etiqueta telefónica, la memorización de números importantes, las pitanzas, etcétera) que la aparición de los celulares ha puesto en vías de extinción.
Me pregunto si en el futuro tendremos nostalgia de las costumbres o patologías que trajo la transformación de los teléfonos fijos en móviles: tener el aparato siempre a mano, avisar que uno “va llegando” o “está afuera”, personalizar el tono de llamada, corroborar en internet cada cosa que se dice en una conversación; dejar tras de sí un reguero de imágenes inmateriales que le pesan al planeta, en lugar de cargar uno mismo sus recuerdos. Quizás este costo ambiental termine morigerando o suprimiendo por completo estas prácticas. Como alguien de otra época, la mayoría de ellas me parecen innecesarias, aunque cumplen la función de mantenernos conectados sin respiro —ahogados en océanos de información—, es decir, “comunicados”. Yo sigo privilegiando el correo electrónico largo para lo importante (aunque a veces me demore días en enviarlo), peleo con el diminuto teclado del celular al escribir mensajes de texto para lo urgente (no tengo paciencia para audios) y vacilo cuando uso emoticones o emojis: formas contemporáneas de “escritura oral” en las cuales son expertas las nuevas generaciones.
Me resisto a ese ahorro forzoso del tiempo necesario para que las palabras cuajen en una escritura significativa, al reemplazo de la comunicación por la mera conexión, y así coarto mi capacidad de entender el mundo digital. Este, en todo caso, ignora mi deserción y sigue su curso vertiginoso, conformando una realidad donde el presente inmediato envejece más rápido que la memoria.