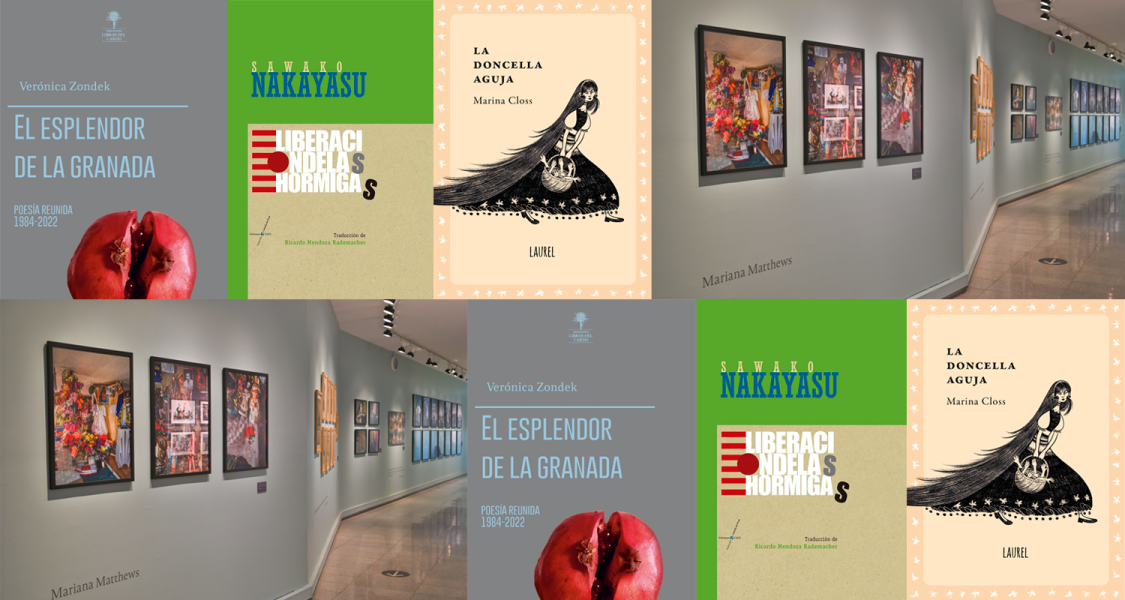En su última novela, titulada La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, el escritor y crítico literario argentino parte de una imagen —una joven que sufre un accidente automovilístico— para luego indagar en los caminos insospechados que abre la literatura y que permiten crear comunidad en medio del individualismo de estos tiempos. “Los lectores y las lectoras creemos que somos islas, pero en determinadas circunstancias, y en la medida en que leemos, conformamos acaso archipiélagos. Y de eso se trata, de participar de una discusión pública”, dice.
Por Por Javiera Tapia | Foto principal: Anagrama
“Por lo general, mis libros comienzan con una especie de imagen o situación narrativa que no puedo explicarme a mí mismo y sobre la que no sé demasiado”, dice el escritor argentino Patricio Pron (Rosario, 1975), una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea en lengua española y autor de libros de cuentos, ensayos y novelas como El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan (2010), El libro tachado (2014) y Mañana tendremos otros nombres (2019), por nombrar algunos. “En este caso, yo tenía la imagen con la que se da comienzo a la novela. Básicamente, una joven que se dirige hacia una ciudad en su automóvil a través de una carretera de circunvalación y que va a tener un accidente, pero aún no lo sabe”, explica sobre La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, su último libro, aparecido a fines de 2023 bajo el sello Anagrama, su primera publicación con la editorial.
A partir de esa imagen, Pron construyó la historia de Olivia, una actriz que sufrirá un accidente y quien, mientras conduce, recuerda su vida desde el momento en que su padre desapareció cuando ella tenía catorce años. La segunda parte del libro está dedicada a él, un artista visual llamado Edward Byrne, y explora las causas de su ausencia y el recorrido que emprende luego de su desaparición. La escritura de la novela, dice Pron, fue un proceso de indagación: “Tanto cuando escribo ficción como no ficción, se trata de averiguar algo acerca de una situación narrativa o de unos personajes que no conozco de antemano. Es durante la escritura que los personajes se me revelan o que las ideas que puedo tener acerca de un libro se me manifiestan, ya sea como ideas acertadas o erradas”, dice. “La literatura, de alguna manera, piensa. Y lo hace a través de quienes nos ponemos al servicio de ella, ya sea como lectores o como autores. Y si te pones al servicio de ella, descubres cosas”.
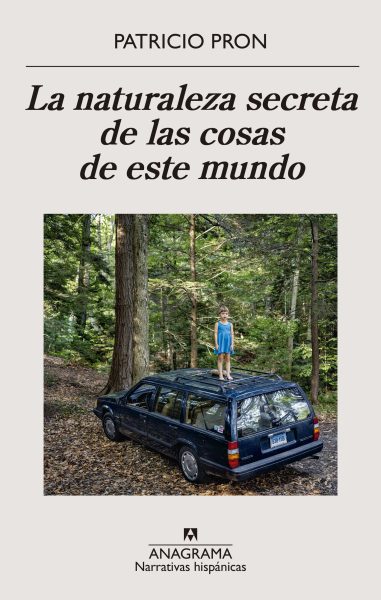
232 páginas.
El autor —radicado en Madrid desde 2008 y ganador de los premios Juan Rulfo, Cálamo y Alfaguara, tres de los principales reconocimientos de la literatura en lengua española— cree que este carácter indagatorio en la escritura se asimila a la experiencia de quienes leen sus libros. “Hay una especie de comunidad en la que nos ponemos al servicio de la literatura y vemos qué sucede. Es una buena forma de escribir, diría yo. Al menos, es la forma que yo tengo para hacerlo” dice. Y agrega: “Quizás es una especie de garantía de que lo que está sucediendo en el momento en el que estoy escribiendo es algo significativo y relevante para mí, y tal vez lo sea también para los lectores y lectoras. Tiendo a desconfiar de aquellas cosas que se vuelven mecánicas, y la escritura puede volverse mecánica, en particular cuando llevas escribiendo algún tiempo. Entonces se trata de romper una y otra vez con ciertas aproximaciones seguras, y por seguras, quizás estéticamente inanes para producir algo que sea relevante. Todo esto pone de manifiesto el hecho de que para mí la literatura, o el espacio que se inaugura cuando comienzo a escribir, es un lugar donde las cosas suceden de una forma que no es mecánica, predecible ni cuantificable”.
Por lo mismo, es bastante indescriptible también, ¿no?
—Sí. Hay autores y autoras que escriben con un mapa, por ejemplo, y no hay mucho que decir al respecto. A muchos de ellos les funciona. Yo no puedo hacerlo y ni siquiera lo hago cuando escribo no ficción, que, por cuestiones de convención, adquiere una forma algo más clara, incluso ahí hay margen para la variación, que se parezca tal vez más a lo que el texto sobre el que estoy escribiendo reclama. Se trata de abrir un paréntesis en la realidad, si quieres verlo así, y que sucedan allí cosas que no sucederían si no lo abrieses. Es lo mismo que hacemos cuando leemos, supongo, al punto que quienes nos dedicamos profesionalmente a leer y escribir, posiblemente tengamos una vida cotidiana presidida sobre todo por los paréntesis, por una interrupción más que por una forma de la continuidad. En última instancia, si nos dedicamos a esto es porque preferimos esa interrupción de los hábitos, pero abrimos un espacio y nos lanzamos a lo que sucede en él. Es, como decías, difícil de describir. Es difícil de comprender. E incluso, aunque lo comprendieses, la próxima vez será distinto. Es un espacio de libertad, tal vez.
Algo que pensé en diferentes momentos de la lectura fue en el montón de cosas que hacemos cotidianamente mientras nuestra mente no está allí, en el presente, sino quizás en el pasado o incluso en el futuro. Ya sea por la forma de tu escritura en la novela o incluso por la historia misma, fue una idea a la que volvía constantemente. Y es gracioso, porque la lectura significa una interrupción de todo lo demás. Es algo que te obliga a estar presente.
—Sí, la literatura sirve para ese tipo de cosas y adquiere, en este contexto, una especie de carácter de resistencia al imperativo de la época, que es el de la conectividad permanente y la disponibilidad absoluta. Nuestros días se parecen, en buena medida, al tagline de nuestra red social de preferencia y se resumen en estímulos intensos y sin conexión aparente entre ellos, que nos dejan exhaustos y perplejos, al tiempo que nos imponen una falta de contexto, una falta de sentido, una falta de continuidad de la que no podemos extraer nada. Y, sin embargo, la literatura ordena los hechos aparentemente inconexos de la realidad. Incluso los hechos, las opiniones y las ideas que se suceden en nuestra mente a lo largo del día. Necesitamos de la literatura para creer que el mundo tiene sentido, dijo Frank Kermode —explica Pron, y agrega:
—La literatura impone su propio tiempo. Constituye, como decía, una interrupción de la interrupción, que yo encuentro en pocas disciplinas. En el teatro, por ejemplo, las personas aún hoy se ven obligadas a apagar su teléfono antes de asistir a un espectáculo. Esto ni siquiera lo vemos ya en el cine. Y sí lo vemos en la literatura, donde, si no apagas tu teléfono, posiblemente extraigas de la lectura una impresión por completo banal y parcial. Mis amigos músicos se quejan mucho de lo que hacen los asistentes a sus conciertos cuando están tocando. A menudo se filman, se graban o se transmiten con el músico o la música de telón de fondo. No puedes hacer nada de eso con los libros, afortunadamente.
En YouTube hay muchas transmisiones en vivo en las que aparece una persona leyendo o estudiando, y la invitación es a hacerlo juntos, a través de la pantalla. Ver a esa persona haciendo lo mismo que tú, como una fantasía de compañía.
—Las formas que la soledad adquiere hoy son más inquietantes de lo que yo pensaba. En realidad, cuando lees, nunca estás solo. En primer lugar, porque estás junto al autor o la autora. En segundo lugar, porque estás junto a sus personajes. Y, en tercer lugar, porque los libros no flotan en una especie de una nada informe. Están rodeados de lo que [el teórico de la literatura francés] Gérard Genette denominó paratextos. Sabes cosas sobre los libros antes de leerlos, sabes acerca de sus autores y autoras. Pero, a su vez, lees en compañía de los libros que has leído previamente. Si lees La naturaleza secreta de las cosas de este mundo y has tenido una vida de lector o lectora medianamente rica, también lees esa novela junto a Wakefield, de Hawthorne o Walden, de Thoreau. Tal vez junto a los libros de Virginia Woolf o de Henry James, que son de alguna manera modelos de este texto. O con tus propias ideas acerca de la soledad contemporánea, de la desaparición y la contemporaneidad. Con tus ideas acerca de las luchas de las mujeres o las violencias visibles e invisibles que la sociedad ejerce sobre mujeres como Emma o como Olivia. Eso es lo contrario de la soledad.
En el epílogo del libro expones las fuentes e influencias que utilizaste para escribirlo. Estas fuentes podrían estar ocultas, digo, nada te obliga a rendir cuenta de ellas. ¿Crees que el hecho de compartirlas completa la novela?
—Sí, por supuesto. Esta es una práctica que, como bien dices, no es especialmente habitual, sobre todo en el ámbito hispanohablante, aunque sí en el anglosajón. Al margen de que esté practicando algo que no es muy frecuente en el primer ámbito en el que son leídos mis libros, de lo que se trata siempre es de abrir el juego casi del modo en que lo hacen cierto tipo de magos. Hacen un truco y caes en la trampa. A continuación, te explican cómo lo han hecho y vuelves a caer en ella. La primera vez es un engaño, tal vez. Pero la segunda vez es arte. Y el arte más elevado —explica Pron, y agrega que hay otro motivo que lo llevó a compartir las fuentes al final de su novela:
—Verás, los escritores argentinos tenemos que resolver el problema de qué hacer con Borges. Eso es central en nuestra tradición. Algunos autores fingen que Borges no ha existido y otros procuramos internalizar sus enseñanzas y el tipo de dones que nos dio y hacer algo con ellos. Una de las cosas más importantes que hizo por nosotros fue abrirnos la biblioteca universal, por decirlo así. Gracias a él tenemos una biblioteca ampliada. Entonces, procuramos hacer estas cosas para otros lectores y para otras lectoras. Revelar las fuentes de mis libros supone la posibilidad de que un lector o lectora pueda, a continuación, ir a esos textos que eventualmente no conocía. Y formarse una opinión sobre ellos, que no tiene por qué ser necesariamente la mía. Se amplía de alguna manera su mundo y se enriquece la conversación que puedo tener con ellos y con ellas. De eso se trata —detalla sobre las lecturas que aparecen mencionadas al final del libro, entre los que hay ensayos de teóricas y escritoras como Sara Ahmed, Maggie Nelson o Lauren Berlant.
En La naturaleza secreta…, desde el título hasta sus detalles, tanto en la escritura misma como en la historia, hay un espíritu de vacío. Como si rondaran fantasmas o espectros de lo que no vemos, de lo que no se dice; y es eso lo que le da sustancia a la obra.
—[En la ficción contemporánea] existe la presunción entre algunos editores, agentes y periodistas de que los lectores y las lectoras desearían asumir una posición pasiva y de que habría que hacer todo lo posible para que estos no se encontrasen en una situación en la que tuviesen que tomar decisiones. Sin embargo, es evidente que la literatura está llena de vacíos. Orbita en torno a un vacío y solo tiene su justificación en ese vacío y en el modo en que se aproxima a él. La literatura opera desplazando, empujando al vacío hacia algún lugar. Y lo hace mediante la creación de una instancia que también está de alguna manera vacía. Siempre hay cosas que no sabemos de los personajes. La posibilidad de saberlo todo de ellos es tan inquietante como remota. Y está bien que sea así”, explica. Y agrega:
—Es evidente que las personas menos afines, menos capacitadas para comprender la literatura —y con esto me refiero tanto a cierto tipo editores como ciertos periodistas y ciertos autores y autoras— consideran que hay que contárselo todo a los lectores. Y yo creo que contarlo todo supondría cancelar la posibilidad de que la literatura produzca sentido. Y supondría también la posibilidad de que la literatura se convierta en algo innecesario en la mente de los lectores y las lectoras. Supongo que contarlo todo contribuye a producir buena sinopsis de argumentos para teleseries, y claro, no es lo que yo hago.

En La naturaleza secreta… aparecen artistas. Una actriz, un artista visual y una performer tienen algo en común, que es el uso del cuerpo para crear arte. Allí existe, creo, una conciencia del cuerpo muy diferente a la que tenemos quienes escribimos. ¿Qué piensas tú?
—Sí, es una buena lectura. Parte del desafío de esta novela era tratar de meterme en la cabeza de personas que producen arte, pero que lo hacen con herramientas que no son las mías. De haber sido estos personajes escritores y escritoras, hubiese de alguna manera sabido cómo pensaban, lo que implica que en la escritura hubiese caído más del lado de las certezas que de las preguntas. Y esta es una novela sobre preguntas. Yo mismo como escritor, como bien dices, tiendo a ser poco consciente del hecho de que se escribe también con el cuerpo. Una conciencia que tal vez se manifiesta cuando circunstancialmente estoy enfermo y no puedo escribir. Esto quizás sea uno de los rasgos más específicamente masculinos de mi experiencia. Porque en realidad, como sabes bien, los chicos tendemos a olvidarnos de que tenemos cuerpo, somos muy malos enfermos, no tenemos un recordatorio periódico del hecho de que tenemos un cuerpo y de que no mandamos sobre él. Uno podría pensar que el hecho de que esta novela estuviese presidida por dos mujeres tan fuertes implicaba que tuviese que hablar específicamente del cuerpo. Pero también Edward hace algo con el cuerpo, que a mis ojos es muy importante: llevarlo al punto en el que, habiéndose agotado, también se agota la angustia que expresa una mente que se articula sobre ese cuerpo. En ese sentido, sí, todos ellos están haciendo cosas con el cuerpo. Están desplazándose, que es una de las formas más explícitas de hacer algo con esta enorme energía mental que a menudo acompaña un cuerpo que está exhausto.
En la novela también están presentes niños ferales, que son aquellos que han crecido sin contacto humano y aislados de la sociedad. En medio de la lectura pensaba en las otras formas de vida existentes y sobre la idea de huida, que también está presente.
—Sí, los niños ferales son parte de nuestra historia como sociedad y como especie nos acompañan desde los comienzos. El propio Heródoto, considerado por muchos el padre fundador de la historia, tiene narraciones de niños ferales en sus libros. Parecen habernos obsesionado siempre. Quizás porque nos obsesiona la pregunta por el lenguaje. La pregunta de por qué desarrollamos un lenguaje y cómo lo adquirimos o por qué algunas sociedades tienen lenguajes que son muy distintos al nuestro. Pero al mismo tiempo, los niños ferales se encuentran en un borde, son sujetos liminales. Su existencia y, en particular, su rechazo a la civilización nos inquieta muchísimo. Nos producen una enorme ansiedad. En las historias de estos niños se manifiesta un entusiasmo por la naturaleza como un espacio de posibilidad completamente emancipado, o al margen de los condicionantes que operan en la sociedad en la que vivimos. Muy pocas personas se atreven a fantasear con la posibilidad de una naturaleza intocada y hospitalaria a la manera de Thoreau. En este momento, la naturaleza es el origen de catástrofes, de las que nosotros somos la causa. Calentamientos y alteraciones y sequías que, en su condición de fenómenos naturales, nos resultan muy difíciles de comprender y que, sin embargo, deberíamos de comprender si queremos evitar sus consecuencias más extremas. En las historias de los niños salvajes se juega eso y al mismo tiempo se juega la liminalidad. Como decía antes, la condición de sujetos en la frontera que nos caracteriza a todos nosotros.
¿En qué sentido?
—[En la novela], Olivia dice que de alguna manera los que nacimos en el último cuarto del siglo XX somos niños ferales. Puede que haya algo de eso, en el sentido de que, habiendo crecido en épocas, como decíamos antes, liminales, tenemos dificultades para comprender la experiencia de nuestros padres. Al mismo tiempo, tenemos dificultades para comunicar nuestra propia experiencia a quienes son más jóvenes que nosotros. No se trata solo de las dificultades que tenemos cuando le explicamos a los amigos, a las amigas más jóvenes, sobre cómo era el mundo antes de internet. Se trata de un abismo mucho más importante que tiene que ver con el concepto de verdad, de sujeto, de sociedad. Todo está atravesado por cambios muy importantes y en el marco de esos cambios, es posible que nos encontremos ante una cierta incapacidad de comunicar la experiencia, de narrar, muy similar a la que tienen los niños ferales.
¿Crees que esa incapacidad de transmitir la experiencia puede ser una causa de que, por ejemplo, la relativización de la violencia política en nuestros países no encuentre un rechazo más inmediato y transversal? En plena campaña presidencial argentina, no hace tanto, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel decía que los treinta mil desaparecidos por la dictadura no existían.
—La transmisión de la experiencia política es siempre dificultosa, en particular si no se constituye en política de Estado. Pero incluso allí donde se constituyen políticas de Estado, como lo fue en Argentina en los últimos cuarenta años, con altibajos, se corre el riesgo de dejar de producir sentido, sobre todo allí donde las nuevas generaciones, y no solamente en Argentina, empiezan a buscar el sentido en otro lugar distinto a la historia, atrapados entre un pasado que no comprenden, lo que no produce sentido para ellos, y un futuro que les resulta imposible de imaginar. Viven en un presente perfectible, pero al mismo tiempo satisfactorio para ellos o medianamente satisfactorio, que es el presente del consumo. Es un presente que finge estar completamente a disposición, como lo están los bienes de consumo, y que, en realidad, los tiene prisioneros por cuanto está atravesado por violencias y exclusiones de las que estos jóvenes son, en primer lugar, víctimas. En ese presente, ellos tienen que encontrar el sentido de la historia. Y lo van a encontrar de una manera trágica. ¿Podríamos haber evitado esto?
¿Qué crees tú?
—La respuesta es que tal vez sí. Pero tan solo a condición de que exista una discusión pública sobre cómo nos narramos y cuál es el sentido de la narración. Se trata de una pregunta más grande acerca de cómo narrar el mundo, y no solamente en Argentina o en Chile, sino también en el mundo en general. Hay personas que están tomando decisiones en este momento en nombre de cosas que ven en redes sociales o en medios alternativos, entre comillas. Están preguntándole a herramientas completamente deficientes como el Chat GPT qué deben hacer o qué deben pensar. Mis propias experiencias con el Chat GPT consisten en que la mayor parte de lo que dice es erróneo, pero dado que es una herramienta popular y, sobre todo, barata, se convertirá en el estándar para determinar lo que es verdad. Y encontramos incluso en la prensa de calidad artículos que han sido escritos con Chat GPT. No soy especialmente optimista en relación con la posibilidad de reconstruir el sentido, pero sí con el hecho de que en la medida en que el mundo que se ofrece es un mundo insatisfactorio, más y más personas se preguntarán por el sentido y eventualmente lo buscarán en algunos lugares donde sabemos este que está. Por ejemplo, en los libros o en el tipo de comunidades que conformamos. Hablábamos antes de la soledad y es evidente que los lectores y las lectoras creemos que somos islas, pero en determinadas circunstancias, y en la medida en que leemos, conformamos acaso archipiélagos. Y de eso se trata, de participar de una discusión pública.