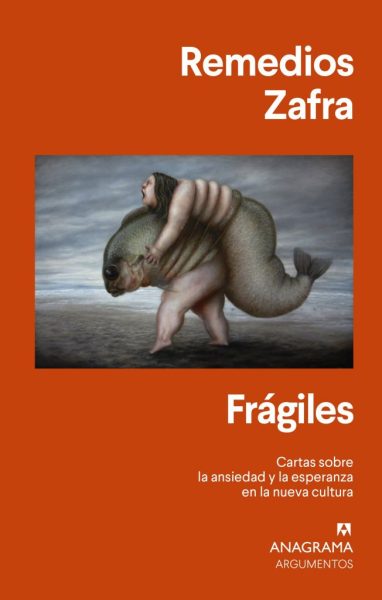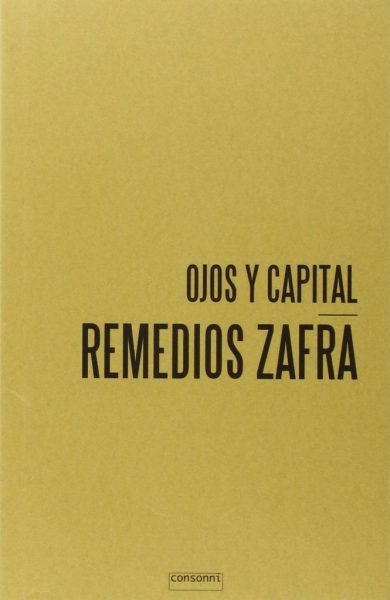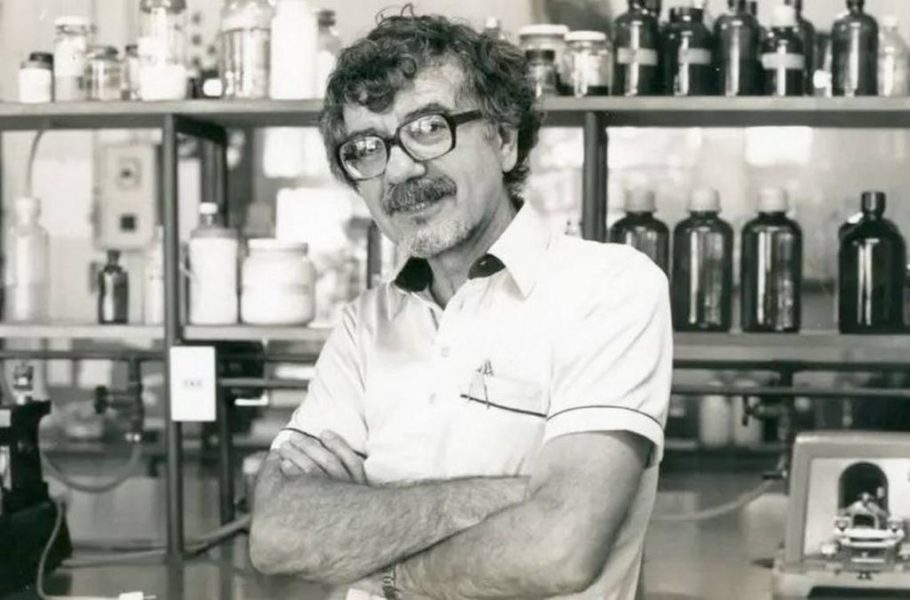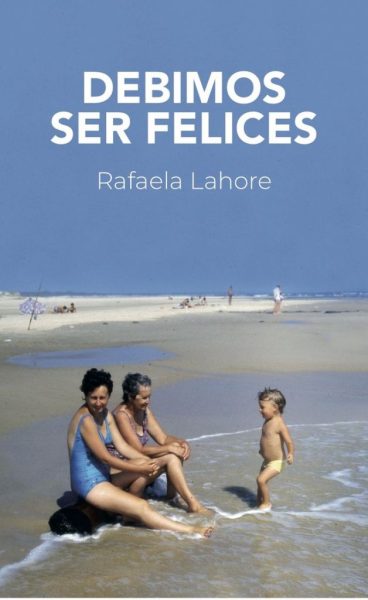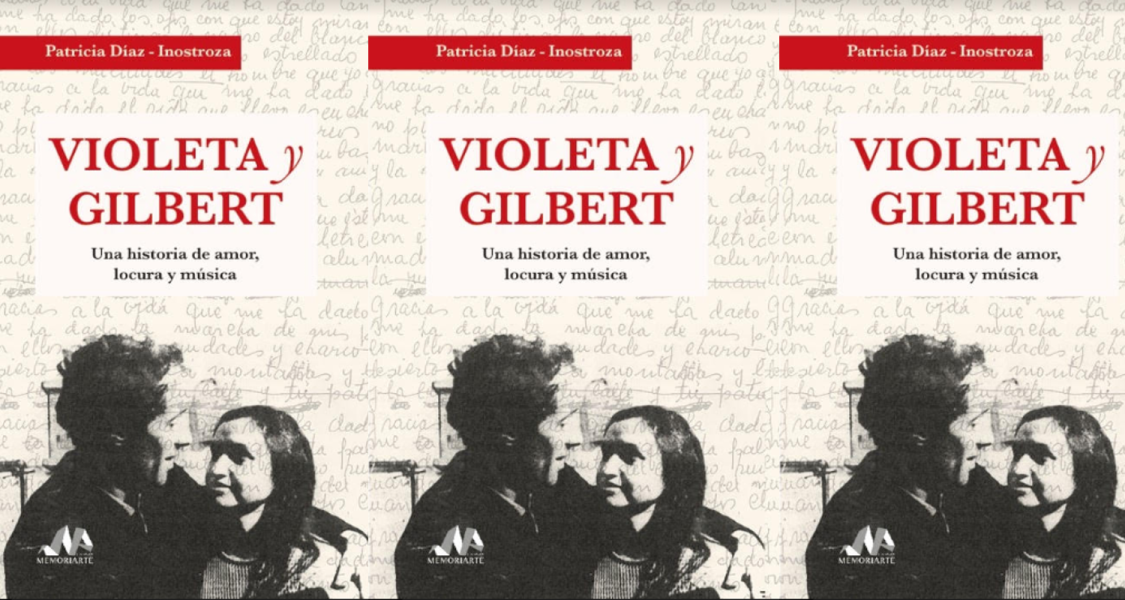Pocas ensayistas como Remedios Zafra se han adelantado tan bien a estos tiempos. Desde hace más de una década, la filósofa española viene advirtiendo sobre las formas en que el trabajo está fagocitando la vida y entrometiéndose en nuestros cuartos propios conectados, esos espacios público-domésticos llenos de pantallas y ruido a los que el teletrabajo terminó por confinar a muchos. La autora de El entusiasmo y Frágiles habla sobre la manera en que el capitalismo se ha radicalizado, sobre precariedad y autoexplotación, pero también sobre las formas en que millones de personas, cansadas de sus vidas invivibles, están provocando, sin saberlo, un cortocircuito.
Por Evelyn Erlij
En 2010, cuando predecir una pandemia sonaba a fantasía, cuando faltaba una década para que el trabajo invadiera la vida con el auspicio de WhatsApp y las reuniones se hicieran en pantuflas vía Zoom, Remedios Zafra (Zuheros, 1973) publicó un libro que hoy pone la piel de gallina. En él planteaba un futuro cercano en el que pasaríamos cada vez más tiempo detrás de una pantalla para trabajar; un mundo sin párpados en el que veríamos y seríamos vistos todo el tiempo; una vida reducida a los pocos metros cuadrados de una habitación propia que, a diferencia de la de Virginia Woolf, ya no sería un espacio de libertad, sino de nuevas formas de esclavitud. “No resulta baladí que este movimiento de «vuelta a casa» propiciado por Internet y las formas de relación y trabajo inmaterial ocurra análogamente a las periódicas puestas en crisis de la movilidad por la vulnerabilidad a la que el desplazamiento veloz expone a los cuerpos y al planeta”, advertía en Un cuarto propio conectado.
Entre las causas posibles que asentarían lo que hoy llamamos “teletrabajo”, Zafra mencionaba atentados, agentes climáticos adversos o alguna “enfermedad globalizada”, eventos que impondrían “nuevas exigencias de imaginación política y económica derivadas de un sistema capitalista que se debate entre repetirse y reimaginarse, pero no dispuesto a ceder”, advertía. Lo cierto es que la pandemia, este mal de dimensiones planetarias, confirmó su tesis: el trabajo desde casa terminó haciendo más eficientes las formas de producción; muchas empresas ni siquiera necesitan tener espacios físicos, la gente trabaja sin horarios y cada cual pone su propio internet al servicio del empleador. La ansiedad y el cansancio se han exacerbado, y si la línea entre el trabajo y la vida antes era difusa, hoy es imposible distinguirla. En otras palabras, el capitalismo no cedió: se volvió incluso más agresivo.

“El sistema no solo no ha frenado, sino que ha dado una nueva vuelta de tuerca. Al teletrabajo ya normalizado después del experimento hiperproductivo de los confinamientos, se suma la vida-trabajo hilada con viajes, desplazamientos y presencialidad que llevan al agotamiento y al hartazgo de muchos”, explica Zafra desde España, meses después de publicar Frágiles, un ensayo en el que estudia lo que define como “la nueva cultura ansiosa” del trabajo a la luz de la crisis del coronavirus, que ha expuesto como nunca la vulnerabilidad de los cuerpos, pero también los vicios de las prácticas laborales y la autoexplotación. El libro es una suerte de continuación de El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital —ganador del Premio Anagrama de Ensayo 2017—, obra que la instaló como una de las principales pensadoras en torno a la cultura contemporánea, la creación e internet.
Ese texto fue un remezón: Remedios Zafra diagnosticaba una industria cultural impulsada por un entusiasmo fingido de sujetos dispuestos a sacrificar sus vidas a cambio de pagos simbólicos —reconocimiento, aplausos, likes— o de esperanza de vida pospuesta —“haré esto gratis porque algún día dará réditos”—. Un entusiasmo que serviría de motor para trabajos culturales, creativos e incluso académicos; tareas pasajeras que consumen energía y tiempo, que quizás suben la autoestima, pero que no aseguran ni dinero ni un buen vivir. “Como si la pareja «pobreza y creación» actualizara, en un giro y engarce temporal, aquella época anterior a la invención de la imprenta en la que, sugería Smith, «estudioso y pordiosero» eran palabras casi sinónimas”, escribió en ese ensayo angustiante que sacó ronchas e hizo, incluso, que se le acercaran varios precarios a reclamarle por hacerlos tomar conciencia de sus “vidas poco vivibles”.
Frágiles, de hecho, nace en parte como una respuesta a una de esas quejas, un impulso que la lleva a hacer un diagnóstico más extenso sobre cómo el trabajo en el siglo XXI —y en especial luego del coronavirus— va secuestrando cada vez más la vida íntima, sobre cómo devora nuestros tiempos de ocio y exige más y más deberes. ¿No son la visibilidad, la autopromoción y la construcción de identidad en redes sociales nuevas obligaciones para ser alguien, tener éxito y existir?
“Cuando escribí Un cuarto propio conectado, la idea que teníamos del teletrabajo abarcaba una gran cantidad de actividades intelectuales, reflexivas, creativas, administrativas y de gestión que podíamos hacer en casa, habitualmente ‘en silencio’ —dice Zafra, que además de ensayista y académica es Científica Titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España—. Uno de los cambios más evidentes ha sido que el cuarto propio conectado en los dos últimos años de pandemia se ha vuelto ruidoso e intrusivo. Las ventanas de interlocución se han multiplicado y muchos normalizan que puedan videollamarnos en cualquier momento, fracturando ese espacio-tiempo que con mucho esfuerzo estábamos configurando como espacio para recuperar la atención perdida y lograr un ‘trabajo con sentido’. De pronto, el trabajo ha explotado en actividades que se concatenan en la pantalla sin apenas transición y descanso”.
¿Crees que la realidad del trabajo es hoy peor que como la imaginaste en 2010?
—Ha cambiado en muchos sentidos, y confío en que siga cambiando para configurar mejores organizaciones de tiempos de vida y trabajo. El escenario se ha hecho más complicado con la vuelta de muchos trabajadores a la presencialidad “sin” restar el teletrabajo que se ha instalado como dinámica normalizada. La problemática exige tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, abandonar la visión acomplejada de que el trabajo es el lugar al que se va y no “la práctica que se hace”, de forma que muchos piensan que la presencialidad es “en todos los casos” la mejor opción, sin valorar que es también la más contaminante y la que suma más tiempos a trabajos que en gran medida podemos desarrollar en casa y que tienen (y deben tener) el mismo reconocimiento. Por otro lado, racionalizar nuestros tiempos de trabajo, aprender a gestionarlos, a exigir horarios y respeto por los tiempos propios y de descanso. Pienso que el teletrabajo es un modo imprescindible y necesario para una vida mejorada y para lograr un mayor compromiso con los demás y con el planeta, pero no puede ser impuesto, sino negociado y personalizado. No puede ser considerado como un extra de tiempo invisible y sumado al presencial.
Durante la pandemia millones de personas han renunciado a sus trabajos, ya sea por una toma de conciencia de la explotación laboral, por la crisis del cuidado infantil o porque las ayudas gubernamentales han permitido correr el riesgo. En inglés lo llaman The Big Quit y Paul Krugman cree que esto es una gran reformulación del capitalismo. ¿Cómo ves esta situación?
—La veo con esperanza, porque el capitalismo contemporáneo se apoya en la desarticulación colectiva y en el espejismo de éxito individual sobre la desaparición de un suelo de garantías sociales que contribuye a normalizar la precariedad hiperproductiva sin mayor respuesta que la queja solitaria. No contaban con que la queja es contagiosa. En este sentido, la pandemia ha sido el “gran interruptor” que ha permitido a muchos frenar y tomar conciencia. De la fragilidad de los cuerpos de manera dura y cotidiana, pero también del sinsentido de una vida que nos hace infelices cuando nos dociliza y convierte en engranajes de la máquina.
Da la impresión de que el capitalismo, en vez de reimaginarse durante la crisis, se radicalizó.
—El capitalismo siempre busca sacar partido de las coyunturas, pero en este caso no ha valorado el hartazgo de quienes se han visto frágiles y han empezado a moverse en otro sentido. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la gran dimisión es ilustrativo de este otro tipo de contagio no esperado por el sistema y que sitúa, por una vez, a los empleadores sin instrumentos para actuar. Porque cuando una persona abandona un trabajo que considera precario, injusto u opresivo puede que no movilice más allá de su dignidad, pero tiene la fuerza simbólica de generar preguntas en el de al lado. El contagio social también se da como forma de movilización y activismo. Y en este caso es más llamativo, puesto que la herramienta predictiva del capitalismo se basa en lógicas algorítmicas (sostenidas en estadísticas sobre “lo ya vivido”) y no ha podido prever la situación. Cierto que para que ese ejercicio de contagio tenga lugar se precisa un dejar de mirar al frente (la pantalla) y volver la mirada a quienes están al lado.
En ese sentido, la vulnerabilidad nos convierte en una comunidad: podríamos crear lazos entre frágiles. ¿Ves algún potencial político ahí?
—Pienso que todo movimiento colectivo posible requiere un paso necesario que es la toma de conciencia. A partir de ahí cambiar ese mantra capitalista que refuerza al individuo como alguien individualista productivo y no pensativo, obliga a un pensarse como un “pensarnos”. Lo que no está claro es si ese encuentro comunitario se materializará de manera activa (como en una suerte de Workers Lives Matters) o pasiva, como está ocurriendo con la dimisión, que hasta ahora es la seña de identidad de este nuevo cambio. El freno que ha supuesto confinarnos viendo (o experimentando) la enfermedad y la muerte ha acentuado nuestra percepción como seres vulnerables. Lo que cabría esperar es que dicha percepción pueda ser articulada desde una renovada solidaridad social que nos permita imaginar otras formas de vivir y trabajar. Formas que están por definir, pero algo tenemos claro: las actuales no nos sirven.
***
En los primeros meses de la pandemia, Remedios Zafra solía citar el ejemplo de Isaac Newton para explicar el potencial que podía tener esta crisis para fortalecer la concentración creativa: en 1665, una epidemia de peste obligó al científico a encerrarse por un período largo en su granja, gracias a lo que pudo enfocar su atención y hacer algunos de sus descubrimientos más importantes. El tiempo que ha pasado desde que el covid-19 irrumpió en la cotidianeidad prueba que, a la larga, ocurrió lo contrario: a falta de espacios públicos y vida social, las pantallas se convirtieron más que nunca en la forma principal de interactuar con el mundo exterior. La ensayista lo venía diciendo hace años en libros como Ojos y capital (2015): vamos en camino a una nueva idea de lo real, donde la visibilidad es garantía de existencia y valor, y donde los ojos son el nuevo capital. Así nace otra desigualdad: la de los no-vistos, los que no existen en el mundo conectado, los que no tienen acceso a internet o educación digital.
“El precio de la desconexión total es un precio al que solo se pueden enfrentar los ricos o los valientes —explica la autora—. Quizá la complejidad y el reto de todo esto radique en aprender a gestionar la desconexión no como algo radical y definitivo (que solo alentaría formas de oscilación y polarización) sino como parte de un aprendizaje de emancipación y libertad, tomando el control de nuestros tiempo y vidas, sin renunciar a su potencia transformadora para socializarnos y generar comunidad, conocimiento y un mundo mejorado”.
Dices que vivimos en un mundo-vertedero ávido de aquí y ahora, “en una época que no puede aguantar más sobreproducción ligera, más residuo”, detrás de pantallas-escaparates sin párpados que nos anestesian y nos hunden en el basural audiovisual generado por los excesos del capitalismo de la información.
—La precariedad contemporánea se caracteriza por normalizar lo descartable. Categorías como aceleración y exceso definen un mundo excedentario en información y datos pero también en ruido, donde se incentiva una producción rápida que por lo tanto es, en la mayoría de los casos, un hacer “sin alma”, “sin sentido”, sin la posibilidad de profundizar en las cosas. Tiene que ver con el predominio de lógicas de valor que priman lo “acumulativo” frente a lo narrativo, que busca integrar la complejidad.
Mientras más precarios los trabajos, mientras más inestables, más necesario es agradar, sonreír, ser simpático. También hablas de la cultura de la culpa, muy enraizada en la cultura laboral de la autoexplotación. ¿Cuánto del trabajo contemporáneo se juega en los afectos?
—Es un tema que me parece clave. En El entusiasmo esta es una de las ideas sobre las que se sostiene la reflexión: que en un contexto de precariedad normalizada, donde la mayoría están formados y tienen expectativas, el sistema se vale de la instrumentalización de su entusiasmo para contratar a los que están dispuestos a dar más por menos e incluso a dar las gracias. Ser elegidos entre una multitud de desempleados y considerar que el trabajo precario o a veces ni siquiera pagado es el premio es una perversión absoluta pero real del sistema.
Ocurre además en tanto el trabajador se convierte también en imagen y marca de sí mismo en las redes y sabe que el “parecer” será esencial como carta de presentación. El asunto de los afectos por el que me preguntas tendría mucho que ver con lo que en Frágiles denomino un sujeto “desapasionado” que se entrena en el agrado y el aparentar como manera de sobrevivir en un entorno hostil donde pesa más el parecer que el ser. Es un rasgo claro de la cultura feminizada por el patriarcado, donde “el agrado” ha sido entrenado y alentado en las mujeres como forma de docilización. Ahora pasa algo similar con los trabajadores.
Has dicho que el trabajo intelectual debe ayudar a pensarnos en la complejidad de la época, pero que la velocidad y el exceso terminan por neutralizar ese pensamiento crítico. ¿Qué consecuencias tiene vivir bajo esa contradicción?
—Vivimos un tiempo que menosprecia el trabajo reflexivo. El trabajo cultural y humanístico es denostado como trabajo prescindible y menos productivo. Alentar que no necesitamos pensamiento es sucumbir a la idea de un mundo complaciente y domesticado. El trabajo cultural e intelectual no es más o menos útil, es necesario, imprescindible diría. De él esperamos que logre perturbar y zarandear conciencias, que despliegue sus argumentos críticos frente a formas de poder y opresión simbólica que se normalizan. Pero ocurre que contextos como los universitarios o culturales están también afectados por la mercantilización del conocimiento y la burocratización o apagamiento precario de muchos de sus trabajadores. Quienes trabajamos en estos contextos y tenemos los privilegios de ser vistos y leídos tenemos que alertar de esta situación y pensar solidariamente en maneras de empatizar y crear lazos, de generar resistencia a la mercantilización del saber.
Esto no puede ser una sentencia, hay posibilidad de intervención. Cierto que esto nos hace vivir con constantes contradicciones, pero pienso que cuando somos conscientes de ellas, pueden operar como base y estímulo de nuestro pensamiento. De hecho, lo que advertimos como contradicciones en muchos casos no es más que la capa visible de la complejidad.