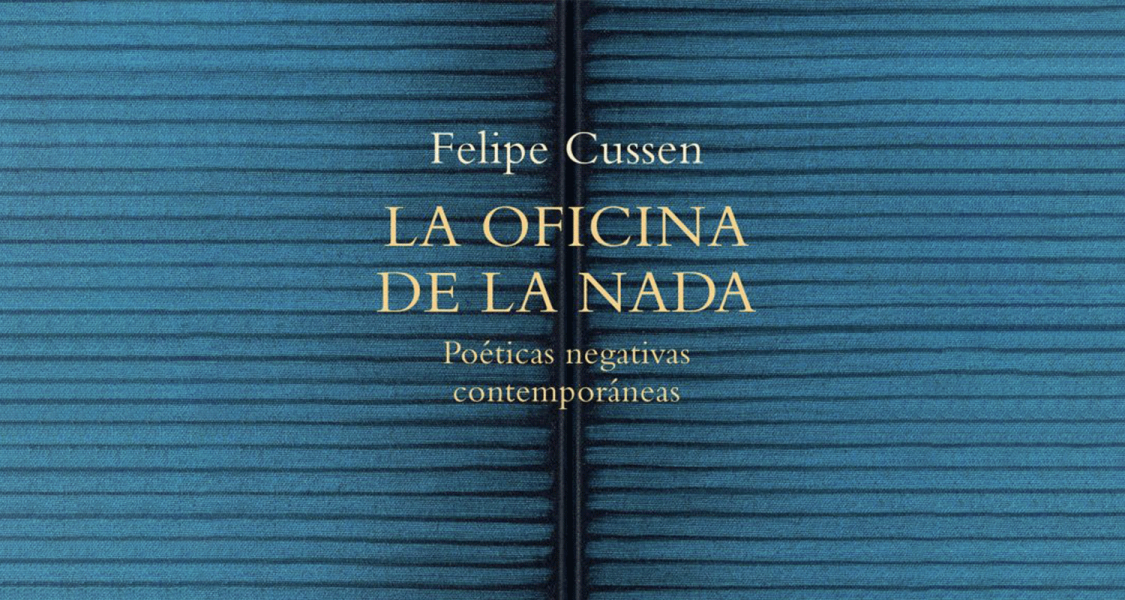Por Claudio Nash
Chile siempre sorprende. Cuando por fin se comenzaban a mover los “límites de lo posible”, cuando tímidamente mirábamos el futuro sabiendo que de alguna forma nos estábamos haciendo cargo del pasado, justo en ese momento, como si viviéramos una pesadilla larga y agotadora, nos damos cuenta de que estamos lejos de cerrar nuestra transición a la democracia.
Los crímenes perpetrados por el gobierno militar (1973-1990) no tienen precedente en la historia chilena por su gravedad y prolongación. Además, las violaciones de derechos humanos (DDHH) fueron parte de una política de Estado destinada a controlar la población e imponer un modelo político-autoritario, económico-neoliberal, cultural-conservador y social-individualista. Un proyecto refundacional basado en el horror.
El triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988 abrió las puertas para un largo proceso de transición a la democracia y reconstrucción institucional. A diferencia de otras experiencias, la transición chilena no se funda en la caída de la dictadura sino que en una derrota electoral (importante, por cierto), pero dentro de la propia institucionalidad diseñada por el régimen cívico-militar. Esto trajo como consecuencia que no se desarrolló una transición pactada, como suele afirmarse, sino que una transición condicionada. ¿Cuál era este condicionamiento? La dictadura estaba dispuesta a dejar el gobierno, pero a condición de que el modelo fundacional que había llevado adelante durante 17 años sin contrapeso alguno siguiera vigente sin modificaciones estructurales. Además, había una condición explícitamente establecida por el dictador: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho” (1989). Una transición fundada en la impunidad y en la inamovilidad del modelo impuesto.
En este difícil contexto, los nuevos gobiernos, para asegurar la democracia, optaron por privilegiar mecanismos de reparación y el conocimiento de la verdad. Así, surge la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) que dio cuenta de más de 3.000 casos de muertes y desapariciones; años después, la Comisión de Prisión Política y Tortura (2003) consignó más de 30.000 personas víctimas de la tortura en Chile. Esta pasó a ser la verdad oficial e indiscutida de lo ocurrido en dictadura. En materia de reparaciones se han implementado distintas medidas, tales como la petición de perdón formulada por el presidente Aylwin, en nombre del Estado, por las violaciones de DDHH y políticas de compensaciones económicas y de otro tipo para las víctimas de las más graves violaciones o para sus familiares.
No obstante, había un camino que no se había explorado con profundidad: la justicia. Durante años (1990-1998) sólo se avanzó en algunos pocos casos judiciales más por el tesón de los familiares y el rol jugado por algunos jueces que por un impulso desde las autoridades democráticas. Eran los tiempos de la “justicia en la medida de lo posible”. No fue sino hasta fines de 1998, con la detención de Pinochet en Londres, que se abrió el camino de la justicia. En 1999, el Presidente Lagos convocó la Mesa de Diálogo, donde las Fuerzas Armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones de DDHH (hasta esa fecha habían negado sistemáticamente que estas obedecieran a actos institucionales), pero no entregaron información acerca de los detenidos desaparecidos y, peor aún, las instituciones armadas mintieron en los pocos datos entregados. Luego de este fracaso político, toda la responsabilidad en materia de justicia quedó radicada exclusivamente en los tribunales, los que han avanzado en el esclarecimiento de múltiples casos pese a un marco jurídico restrictivo, la nula contribución de las FFAA y Carabineros para investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios que siguen apostando por la impunidad a través del silencio. Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en un modelo fundado en la impunidad, quedó relegada a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El Estado miraba, algo ausente e indeciso. Así, recién en 2010 se funda un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución privada pero que con fondos públicos cumple una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición.
Pese a los evidentes avances en la democratización y en materia de DDHH, el bicentenario nos encuentra con un modelo transicional que era abrazado por el “peso de la noche” portaliano, donde el orden establecido se imponía, se acorralaba a las víctimas en fatigosos procesos judiciales y una sociedad olvidadiza se sumía de lleno en una espiral consumista e individualista que era la consolidación del modelo legado por la dictadura y refinado en democracia.
Pero todo cambió, de golpe, sin que lo anticipáramos, en 2011. Estudiantes secundarios y universitarios de todo el país salieron a las calles para protestar por la calidad de la educación. Parecía una protesta más, un reclamo que como tantos otros, pronto caería en el olvido. No fue así. Las demandas aumentaron, se sumaron otros sectores y el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia se enfrentaba a un movimiento social irreconocible: demandas laborales, regionales, medioambientales se sumaban y anunciaban que esta vez los cambios no sólo apuntaban a reformas menores sino que se estaba cuestionando el “modelo”, ese mismo modelo que derecha e izquierda habían asumido como propio. El país había cambiado, la democracia se consolidaba.
El 2014 asume el gobierno Michelle Bachelet por segunda vez, pero en esta ocasión es otra la impronta, es un gobierno que debe dar respuesta a los movimientos que le llevaron al poder. Desde los primeros días, el gobierno adopta un discurso refundacional. Parecía definitivo: los “límites de lo posible” habían cambiado. Estaba ahí, a la vuelta de la esquina, la transformación de la educación, del sistema político, el modelo tributario y el de seguridad social, incluso, la propia Constitución. Mas la historia nunca es lineal, siempre nos depara sorpresas y no todas agradables.
La Presidenta se fue de vacaciones en febrero de 2015 celebrando un gran primer año. Avances sustantivos en su programa la hacían soñar a ella y a muchos más que los cambios eran posibles. Pero vino la debacle. La corrupción había sido un tema ajeno a las preocupaciones de la democracia. No escudriñar en la corrupción institucionalizada durante la dictadura (el enriquecimiento del propio dictador, su entorno cercano, las privatizaciones, en fin, el saqueo del Estado) había sido parte del acuerdo condicional de la transición. Durante 2015 se consolidan una serie de investigaciones que daban cuenta de que importantes empresas chilenas habían financiado lícita, pero también ilícitamente, la política; que existía cohecho de altas autoridades; que las empresas pagaban a políticos de todo el espectro y con ello aseguraban una excelente “disposición” a escuchar sus puntos de vista en leyes, controles, regulación de mercados, entre otros temas relevantes para sus intereses. El escándalo de corrupción política primeramente afectó a la derecha, pero a poco andar arrastró a todo el espectro político y pasó a ser un problema institucional. Como si esto ya no fuera suficiente, los escándalos de corrupción llegaron al palacio de gobierno cuando el entorno familiar de la Presidenta se ve envuelto en acusaciones de tráfico de influencia, entre otros ilícitos. Frente a este escenario, la Presidenta Bachelet asumió un tímido liderazgo. La creación de un Consejo Asesor y propuestas de reformas legales fueron un paso, pero claramente insuficientes ante la profundidad de la crisis moral de la clase política en Chile. Una vez más, la impunidad se impone y las instituciones no están a la altura.
Estos escándalos generaron indignación ciudadana, pero el impulso pronto se agotó. En 2018 asume, nuevamente, la presidencia Sebastián Piñera, pero esta vez con un discurso de derecha tradicional muy distinto a su moderado primer mandato. En este contexto, los temas de la transición han tomado dimensiones insospechadas. Por primera vez surgen voces que justifican los crímenes de la dictadura; se producen ataques a sitios de memoria; se insulta a las víctimas y se reivindica la figura del dictador; se usa al Tribunal Constitucional para demorar causas de DDHH; se nombra un Ministro de Estado que había calificado al Museo de la Memoria como un “montaje”. Además, la Corte Suprema, que ya venía imponiendo en varios casos sanciones reducidas frente a crímenes atroces, acoge un recurso de amparo y libera a un grupo de violadores de derechos humanos a través de la figura de la “libertad condicional” como si estuviéramos frente a crímenes comunes, ignorando gravemente los compromisos internacionales de Chile. Las grietas de la democracia comienzan a ser el cauce por el cual fluye la impunidad que sigue estando en el alma del modelo transicional.
En tiempos en que el “peso de la noche” parece imponerse, las estudiantes de todo el país lideran un movimiento feminista que no sólo pone en jaque a las instituciones educacionales sino que a un modelo patriarcal impuesto desde los orígenes de la República. Ese aire fresco e irreverente es un signo de esperanza porque pulveriza los límites de lo posible.
¿Cómo se resolverá el modelo transicional? Las respuestas a las preguntas de siempre definirán qué ocurrirá con la transición: ¿seguiremos compartiendo como un mínimo ético común la verdad de las violaciones de DDHH? ¿Se consagrará un modelo de justicia mitigada que termina confundiéndose con la impunidad? Por otra parte, la lucha por la memoria será decisiva; el tiempo pasa, los protagonistas de la historia reciente van muriendo y lo que queda son testimonios, archivos, recuerdos y silencios. Preservar la memoria es una tarea vital para nuestra historia y para no repetir los errores, pero por sobre todo, los horrores del pasado.
¿Sobrevivirá el modelo impuesto por la dictadura? Después de 30 años de transición, vivimos un Chile tensionado entre un modelo impuesto por la fuerza, pero que fue aceptado por parte importante de la clase política que se acomodó y usufructuó de él y es apoyado por amplios sectores de la sociedad que ven en el individualismo y egoísmo la mejor forma de surgir. Por otro lado están los diversos sectores sociales que demandan transformaciones profundas, económicas, sociales y culturales. Diagnóstico reservado.
¿Alcanzarán los nuevos vientos para deshacernos del “peso de la noche”? La juventud tiene la respuesta.