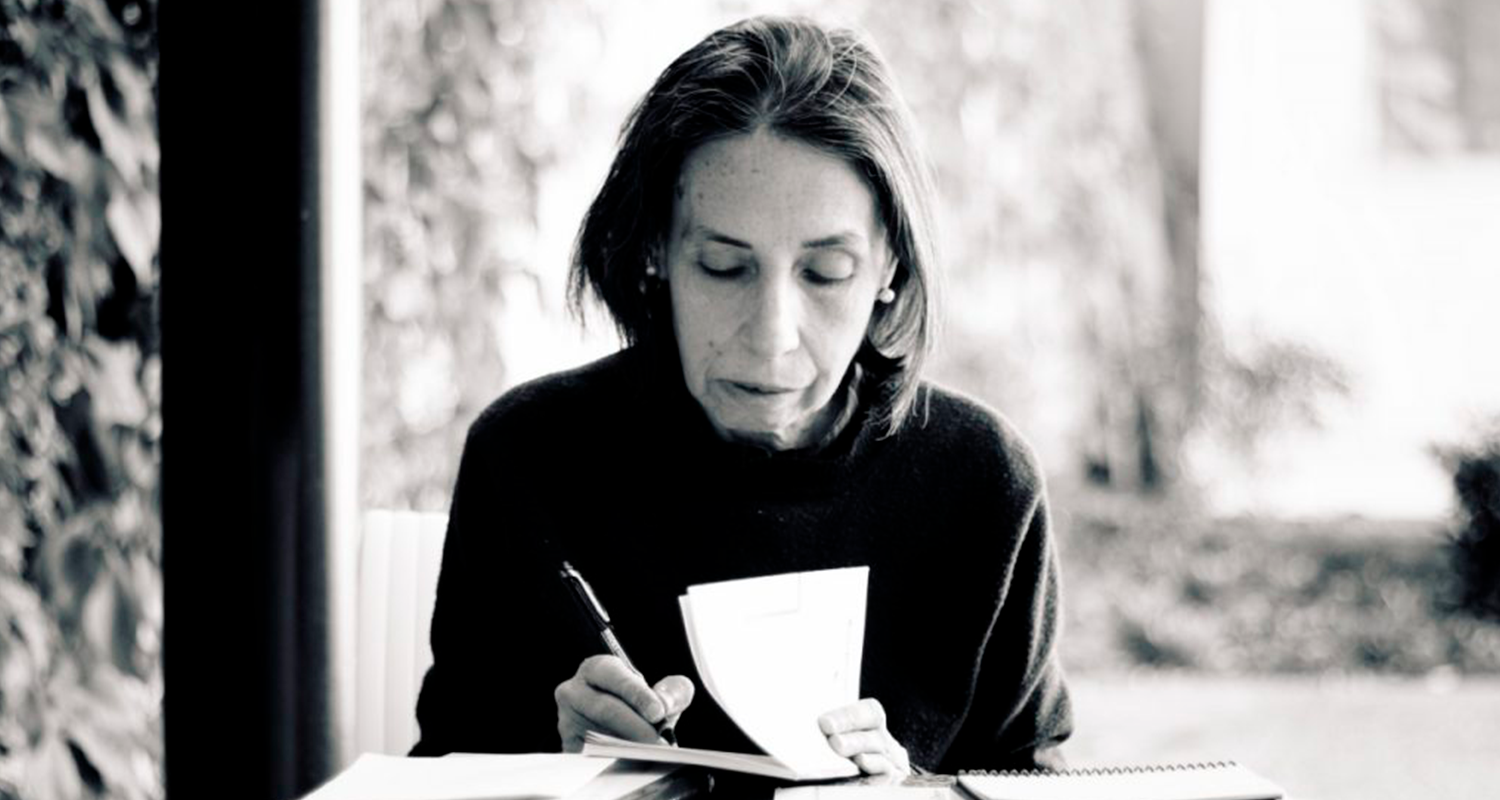Participar es una responsabilidad con el futuro de Chile, ya que “estamos hablando de un pacto político-social que pretendemos que nos acompañe en las próximas décadas y, por lo tanto, es la decisión más importante que puede asumir una comunidad política”, advierte Claudio Troncoso.
Seguir leyendoGod Shave the Queen. Erratas, demonios y nueva Constitución
Históricamente, los sectores dominantes han intentado coartar la capacidad de escribir a variados grupos sociales. Es que cifrar […]
Seguir leyendoEconomía, derechos sociales, y la propuesta de nueva Constitución
La consagración de derechos como salud, vivienda y educación, entre otros, está entre los pilares de la propuesta de nueva Constitución que los chilenos votaremos el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, la factibilidad de su implementación y financiamiento ha sido uno de los grandes cuestionamientos del texto constitucional.
Seguir leyendoPostales de un país en cambio
Más allá del resultado del plebiscito, la propuesta de nueva Constitución refleja un Chile distinto, uno que ya no calza con las imágenes del país de la transición y la posdictadura. Elvira Hernández, Alejandra Costamagna y Diego Zúñiga, escritores de distintas generaciones, ensayan en torno a cuáles son las imágenes que dejaría el texto constitucional y que, de una u otra forma, están moviendo los sentidos de la historia.
Seguir leyendoUna constitución que podrá ser “de todos”
En vistas del plebiscito de salida, Fernando Atria cree que es fundamental entender la crisis que nos trajo a este momento y, de paso, dejar de lado toda idealización: la expectativa de que el texto sería una “solución de paz y concordia” era irreal, advierte, porque “ignoraba la crisis que el proceso enfrentaba y las circunstancias que lo vieron surgir”.
Seguir leyendoChile en un libro
«Todo un proceso cristalizado en un libro, en un artefacto que a ratos parece en desuso, pero que está ahí, ahora, en miles de casas, siendo leído, analizado, o quizá simplemente encima de alguna mesa, de algún velador, de algún mueble, como un pedazo de la historia, como el registro de un tiempo que observaremos, años más tarde, estoy seguro, como un momento importante no solo de nuestras vidas, sino, sobre todo, de las vidas de los otros, con los otros.»
Seguir leyendo¿Por qué es importante una constitución?
De todas las preguntas que han surgido durante el proceso constituyente, esta parece ser la más simple, pero la más relevante. Mientras se discuten pros y contras de la propuesta presentada por la Convención Constitucional, es importante volver a los aspectos básicos del debate.
Seguir leyendoEl faro y la herida
“La herida aparece como un compromiso de reparación, que es también un ajuste en el léxico transicional. Se acaba una retórica. El texto nos deja la imagen de un país que se reconoce al fin sin la máscara del hielo para constatar lo que somos y lo que fue negado por escrito durante cuatro décadas.”
Seguir leyendoUmbral
«Estamos ante la mejor circunstancia política para enmendar pasos, porque hay una valoración de la riqueza de gentes que puebla el país y que nos habilita para estos cambios. En eso no hay debilidad ni se nos disgrega; permite dar un salto adelante hacia otra historia. Pero requiere diálogo, y que se pueda seguir legislando al respecto. “La casa de todos” necesita completar la obra gruesa, proseguir con las terminaciones y el amoblar.»
Seguir leyendoNueva Constitución y el derecho a la salud: ¿el fin de la segregación?
En el balance, la propuesta de nueva Constitución, respecto del derecho a la salud, nos abre la oportunidad para avanzar en la construcción de un sistema de salud que contribuya a la cohesión social en Chile.
Seguir leyendo