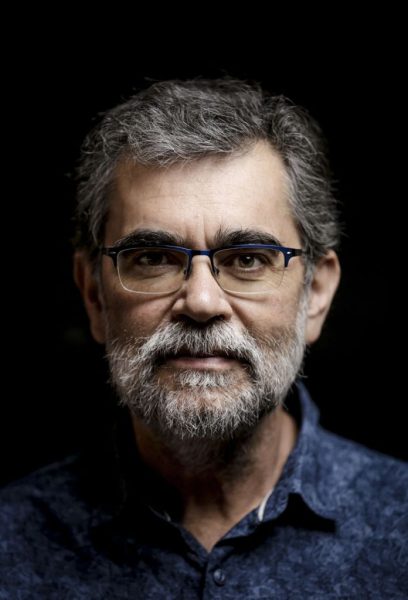Corrientes como el nazismo, basadas en sistemas racionales, han probado que la razón también puede volverse loca. Es posible que para resistirse a la locura no baste una pastilla ni la cura por la palabra, sino que es la palabra misma a la que haya que curar.
Por Constanza Michelson | Imagen principal: Frans Francken II. El pecado original (siglos XVI – XVII). Crédito: Museo Nacional del Prado
Los hombres normales no saben que todo es posible.
—David Rousset
1. Dicen que los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad. El dicho, además, insinúa una tenue nostalgia por la pérdida de una clase de verdad: directa, transparente, sin mediación. Si los héroes de aquella forma de la verdad son los inocentes y también quienes “han perdido la cabeza”, es porque el cálculo social despoja de tal transparencia.
Crecer —la lucidez y la cordura— implica mentir y mentirse. También hacer metáforas y chistes, decir de maneras oblicuas. Solo las almas bellas pueden decir sin responsabilidad sobre lo dicho.
Así debieron hablar Adán y Eva. Antes: cuando eran niños o bacterias, seres sin sexo ni muerte. El relato sobre el origen nos habla precisamente de la ruptura con la que comienza la historia humana. El primer “no”, una ley caprichosa, da vuelta el mundo infantil. Antes de comer la manzana, la pareja ya tiene un dilema; por primera vez deben elegir. Pese a que culpan a la serpiente, no es solo hasta versiones posteriores que el animal encarna a un demonio, es decir, a un mal exterior. El relato no necesita a un malo, basta el nacimiento de la prohibición para que emerja el mal y la elección a la vez. El mal es entonces el precio de la libertad.
Esta es también la historia del nacimiento de la conciencia. La Caída significa salir del mundo cerrado del estado animal, es apertura y conciencia hacia adentro y hacia afuera. Es el viaje, la búsqueda, el afán; todos esos nombres del deseo. Pero el deseo también es lío. A diferencia de otras especies, el ser humano no siempre escogerá su bien, tampoco lo justo a sus necesidades. Su aptitud para la libertad es también la aptitud para hacer nudos. De ahí la nostalgia del dicho popular: envidiamos a los inocentes. Nos melancolizamos con la niñez perdida, anhelamos la indiferencia animal y su vínculo tan propio con la naturaleza. Cada tanto el ser humano busca borrar su autoría en los actos, también borrar(se) la conciencia. Y a la vez, envidia a los dioses, específicamente la omnipotencia de actuar sin pagar los costos.
Por cierto, como buscó hacer la pareja edénica. Pero Dios no aceptó excusas. Y los castigó. Y los siguió castigando ya en las afueras del paraíso. Incluso destruyó el mundo. Consideró que su criatura era incorregible. Pero, tras el diluvio, como si Dios hubiese madurado, aceptó que el mal y el bien conviven; prometió no volver a castigar a sus hijos y les delegó la tutela de su preservación. El relato dice algo más. Para arreglárselas a cielo vacío, el ser humano recibió un instrumento adicional: la ley.
La ley es la alianza que hace de la palabra un pacto, y crea una verdad (ligeramente mentirosa) que nos hace parar en los semáforos, decir padre, hijo, te amo o democracia. Verdades sin fundamento, y, sin embargo, como escribió Freud, “nuestros mayores tesoros culturales”.
De ahí en más, el mundo humano no podrá hablar la lengua de los inocentes sin verse tentado con la locura.
2. Las leyes humanas se disputan, se trasgreden, pero otra cosa es ir en contra de la naturaleza misma de la ley. Tal empresa significa ir en contra del material ético con el que cuenta la especie.
“La conciencia es un invento judío (…) las tablas del monte Sinaí han perdido validez (…) si la naturaleza es cruel, también nosotros podemos serlo”. Son palabras de Hitler recogidas por el investigador alemán Gunnar Heinsohn. Las figuras psicopáticas son las que buscan desmantelar la ley, demostrar que si nada es real, luego, todo es posible. Si son figuras malditas es porque encarnan el desafío de Lucifer: subió al más alto cielo. ¿Para qué? Para demostrar que se puede. ¡Y claro que se puede! Lo que los demonios (y los ingenuos) pierden de vista es que desmantelar todo tabú puede ser un suicidio.
Más allá de fascinarnos con las figuras malditas, debemos reparar en el cimiento del programa del nazismo: ir contra la conciencia. Tal apuesta habla la lengua de la locura, el detalle es que en el nazismo no hubo inocencia, sino razón. Lo que demuestra que la razón también puede volverse loca y transformar su delirio en verdad.
Al decir de Fernando Pessoa, si era posible adorar a un dios, era precisamente por sus casi nulas posibilidades de existir. Adorar en cambio a la humanidad llevaría inevitablemente, pese a sus ritos de igualdad y libertad, a terminar como una mera idea biológica. La búsqueda de la verdad en la inocencia de la carne implica una mirada cabrona. ¿Qué sentido tuvo progresar hacia la verdad que enseña que somos unos cuantos huesos envueltos en pellejo? ¿Cuánta verdad desnuda soporta una civilización sin perder sentido o delirar?
En el siglo XIX se describe un desplazamiento de las alucinaciones visuales típicas de la psicosis hacia las formas auditivas. Hay quienes sugieren que aquello es un indicador antropológico. Las voces que invaden revelan una catástrofe individual del lenguaje. Podría ser la advertencia de lo que podía pasarles a las personas (y a los pueblos) al perder las palabras su función simbólica. Quebrándose el dique que soporta un mundo con sentido, el ser humano se ve invadido psicológicamente por una nada pegajosa: aquello que llamamos angustia.
La razón científica iluminaba cada vez más el mundo, pero al mismo tiempo, nuestras palabras parecían cada vez menos adecuadas a ese mundo. Cada vez más lejos de las cosas, las palabras comienzan a volverse ellas mismas absurdas. Así lo indicó Hannah Arendt en La condición humana (1958): si el lenguaje de la técnica y su racionalidad del cálculo se extrapola a otros campos de la vida, no solo hablaríamos como idiotas, sino que además triunfaría la banalidad del mal. Un mal sin temblor, sin monstruos. A veces, en nombre de un bien descafeinado, escrito de antemano por los científicos, los activistas, las tendencias de moda y el algoritmo.
Volverse estadística, etiqueta y otros nombres que borran la autoría y la singularidad nos lleva a descansar en protocolos que mecanizan y desgastan la aptitud para enfrentar conflictos. La filosofa estadounidense Avital Ronell hace una observación: Bovary —el personaje de Flaubert— es el prototipo del sujeto por venir. Ante sus deudas, prefiere morir como una usuaria antes que morir por su deseo: morir de vergüenza. Esta última muerte, al menos, es una metáfora.
3. Jean Baudrillard, a comienzos de este siglo, sostuvo una hipótesis arriesgada: la primera revolución sexual —quizá la única— fue la aparición de las criaturas sexuadas, y esa revolución vino acompañada de otra, la de la muerte. Y pensó: es posible que la ciencia nos permita dar la curva y volver a ese paraíso de las bacterias: quitándole el dilema al sexo y la muerte a la vida. Como si del “no” que obliga a nuestra libertad, deriváramos a un cómodo “not”: las cosas, pero sin el dilema. Quizá curemos todas las enfermedades y no traicionemos, porque tampoco hagamos promesas, y no exista el mal, porque seamos incapaces de pensarlo.
Es posible que para resistirse a la locura no baste una pastilla ni la cura por la palabra, sino que es la palabra misma a la que haya que curar. Para que se vuelva pacto: una religión de adultos.
No es un dios el que podrá salvarnos, sino creer, sin dios.