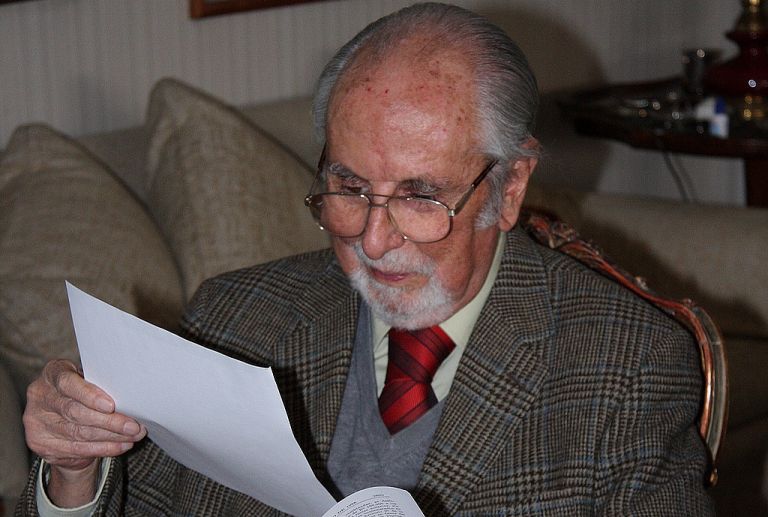A un año de la revuelta popular de octubre es ineludible hacer un ejercicio de memoria. Reconocer y recordar que el movimiento social impulsado por las y los estudiantes secundarios, que desafiaron el orden establecido de un modelo que ha precarizado la vida profundizando la desigualdad, la injusticia y el individualismo, sentó las bases que desencadenaron un proceso social y político que, el próximo 25 de octubre, nos dará la posibilidad de decidir como ciudadanía el inicio de un camino de construcción de una nueva carta fundamental.
Por Camilo Morales Retamal
¿Quién podría negar el protagonismo del movimiento social estudiantil en el posicionamiento de demandas sociales transversales, portadoras de un valor intergeneracional y que han permitido desafiar los torniquetes impuestos por el sistema neoliberal? Una fuerza inclasificable, que no se dejó confinar por las formas tradicionales que ofrece la institucionalidad adulta para la participación y organización de la niñez y la juventud. Una potencia que interpeló las promesas fracasadas del capitalismo encarnadas en las vidas precarizadas de sus madres, padres, abuelas y abuelos.
Este acontecimiento histórico ha permitido construir esperanzas y sueños en medio de una de las crisis institucionales más profundas de las últimas décadas, producto de los efectos de un sistema que ha deshumanizado la convivencia social y ha hecho del abuso de poder una experiencia cotidiana naturalizada. Pero también como efecto de la pandemia que ha dejado en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad en las vidas de familias y comunidades. Expresiones de una cartografía del malestar social inscrito en los cuerpos y territorios del país.

En medio de una emergencia global sociosanitaria, el proceso que comenzará después del plebiscito condensa la promesa de un nuevo orden social. Uno que desmantele, a través de una movilización constituyente, las barreras institucionales vigentes que no nos han permitido avanzar en democracia, igualdad e inclusión. La oportunidad para redefinir las bases de una sociedad que garantice la dignidad de todas las personas.
Ahora bien, el proceso constituyente también es un hecho que aloja una contradicción que no puede soslayarse, toda vez que queda de manifiesto la marginación, en diferentes niveles, de un grupo fundamental para la sociedad, pero que históricamente ha quedado excluido de tomar parte en este tipo de acontecimientos políticos, a saber, niñas, niños y adolescentes quienes a la fecha no podrán participar de este hito democrático trascendental para nuestro país.
No sólo porque no podrán ejercer el derecho a voto en el plebiscito de entrada, sino porque hasta ahora no se han planteado mecanismos de participación ciudadana vinculantes que consideren de forma específica sus expresiones, experiencias y voces. Dicho de otra manera, la niñez y la adolescencia están siendo excluidas de participar en el proceso constituyente pese a la relevancia de su protagonismo social y su papel transformador en la cultura. ¿Cómo entender esta permanente exclusión de la vida social y política en el caso de niñas, niños y adolescentes?
Responder a esta pregunta implica analizar cuál ha sido el lugar la niñez en nuestra sociedad durante los últimos 30 años y si estamos en condiciones de afirmar que se han implementado, de forma efectiva, normativas y mecanismos institucionales que encarnen una visión de cuidado y protección integral que los reconozca en su dignidad como portadores de derechos, como sujetos sociales y políticos.
«Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido».
En los últimos años, no sólo hemos sido testigos de la violencia impune ejercida por la policía y por instituciones de protección públicas y privadas. También hemos podido observar la trama de obstáculos que han socavado el avance de iniciativas legislativas que son fundamentales para el ejercicio pleno de derechos. En nuestra sociedad y en los fundamentos de nuestro marco normativo, la infancia sigue siendo un objeto que hay que tutelar y normalizar. Un proyecto de persona, considerados incapaces y reducidos a formas contradictorias de estigmatización a través del imaginario de la vulnerabilidad o de la criminalización. Es imperativo preguntarnos, ¿cuál es el horizonte de posibilidades que ofrece esta sociedad a una generación que no se siente escuchada ni considerada en decisiones que les afectan en su vida cotidiana?
Junto con lo anterior, es necesario enfatizar que los meses de confinamiento han sido particularmente implacables en restringir el ejercicio de los derechos de la niñez. Pero también lo han sido a través de la circulación de discursos que alimentan los estigmas del proteccionismo y de la sospecha que operan sobre el campo de la infancia y la adolescencia cuando se les encasilla con el rótulo de vectores, culpabilizándolos, o se les celebra como héroes asignándoles cualidades excepcionales para resistir el encierro, pero sin reparar en sus pérdidas, miedos y sufrimientos.
El confinamiento físico también ha sido un confinamiento de las subjetividades. Sus experiencias, saberes y voces siguen confinados. Una vez más, están quedado fuera de la historia oficial y de las prioridades políticas. Cómo entender que hayan sido los últimos en tener un permiso para salir, incluso después de las mascotas, o no se les esté considerando en el debate sobre el retorno a clases cuando son los principales protagonistas de los procesos de aprendizaje. La voz de la infancia y la adolescencia importa poco y sigue reducida a símbolos intrascendentes para montar simulacros de participación que responden a intereses adultos.
En el marco de la emergencia, el proceso constituyente, sin su participación, amenaza con seguir reproduciendo su invisibilización como actores sociales si no se les incorpora formalmente. No repetir la inercia de la exclusión de este grupo de ciudadanas y ciudadanos requiere de un compromiso social y político, sin precedentes, para ceder ciertas cuotas de poder e innovar en el modo en cómo se les escucha y se les hace parte del itinerario constituyente.
Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido. Es también una oportunidad inédita para abrir espacios de participación que reconozcan su diversidad a través de mecanismos deliberativos que sean respetuosos de sus propias formas de producción de significados. Una posibilidad para desarrollar un proceso intergeneracional de escucha, diálogo y reconocimiento donde efectivamente podamos soñar con un país para todas y todos.