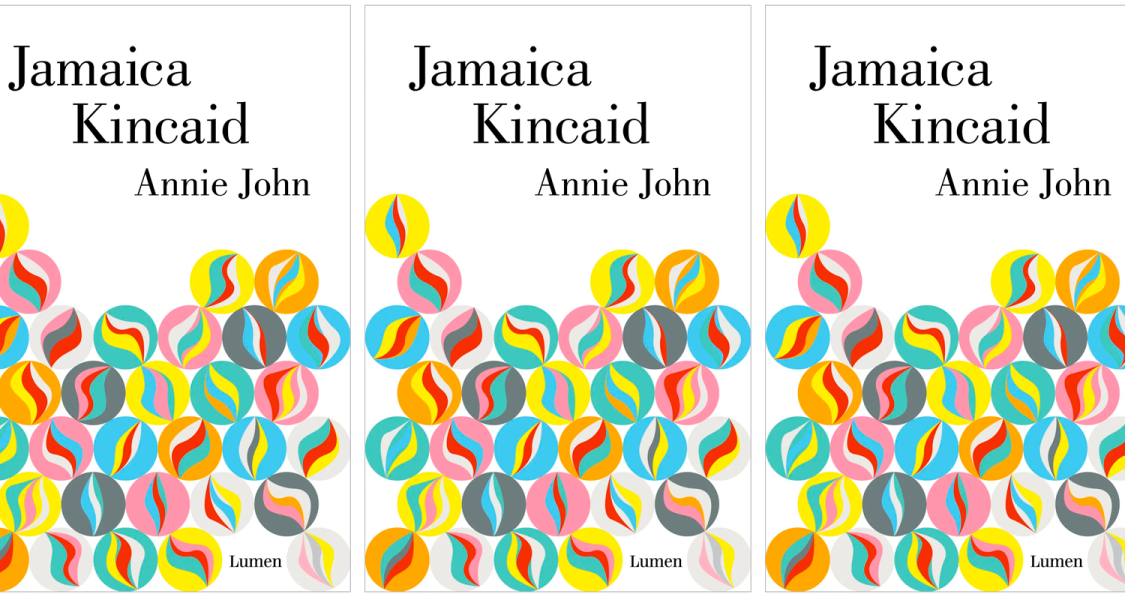El descubrimiento de 15 restos humanos en Lonquén, en 1978, fue la primera evidencia concreta de los fusilamientos y desapariciones durante la dictadura, rastro que se intentó borrar con la posterior destrucción del lugar. La exposición Lonquén, 10 años (1989), de Gonzalo Díaz, recogió ese intento de eliminar el recuerdo.
En Chile, la dictadura cívico-militar hizo de la desaparición un método para desarrollar su rediseño del país: el proyecto requería hacer desaparecer ciertas ideas que consideraba nocivas y que estaban encarnadas en determinados cuerpos. La maldad de este hecho excede los juicios legales e incluso morales, puesto que el mecanismo de la desaparición de personas buscaba también eliminar el hecho mismo del crimen: querían aplicar la máxima “sin cuerpo no hay delito”.
Pero todo tiene un límite. En 1978 salió a la luz que quince restos humanos yacían en un viejo horno de cal en Lonquén. Este hito fue crucial: la dictadura no pudo seguir negando la existencia de fusilamientos clandestinos y desapariciones forzosas. El caso se difundió y la justicia debió actuar. Con esto, nunca más se pudo hablar de “presuntos desaparecidos”.
En 1980 el propietario del lugar donde estaban los hornos decidió dinamitarlos, borrando la estructura que sirvió como lugar de “peregrinación”. A nivel simbólico, fue el modo en que la dictadura y sus cómplices civiles borraron cualquier rastro de su crimen, repitiendo la máxima de “sin cuerpo no hay delito”. Quizás en medio del pánico, algún militar pensó que borrando el lugar del mapa ya no sería una molestia. Pero la memoria es más sutil y no está anclada en lo material.
En 1989, el artista Gonzalo Díaz realizó en la galería Ojo de Buey la exposición Lonquén, 10 años. La obra consistía en una instalación con 14 “estaciones” al modo de un via crucis: en cada una había un cuadro iluminado con una lámpara de bronce, un vaso a medio llenar y al interior del marco se leía “En esta casa/ el 12 de enero de 1989/ le fue revelado a Gonzalo Díaz/ el secreto de los sueños”. Al centro de la sala había un gavión con 220 bolones de río numerados con pintura blanca, encofrado en una estructura de madera con forma de puntal o contrafuerte y, finalmente, de las piedras salía un tubo de neón azul.
La obra es enigmática, ninguna de sus partes alude “figurativamente” al hecho sobre el que se quiere inscribir. Es, incluso, tan iconoclasta, que los marcos pictóricos que Díaz usó no remiten a una imagen, sino a un texto. La ausencia de representación es el asunto central, pues frente al horror no cabe imagen alguna: las fotografías que Sergio Navarro tomó en 1978 son el único documento visual de lo ocurrido, pero son solo eso: registro. La desaparición opera justamente mediante la restricción de la visibilidad: no es solo muerte lo que allí ocurrió, fue también un intento de damnatio memoriae, es decir, de eliminar incluso el recuerdo de que alguien existió.
Díaz demoró 10 años en concluir que no podía producir una imagen que reflejara el horror. Pero produjo otra cosa: un hito memorioso o un antimonumento, porque en esa instalación se asentó el recuerdo de 15 personas asesinadas y desaparecidas que ni siquiera pudieron tener acceso a una tumba individual. Hay algo religioso en la obra, y no es casual la cita al via crucis, puesto que frente al vacío que dejaron las desapariciones, solo quedó reelaborar ese duelo y producir un nuevo rito. Recorrer otra vez el dolor y el vacío mediante la invocación de los nombres —lo único que quedó—, fue el modo en que Díaz, habiendo sobrevivido a la catástrofe, nombró a las ruinas.