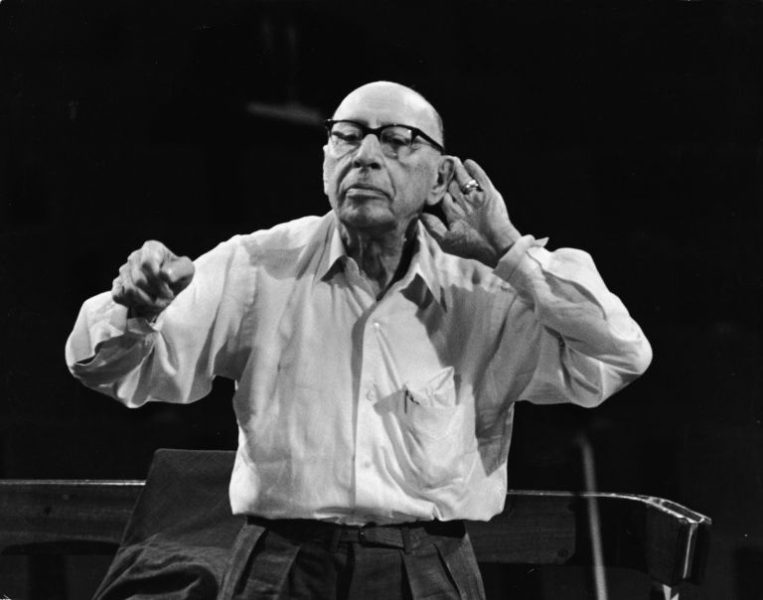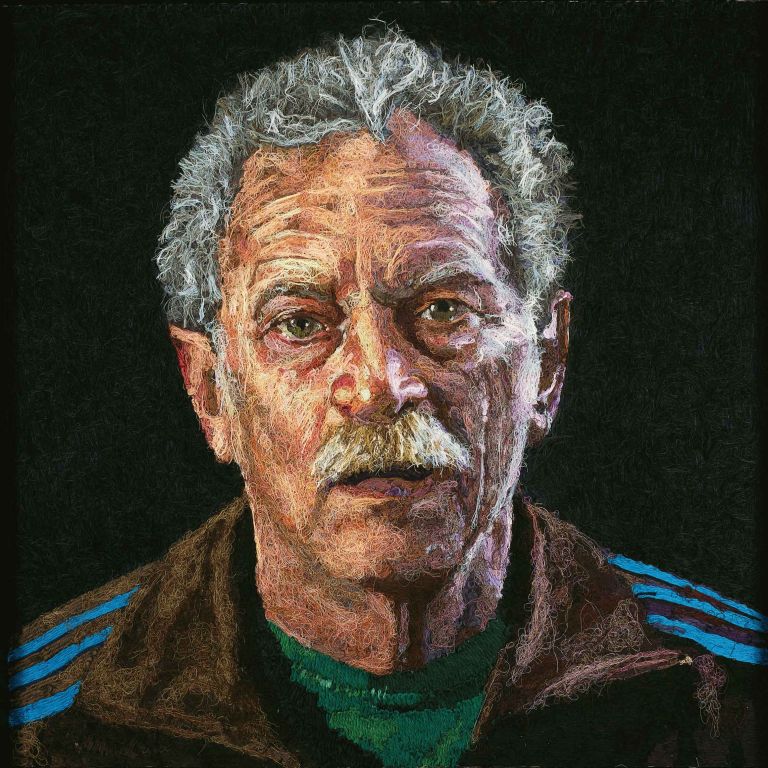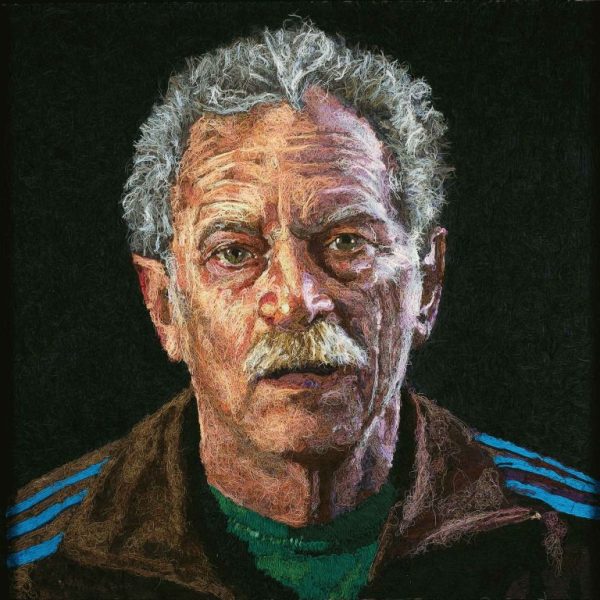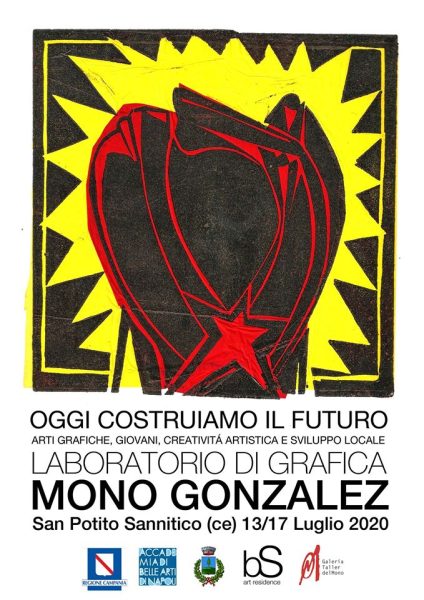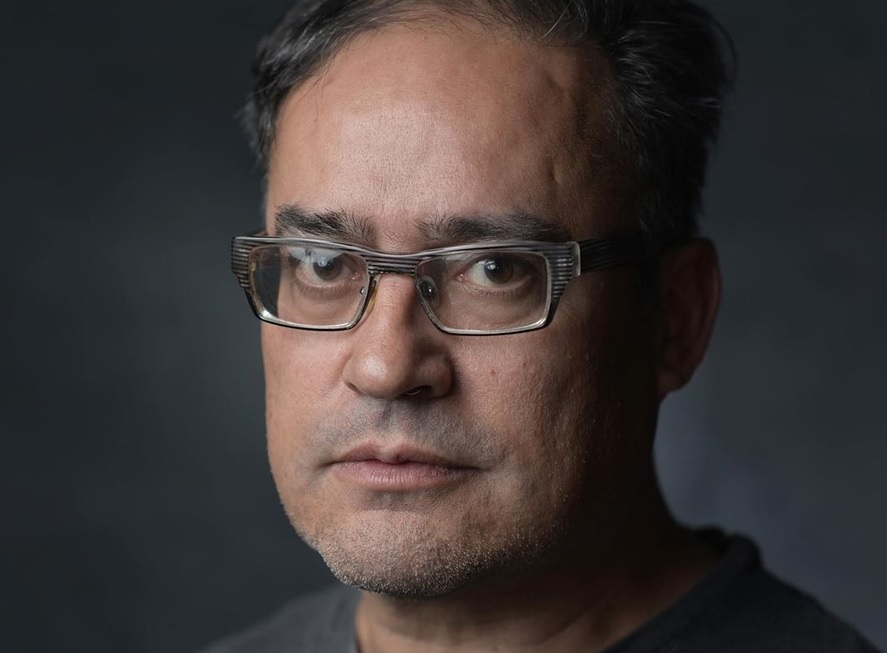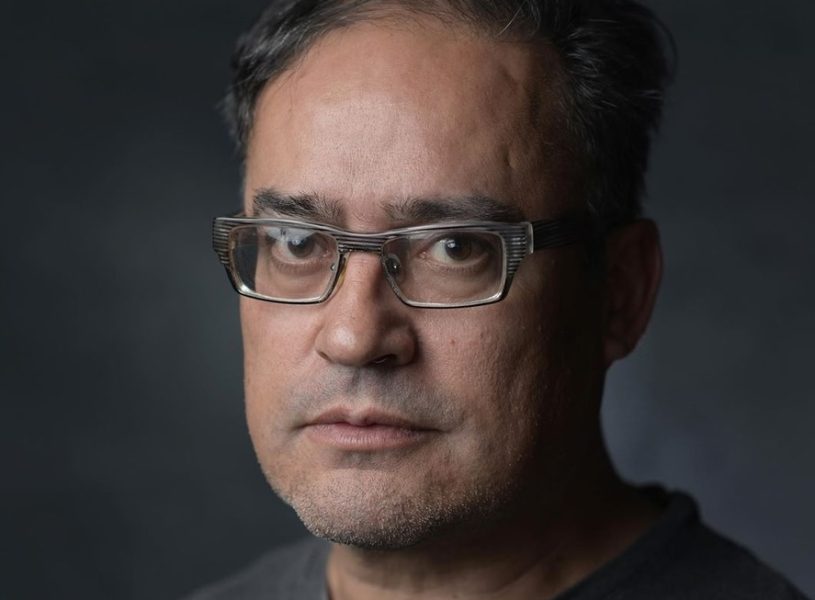Intuyo que ganaríamos mucho si lográramos zafarnos de las imágenes tantas veces narcisistas, las poses vacías con que nos tientan las redes sociales y de las cuales todxs solemos participar. Creo ver por eso una clave en el cuento de Niú: la escritura y la lectura deben preceder al encuentro con la imagen o la presencia física de la escritora y ser el fundamento de la fascinación, el delirio e incluso la destrucción del crítico misógino, y no al revés.
Hace ya casi cien años, Marta Brunet escribió un breve y misterioso cuento: “Niú”, pseudónimo de la protagonista, una poeta de vanguardia (cuya firma revela hasta cierto punto su búsqueda transgresora), que es perseguida obsesivamente por el crítico Marcial Moreno por su afán de (“lujuriosa”) experimentación verbal. Sin embargo, Niú lo invita a su casa. Se convierte en una presencia, en una imagen y en un cuerpo. Un beso de ella deja prendado al crítico. Al beso sigue el desprecio de la escritora y la desesperación de Moreno, quien avizora incluso su propio suicidio.
Esta historia no es ajena a otras en que Brunet reflexiona sobre el destino de las creadoras (doña Batilde, en Humo hacia el sur, da origen a un pueblo entero). Pero aquí, como en ninguna otra, vemos en acción a una escritora y a un crítico que sucumbe a ella. Considero que hay que pensar esta seducción no como algo solamente físico: no es la belleza física de esta escritora lo que fascina a Moreno, sino su relación contradictoria e intensa con su escritura. Sabedor de la buena recepción de las obras de Niú, Moreno se ha lanzado antes a su negación, con el afán de destrozar sus libros: “busqué analogías, la acusé de plagio poniendo en manifiesto que su originalidad era acentuar hasta el paroxismo lo sensual. No sé qué vértigo me cogió, pero ello fue que uno tras otro fui publicando artículos, cada vez más enconados, más fieramente destructivos. No solo escribía contra Niú: hablaba de ella con insistencia de idea fija. Me llenaba de ira el descoyuntamiento de sus versos, ese superponer las imágenes sin otro nexo que el ardor sexual llameando en cada palabra”.
El vértigo que refiere Moreno no parece ser otro que el de una poderosa misoginia, incapaz de reconocer en la obra de una mujer atisbos de originalidad y valor literario, pero también su rechazo visceral de un lenguaje ajeno y provocador, “descoyuntado”. En este punto, vale la pena referirse al ingreso de la propia Brunet en el mundo literario chileno. Según contaba Alone —sin darse cuenta del alcance de este relato en que se pone a sí mismo como un “descubridor”—, su impulso al leer el manuscrito que le envió Brunet de Montaña adentro, su primera novela (1923), fue correr a la Torre de los Diez para leerlo con Pedro Prado y determinar si ese texto tan bueno no era, tal vez, un plagio ejecutado por la oscura y joven escritora chillaneja con la que se carteaba. Para suerte de todxs, los dos grandes varones de la literatura chilena decidieron que no.
El cuento se convierte, a la luz de esta historia y de tantas otras de su tiempo, en una venganza simbólica de Brunet, una demostración del conservadurismo del crítico, de cara a la desconcertante textualidad de una mujer (una textualidad “nueva” para él, y por lo mismo, ilegible, indomable). Lo desencaja el carácter corpóreo y sensual de su lenguaje, características que el pensamiento moderno atribuyó (peyorativamente) a lo femenino. El encuentro de ambos personajes y el triunfo de ella habla discretamente de algo que tal vez Brunet avizoró: el declive de un quehacer crítico conservador y machista y la instalación, con toda propiedad, de nuevas formas de escritura en el campo literario. Por lo mismo utilizo esta historia casi un siglo después, para reflexionar sobre los problemas que enfrentan hoy las escritoras, contra qué debemos revelarnos y cuáles son los peligros que pueden acechar en nuestra inserción en el campo literario.
***
Considero que la responsabilidad del crítico o la crítica debe ser intervenir sobre ese campo en constante reordenamiento. Los esquemas de la sociología literaria de Bourdieu, ideados como descripción del campo literario francés del siglo XIX, no fueron propuestos como modelos fijos, porque evidentemente lo que llamamos “literatura” se reorganiza constantemente, así como también la conformación de lo que tiene “valor” estético o literario. Esta idea me llevó, en gran medida, a intervenir en Twitter hace unos días, porque me parecía que una contribución que se puede hacer al feminismo es proponer una lectura de cuáles son las actuales condiciones para sus luchas. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) el fortalecimiento salvaje del neoliberalismo y la mercantilización de la vida (y la cultura); 2) el desvanecimiento de la tradición crítica moderna por el creciente cierre de espacios culturales y periodísticos; 3) la interacción y potencia que tienen las redes sociales en la construcción de las imágenes autoriales; 4) la necesidad de que el feminismo logre, más que la inserción de la escritura de mujeres (y habría que abrir, ya, de una vez, el debate a lo que ocurre con las creaciones LGTBIQ+), repensar el sistema literario: ¿queremos “rescatar” la literatura, fenómeno burgués e ilustrado cuyas pretensiones de autonomía hoy revelan su rostro elitista y despolitizado? ¿Podemos pensar la institución literaria de otra manera y con ello, la misma noción de autoría, concepto atravesado de individualismo y dueñidad desde su comprensión a partir del siglo XVIII?
Este texto surge en un contexto particular: el deseo de dar cuerpo a una reflexión iniciada en Twitter, que no quise dejar allí, como tantas pequeñas pugnas que se dan en ese marco. Hace unos días, Montserrat Martorell tuiteó este comentario: “Hay una generación de escritores para los cuales las narradoras no existimos”. Decidí retuitearlo con este texto: “Mucha preocupación de las autoras actuales por ser visibilizadas: en algunos casos recomendaría preocuparse y preguntarse antes por lo que se escribe, y también por promover la lectura de autoras históricamente invisibilizadas. Menos autopromoción”. Confieso que mi intervención arrancó no solo de la lectura de Martorell en ese momento, sino de ciertos malestares que produce en mí el funcionamiento del campo literario chileno, en que los vaivenes del mercado son prácticamente lo único que va quedando de la literatura en el periodismo cultural. Un campo en que escasea el intercambio de ideas, la conversación, la reflexión crítica, y campean los amiguismos, los celos y los individualismos, porque Chile es un país profundamente desigual, en que el Premio Nacional de Literatura, supuestamente nuestro máximo reconocimiento a lxs escritorxs, ha ido adquiriendo prácticamente un carácter asistencialista frente al enorme desamparo en que trabajan todxs lxs agentes culturales, la vergüenza de las pensiones para la gran mayoría de la población y la histórica mediocridad de muchxs de sus ganadores (casi todos hombres), principalmente bajo dictadura. Ya se ha escrito sobre lo burdo que ha llegado a ser, de hecho, que cuando tres grandes poetas por fin han sido nominadas como candidatas al premio, los titulares las hagan “competir” en una absurda disputa.
¿Cuál es mi punto? Martorell inscribe en su comentario algo que difiere de la lectura y la discusión crítica: habla de una “inexistencia”, de un falta de “aparición”, de “nombramiento”, cuestión que advierto no solo en ella, sino también en otras voces de su generación. Mencionaré otros dos ejemplos: el colectivo AUCH!, formado en marzo de 2019 después de una marcha de escritoras de la cual yo misma formé parte, realiza desde hace un tiempo una campaña con el hashtag #conoceautoraschilenas, en que se presenta una breve bio con la foto de las autoras integrantes del grupo, así como de algún o algunos libros suyos y la invitación a seguirla(s) en alguna red social. Otra iniciativa, esta vez individual, es la de María José Navia en Twitter, que bajo el hashtag #366escritoras y con una imagen de la película Mujercitas, de Mervin LeRoy, promueve el trabajo de escritoras de diversos puntos del orbe, una por día.
En todos estos casos, la cuestión en juego es la “aparición” o “existencia” de las escritoras, en estrecha conexión con su figura/imagen. En todos estos casos, las autoras son singularizadas, con estrategias que impiden poner en red sus diversas voces y mirar de manera más orgánica sus contribuciones políticas y estéticas. De hecho, una iniciativa como la de Navia curiosamente consolida más a Navia misma que a las escritoras que pretende resaltar con sus tuits. Un caso similar es el de la colección “Neon singles”, que libera cuentos de 12 autoras en la web, a modo de una antología en línea, en que la autora, editora y antologadora María Paz Rodríguez se incluye a sí misma en la selección (y por lo tanto, cuando promueve a otras, autopromueve su trabajo). Una práctica que me recuerda al gesto narcisista de Volodia Teitelboim y Eduardo Anguita, cuando en 1935 publican Antología de poesía chilena nueva, con diez autores: desde luego que ninguna mujer (Mistral ya había publicado Desolación) y dentro de la selección, ellos mismos, jovencísimos.
Me parece interesante que al mismo tiempo haya colectivos como la Red Feminista del Libro, creada un tiempo antes que AUCH!, o iniciativas como “Voltajes”, festival de la cadena de la producción del libro en que han participado escritoras, diseñadoras, editoras, traductoras y libreras. Estas instancias potencian la textualidad y el trabajo dentro del campo, antes que la figura autorial. Esto me parece fundamental, y diré por qué, ayudándome del trabajo de la crítica mexicana Nattie Golubov. Ella advierte en su trabajo sobre la construcción de autorías femeninas asociadas a la nueva circulación mediática, y con ello, su complicidad con las estrategias de mercado. La crítica mexicana habla incluso de la “autora/marca”, cuyo nombre se asocia a una imagen corporal. No es raro ver los interminables reportajes y textos periodísticos que aun hoy presentan a las escritoras por estas cualidades físicas, “vendibles”, exaltadas también por agentes, editoriales y otras instancias de intercambio. Golubov ve en esto cierta “desapropiación de las autoras” y esto es lo que produce la reacción de muchas de ellas, cuando no quieren ser asociadas con “literatura femenina” o “literatura de mujeres”. También es obra del mercado y la “visibilización” o “promoción” que autoras con una obra muy escasa o frágil literariamente de pronto aparezcan dictando talleres literarios, sin una trayectoria o un hacer que las consolide más que su “marca”.
No se trata, aquí, de evitar o demonizar, necesariamente, las redes sociales: como invita por ejemplo la investigadora Carolina Gaínza, el tema es más bien intervenir en la cultura digital con una mayor conciencia de sus posibilidades (porque no podemos quedarnos atrás, explica, y dejar que ese nuevo mundo lo controlen ingenieros y tecnócratas… ¿y hombres?). Y de cómo convocar, a través de estas nuevas plataformas, a la lectura y la discusión de ideas, afectos, políticas.
***
Como se puede ver, el fenómeno de la autoría es complejo y por eso, si bien considero fundamental que nos agrupemos y que existan AUCH!, Voltajes o la Red Feminista del Libro, es necesario sentarse a pensar, como se hizo en un encuentro realizado en Valparaíso en 2019 por esta última agrupación, qué es lo que buscamos posicionar. Muchas investigadoras feministas están revisando hoy lo que implica, ya que al ser una construcción falsamente “universal” y marcadamente patriarcal (la noción de autor emparenta incluso con la de una figuración divina, siempre singular, que para los románticos se expresó en la figura del “genio”), es uno de los tantos hitos que como feministas debiéramos desmantelar, para tratar de construir algo nuevo. En esa línea recomiendo los estudios de autoría que se están realizando en nuestros países de habla hispana: la misma Golubov, Aina Pérez, Meri Torras, Elena Cróquer y Nora Domínguez, entre otras. Un colectivo como AUCH! se ha fundado en torno al concepto de la autoría y eso marca su articulación. Imagino que entre otras cosas han debido definir a quién se considera “autora” literaria y a quién no. Un tremendo problema, sobre el cual se ha escrito mucha teoría.
A mi comentario en Twitter, Montserrat Martorell respondió que su afirmación surgía en un marco muy concreto, un taller realizado con un escritor que mencionó a una sola autora en dos horas de clases. La aclaración (que obedece a una experiencia que lamentablemente seguimos viviendo, y que espero ella haya podido resolver con el profesor del taller, aunque sé que no es fácil), va seguida de otro mensaje que me parece más interesante, al menos desde el punto de vista que estoy analizando. Martorell explica: “El tuit hacía referencia a la generación de escritores nacidos en los 30-40. Lo especifiqué más abajo. No me refería a nuestra generación. Todas las escritoras somos todas las escritoras. Independiente de nuestro tiempo”. Obviando el hecho de que efectivamente pensé, con el comentario original, que se refería a su generación (el “nosotras” podía abarcar muchas cosas), lo que más llama mi atención es la frase que iguala a las escritoras, independientemente de sus contextos históricos. En el momento contesté que la frase me parecía una suerte de escudo protector que cancelaba la verdadera discusión que necesitamos tener. Sabía que éste podía ser el punto más incómodo de mi intervención en Twitter y probablemente también en este ensayo. Y es que lo sigo pensando: no, no “todas las escritoras somos todas las escritoras”. Si bien reconozco la riqueza que puede haber en un “por mí y por todas mis compañeras”, frase que se alza de cara a la violencia sufrida por las mujeres, intolerable en todas sus expresiones, y que considero de gran valor la sororidad femenina (lamento, de hecho, que las escritoras hayan tenido que realizar su trabajo en un profundo aislamiento intelectual, en contraste con la permanente fraternidad masculina que a punta de golpecitos en la espalda ha trazado publicaciones, premios y reconocimientos profesionales) este “escudo” no podía, no puede convencerme para la literatura, ni para pensarnos como escritoras. Si queremos mantener viva la reflexión crítica en torno a la literatura (de todos modos lo pregunto: ¿queremos eso?) y cuestiones como su valor estético y político, no se puede pensar en “las escritoras” como un grupo homogéneo y sin historia. Eso también nos “invisibiliza”. La frase es un peligro para el feminismo literario, porque puede encubrir la mediocridad y el anhelo meramente individualista de ser considerado en el mercado: “todas somos iguales y debemos protegernos”. A esta frase de Martorell se sumaba, de hecho, el gesto de etiquetar a AUCH! en otra de sus respuestas, convocando de este modo al colectivo. Quizás buscaba voces que pudieran unirse a ella en la discusión.
No podemos obviar que el feminismo ha sido (malamente) apropiado por diversas formas narrativas y visuales, con fines diversos, y por eso no todo “da lo mismo” o es igual (los productores de Fábula, por ejemplo, son expertos en estas pésimas apropiaciones). Me imagino que al interior de los colectivos que he mencionado se discutirá qué feminismos orientarán la acción, porque tampoco da lo mismo uno u otro. De hecho, hay cierto feminismo que biologiza y esencializa el ser mujeres, excluyendo, marginalizando y silenciando las experiencias trans. En el ámbito de la escritura, nada más, me pregunto si por ejemplo las poetas, cuyo trabajo nunca es suficientemente reconocido, se identifican con la frase de Martorell, o con el trabajo realizado por AUCH!, donde entiendo que predominan las narradoras. De hecho, hoy es fácil que se hable de un “boom” de narradoras, pero nadie “visibilizó” en su momento la emergencia poética que se vivió en el Chile de fines del siglo XX y comienzos del 2000, con poetas como Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Rosabetty Muñoz, Malú Urriola, Nadia Prado, Marina Arrate, Verónica Zondek, Verónica Jiménez, Alejandra del Río o, un poco después del 2000, Gloria Dünkler, Paula Ilabaca, Gladys González, Julieta Marchant y Luz María Astudillo, por mencionar algunas. ¿Por qué? Porque la poesía, evidentemente, no tiene el mismo valor “comercial” de la narrativa, y es donde hasta hoy se urden las más fuertes resistencias del lenguaje a su domesticación y su mercantilización. Sumemos a estas fracturas otras muchas que sufrimos en un país con los niveles de clasismo y discriminación que hay en Chile. ¿Todas las escritoras somos todas las escritoras? Puede ser tentador pensarlo, pero me parece que no es así.
***
No se trata aquí de poner a narradoras contra ensayistas, o poetas, o dramaturgas o aquellas muchas creadoras que aúnan prácticas artísticas diversas. Pero sí de introducir ciertas precauciones y principios de realidad en la discusión, poniendo atención en los privilegios y los lugares desde los cuales emergen las voces de un colectivo, como podemos ver que ha sido problemático en la historia misma de los movimientos chilenos. El tiempo que vivimos, de profunda agitación social, también reclama hacerse cargo del problema. Por eso es que no se puede deshistorizar ni descontextualizar el trabajo de las escritoras, ni sus luchas en común, ni sus diferencias. El mismo feminismo no es uno solo y considero que desde la vereda literaria debemos ir mucho más allá de un feminismo liberal, que restringe la pelea a una cuestión de “cupos”, o de “visibilización” y que le hace el juego, apuntado por Golubov, a la domesticación capitalista de las fuerzas intelectuales y creadoras. Con esto no quiero demonizar, tampoco, a agrupaciones como AUCH! —sé que llevan en paralelo a su estrategia de promoción literaria (central en la conformación de este grupo que “visibiliza” a autoras muy recientes) otras importantes y generosas iniciativas—, pero sí abrir una conversación sobre los límites y premisas de su activismo, cómo se ha pensado “lo literario” en el grupo y si ha dado espacio a formas de visibilización que impliquen actividades de lectura y discusión, donde se esté repensando la conformación de la política y el espacio literario desde sus mismas bases.
La tentación de caer en el concepto de “promoción” es grande, dado el know-how que articula los financiamientos culturales, con sus formularios y postulaciones a fondos creados en los años 90, que para poder funcionar, reclutan anualmente evaluadores que provienen del mismo campo literario en que todos “compiten”, generando de esta manera enormes injusticias. ¿No habría que cambiar, junto con la Constitución, todas esas formas de institucionalidad cultural espurias, en vez de adaptarse a ellas? En un elocuente ensayo incluido en Tsunami, publicado en México en 2018, Vivian Abenshushan avanza en esta línea, cuando invita a repensar las pedagogías de la crueldad a las que nos ha acostumbrado el quehacer literario masculino, con sus prácticas competitivas y violentas, que reproducen el sistema literario, dice ella, “como orden patriarcal”, con su “alfabeto de la humillación”.
Ante mi intervención en Twitter, algunas personas quisieron recordarme —entiendo que con la mejor voluntad de contribuir al debate— el ocultamiento, silenciamiento y ninguneo sufrido por las mujeres en la vida pública. Lo sé, y el feminismo viene bregando contra eso desde sus orígenes. Pero se podría decir que hoy la situación ha cambiado un poco: se crean editoriales con liderazgos y miradas cifradas en la valoración de la escritura de mujeres, se levantan ferias y espacios dedicados solo a su trabajo, en las universidades se las estudia y —ojo— el mercado intenta también sacar provecho de ellas. Creo que por lo mismo hoy no se puede decir que las nuevas autoras no sean difundidas. Entonces, ¿por qué no discutir cuáles son hoy realmente sus problemas más urgentes, me imagino que aún anclados en las micropolíticas discriminatorias del día a día? Por otra parte, me parece que la deuda con nuestras antecesoras es demasiado grande todavía. Muchas no han sido rescatadas hasta hoy, porque hay que decirlo, Bombal, Brunet y Mistral son solo la punta del iceberg, y a eso hacía referencia también mi comentario en Twitter. No podemos seguir construyendo nuestra relación con el pasado desde una noción de “excepcionalidad”, sino que hay que leer, como invitan los trabajos de Natalia Cisterna y otras académicas, la inscripción de estas subjetividades en el denso tramado cultural de su tiempo.
Por diversos motivos he estado leyendo cuentos, novelas, crónicas y autobiografías que no han sido reeditados desde que vieron la luz, muchas veces con una distribución muy limitada. El listado es enorme y quiero mencionar solo algunos nombres que seguramente muchxs no han oído, como los de Vera Zouroff, Gabriela Lezaeta, Marina Latorre o Carmen Smith, entre otras. Algunas fueron autoras de varios libros y sin embargo no han sido leídas, porque en su tiempo las ignoraron y porque no están entre aquellas que han recibido nuestra atención reciente, como María Elena Gertner, Elena Aldunate, Rosario Orrego o Delie Rouge. Creo que les debemos un trabajo que traspase los límites de la investigación académica y que, más allá de recoger sus nombres y estampar sus imágenes (que es a lo que puedo limitarme en este ensayo), busque entender y explicarnos cuál fue el lugar de sus historias en el tramado literario chileno de su tiempo y cómo pueden interpelarnos hoy como lectoras. Lo digo porque he tenido experiencias muy sorprendentes, sobre todo con escritoras jóvenes. En una Feria del Libro de Santiago, hace unos años, moderé una mesa sobre el cuento latinoamericano, en que participaban una escritora mexicana, otra colombiana y una chilena. Les pregunté cuáles eran sus herencias y genealogías de mujeres cuentistas. Solo la chilena señaló que ella “no leía mucho”, sin manifestar interés por la pregunta que las otras dos contestaron detalladamente. Me parece que ése es un antiintelectualismo muy típico de discursos que, buscando singularizarse y desmarcarse de lo que consideran la “academia”, finalmente solo trabajan para la despolitización y empobrecimiento del debate crítico. Me pregunto si esto ocurrirá de la misma manera en otros lugares del mundo.
María Moreno escribió el año pasado en Página/12 una columna donde expresa muy bellamente algo que echo en falta en Chile. Habla de sí misma (de una foto que la retrata), pero sobre todo de esas genealogías que menciono antes: “En su mente —aunque falle cada vez más en recordar nombres propios, esos fallos son efímeros y coyunturales porque en realidad ella es un archivo humano modesto pero fiel— hay nombres de mujeres a las que llama células madres, árbol del compost, arcadia de los sueños”. Enredadas en ese compost, las palabras de nuestras antecesoras sobreviven para hablarnos de sus mundos y utopías. ¿No les debemos algo más de atención?
***
Vuelvo a las narradoras, porque es el ámbito que mejor conozco y desde donde emerge el breve intercambio de comentarios que se produjo en Twitter hace unos días. La verdad es que Latinoamérica vive un momento muy singular, ya que por fin han logrado hacerse presentes y circular textos de sólidas escritoras nacidas a partir de los 70. Celebro sus escrituras, donde hoy se están jugando las ideas más arriesgadas, originales y valiosas estética y políticamente: Claudia Hernández, Rita Indiana, Verónica Gerber, Guadalupe Nettel, Margarita García Robayo, Fernanda Trías, Valeria Luiselli, Claudia Ulloa, Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Selva Almada, María Gaínza, Fernanda Melchor, Laia Jufresa, Ena Lucía Portela son solo algunas de estas escritoras a las que se suman las chilenas Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Lina Meruane, o algo más jóvenes, Alia Trabucco, Carolina Melys, Mónica Drouilly y Claudia Apablaza. Considero que es cierto que, pese a su actual visibilidad, siguen siendo minoría en los debates, los festivales, las ferias, las mesas de conversación, las adjudicaciones de proyectos, las antologías y premiaciones. Nadie quiere negar este problema y en este sentido, no deseo “cancelar” el feminismo, como opinó otra tuitera. Por lo mismo, considero que, como nunca, debemos trabajar para reconstruir historias de injusticia literaria que sirvan para el presente y para el futuro. Para que nunca más.
Solo a modo de ejemplo, quiero recordar una de estas historias, que sorprende por su cercanía. En diciembre de 2006, hace tan solo 13 años, La Tercera publicaba un texto que hoy despertaría la indignación feminista, pero del que en ese momento nadie, a excepción de Lina Meruane, aludida en el texto, escribió al respecto. La publicación, anónima, formó parte de una artificiosa polémica levantada por entonces, entre “diamelitas” y “bolañitos”:
“No tienen nada que ver con las religiosas Carmelitas, pero son igual de fervorosas. Las llamadas «diamelitas» son un grupo de escritoras que comparten su pasión por Diamela Eltit —entre ellas Lina Meruane, Andrea Jeftanovic y Nona Fernández— y que en agosto pasado impulsaron la campaña para que la autora de Los Vigilantes ganara el Premio Nacional de Literatura. Pese a que sus esfuerzos fueron infructuosos, ellas se mantuvieron fieles a su maestra. Tanto, que recientemente pusieron en aprietos a la editorial Planeta, al entregar una novela escrita por cada una, al más complejo estilo «diameliano». Pero no esperaban que su más dura competencia viniera de la misma Diamela Eltit, que durante esos días también entregó un manuscrito a Planeta. Y la casa editorial no dudó: frente a cuatro «diamelitas», siempre es preferible la original”.
Este cobarde anónimo hace evidente que no se avanzó tanto desde la crítica de Brunet hasta el 2000. Se plantea en este texto nuevamente la marca de la “copia” y de la falta de “originalidad” para la literatura de mujeres. Hoy nos puede parecer absurdo y delirante, sobre todo al considerar las importantes trayectorias que han tenido precisamente las escritoras aludidas en la nota. Pero parecía natural, hace 13 años, decir que se vinculaban entre ellas “fervorosamente”, como si leerse unas a otras fuese una cuestión de fe, humildad y cierto fanatismo. Parecía natural que tuvieran que “competir entre sí” para ser publicadas (como hoy ponen a competir a nuestras poetas). Y parecía natural que se “filtraran” estas noticias y se escribiera algo así, con total impunidad.
Hay que seguir rescatando la historia. Hay que cuidar el espacio de las autorías: no solo de mujeres, pero principalmente las nuestras, porque nuestros cuerpos y gestos han sido históricamente mercantilizados. Debemos cuidarnos de la transa neoliberal que todo lo fagocita y lo adelgaza. No hay que entrar en las carreras locas con que nos tientan las ideas exitistas. No hay que apurarse en publicar por publicar (algo que me ha parecido ver en muchxs autorxs jóvenes). Hay que escribir para ser leídas y discutidas. Hay que pensar, por lo mismo, en lo que se escribe y concentrarse en eso, más que en ser “promovidas”.
Echo de menos más textos. Echo de menos más columnas, más ensayos, más discusiones. ¿No hay medios para su difusión? ¡Intentemos crearlos y sostenerlos, no sería la primera vez!
Me asomé a las redes sociales y ahora a un espacio de opinión pública no para decir que no se lea a las mujeres. Por el contrario: quiero que se las lea, y mucho. Me interesa más lo que escriben mis contemporáneas que lo que escriben sus compañeros y de hecho preparo desde hace un tiempo un libro sobre el tema. Y es que éste es el punto: ¿por qué no anteponemos la escritura a la “promoción” de la imagen autorial? Intuyo que ganaríamos mucho si lográramos zafarnos de las imágenes tantas veces narcisistas, las poses vacías con que nos tientan las redes sociales y de las cuales todxs solemos participar. Creo ver por eso una clave en el cuento de Niú: la escritura y la lectura deben preceder al encuentro con la imagen o la presencia física de la escritora y ser el fundamento de la fascinación, el delirio e incluso la destrucción del crítico misógino, y no al revés.
* (Agradezco a todas las escritoras, investigadoras y amigas que me han ayudado, con su conversación, sus ideas y afectos, a elaborar estas ideas “incómodas”, algunas de las cuales me rondaban hace tiempo).