«Aunque ‘Los colonos’ no esconde sus virtudes, la película termina movilizando una cierta estética de la crueldad cuyo fin es ambiguo», escribe Iván Pinto.
Seguir leyendoLa Chile en la historia de Chile: Pedro Chaskel Benko (1932-2024)
El cineasta y académico de la Universidad de Chile, fallecido a inicios de 2024, fue maestro de varias generaciones y parte del llamado “nuevo cine chileno”. Su trabajo en la Cineteca de la universidad, su rol en la creación de la Escuela de Cine y Televisión y sus múltiples películas lo convirtieron en una figura trascendental del cine nacional.
Seguir leyendoCrónica FicValdivia 30: Archivos para el futuro
La película Here, del cineasta belga Bas Devos, fue la ganadora de la versión 30 del Festival Internacional de Cine de Valdivia, pero como es habitual, el certamen fue mucho más que premios: combinó competencias con galas a consagrados, así como varios focos retrospectivos bajo el leitmotiv “clásicos para el futuro”.
Seguir leyendoUn vampiro extraterrestre recorre Santiago
«Nosferatu, una escenita criolla, del poeta e ilustrador Hernán Castellano Girón, es una rareza absoluta dentro del cine chileno y una de las obras más premonitorias del golpe».
Seguir leyendoUna película inmortal
En 1973, un equipo dirigido por Pablo Perelman y Silvio Caiozzi emprendió una aventura inédita: filmar una suerte de western en el desierto chileno. Pero A la sombra del sol pasó a la historia por otras razones.
Seguir leyendo60 años de la Cineteca Universidad de Chile: los actuales desafíos de la memoria
«La historia de la Cineteca de la Universidad de Chile —señala su coordinador, Luis Horta— es también la historia de cómo se ha conservado el cine en nuestro país en los últimos sesenta años». Primero desdeñado, luego reprimido y más tarde mercantilizado, el cine nacional no la tenido fácil a la hora de ganar reconocimiento como un patrimonio que «relata nuestras penas, alegrías y dolores». La Cineteca se ha dedicado a la conservación de ese patrimonio. Y ahora, en su sexagésimo aniversario, dice Horta, afronta nuevos desafíos: la valoración del cine desde las comunidades, la promoción del pensamiento crítico para la apreciación de su sentido y la defensa del acto sensible de ver cine.
Por Luis Horta C.
En un contexto en que se deprecian las humanidades en favor de la tecnocracia, en que el conocimiento es desplazado por la información y en que el pensamiento crítico queda fuera de lugar, resulta ilustrativo abordar el caso de una institución que representa los devenires del campo cultural en los últimos sesenta años del país. La historia de la Cineteca de la Universidad de Chile, fundada en el año 1961, ilustra cómo se ha transformado el Estado y las instituciones chilenas en la segunda mitad del siglo XX, proponiendo preguntas respecto a qué tipo de rol ha representado la educación artística y patrimonial en los devenires de nuestras estructuras sociales. Blandiéndonos de una conmemoración que, más allá de la fecha onomástica, significa dar cauce en el mundo actual a la conservación y promoción de las artes audiovisuales, propondremos una lectura panorámica para abordar estas ideas.

Antiguamente, se consideraba que el cine era únicamente una entretención de fin de semana, cuyo gusto popular lo hacía ser visto peyorativamente por las clases acomodadas. Por tanto, no existía la noción de conservar el cine, debido a su naturaleza efímera situada únicamente en torno a sus posibilidades comerciales. Será a mediados de los años cincuenta cuando una nueva generación comenzará a entender las cualidades artísticas, estéticas e históricas del cine, conformando primero el Cine Club Universitario, que proyectaba semanalmente películas consideradas de valor artístico, sumando cine-foros que promovían la autoeducación. Del Cine Club surgirá la Cineteca de la Universidad de Chile, instituyendo el primer centro del país dedicado a la conservación y preservación audiovisual. Esto implicó subvertir las caracterizaciones sobre el rol que ocupan las imágenes en movimiento en las sociedades modernas, situándolas como un vehículo propulsor de contenidos educativos, ideas que operan masivamente en el campo de lo sensible. Pedro Chaskel, su primer director, encabezará el trabajo de reunir un acopio de películas que quedaría a disposición de quien quisiera consultarlas, además de emprender la tarea de albergar películas nacionales para su resguardo. Así, la creación de la Cineteca irá de la mano con el cambio de estatus que adquieren las artes nacionales desde mediados del siglo XX, expresado en la fundación del Teatro Nacional Chileno, el Ballet Nacional o el Museo de Arte Popular Americano, los cuales repensaron la institucionalidad mediante una apertura a nuevas materialidades y a las demandas de la comunidad.
Prontamente la sede de la Cineteca se convirtió en un epicentro. Su ubicación central en calle Amunátegui número 73 albergaba un acopio de películas de libre acceso, una biblioteca, un archivo de afiches, fotografías y guiones, además de una sala de cine. Las exhibiciones eran frecuentes y masivas, acompañadas de cine-foros dirigidos por el profesor Kerry Oñate, además de la implementación de un modelo de cine móvil con proyecciones en zonas rurales, cordones industriales o poblaciones, lugares en los que no había salas de cine. La Cineteca fue visitada por los más importantes autores e intelectuales del periodo, entre ellos Roberto Rosselini, Henri Langlois, Joris Ivens o Chris Marker, quienes se acercaban a conocer la riqueza de un archivo que albergaba valiosas obras del nuevo cine chileno y latinoamericano: Raúl Ruiz, Jorge Sanjinés, Raymundo Gleyzer o Santiago Álvarez. En la sala de cine se firma el histórico texto “Manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular”, firmado por un grupo de creadores que adscribía a las transformaciones sociales proyectadas por Salvador Allende en 1970, lo que da cuenta de la relevancia de este espacio dentro de la historia cultural contemporánea.
Tras el golpe de Estado se produce uno de los mayores daños al patrimonio audiovisual chileno que registre la historia. Los allanamientos realizados por civiles y militares forzaron a esconder películas que podían representar una visualidad que buscaban proscribir y borrar del imaginario colectivo. El despido de funcionarios por razones arbitrarias no impidió que se continuaran desarrollando actividades contraculturales, hasta que en 1976 se produce la clausura definitiva del departamento, provocando con ello que colecciones documentales y cinematográficas quedaran en el abandono. Los equipos técnicos como cámaras, proyectores o grabadores de sonido, fueron saqueados y, en algunos casos, destruidos. La sala de cine fue clausurada definitivamente y la Cineteca despojada de su edificio, el cual fue privatizado.

Nunca antes había ocurrido en el país que el Estado propiciara que parte importante de nuestro patrimonio fuese saqueado y desmantelado. Esa sería solo una de las varias etapas que acompañarían la reconfiguración cultural que se implementaría en el país, ya que la eficacia de las políticas del autoritarismo chileno, en cuanto a desmantelar el aparato institucional público, dejará fuera de ejercicio a la Cineteca de la Universidad de Chile por más de treinta años, sin medidas reparatorias incluso en el periodo de la postdictadura. Mediante un proceso de desmemoria e invisibilización de la labor realizada por las instituciones públicas en el periodo previo al golpe, se construyó un relato refundacional que resultaba oportuno para la instalación del modelo neoliberal, refundando desde cero la institucionalidad y convirtiendo a los públicos en consumidores de imágenes. Al desarticular este tejido social, se produce un retroceso de casi 100 años, donde el público vuelve a convertirse en un sujeto pasivo frente a la oferta cinematográfica que ofrece el mercado y, por tanto, el cine histórico pasa a medirse —al igual que cualquier pieza audiovisual— por sus posibilidades de producir capital y no por sus cualidades patrimoniales.
Sin embargo, las películas, sus públicos, sus recuerdos y sus experiencias, quedaban aún circulando en el inconsciente colectivo. Será a partir de la gestión realizada por un equipo de profesores de la naciente carrera de Cine y TV —perteneciente al Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile— que en 2007 se inicia un proceso de recuperación de la colección fílmica de la Cineteca, la cual se encontraba en poder de privados. La sorpresa fue enorme, ya que aún se conservaban originales de Raúl Ruiz, Pedro Sienna, Pedro Chaskel y gran parte del cine político de los años 60 y 70. A partir de este momento se emprende un plan de acción enfocado en dos frentes que buscaba la recuperación de este fondo audiovisual, lo cual implicaba la búsqueda de recursos que permitiesen la restauración de los materiales originales y su paso a soportes digitales contemporáneos. Esto deriva en un trabajo de educación donde las obras sean puestas en valor y se genere un acercamiento crítico mediante el modelo horizontal del cineclubismo.
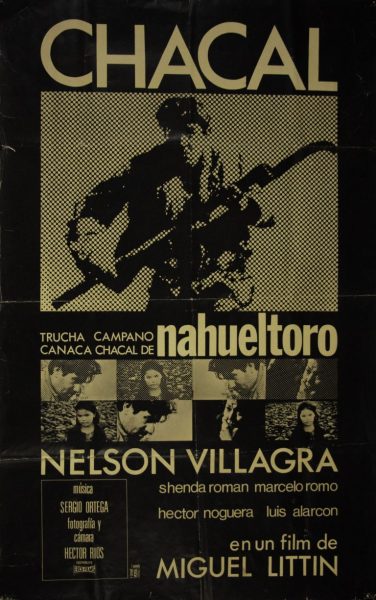
Lo anterior plantea que los problemas y desafíos del patrimonio audiovisual chileno actualmente son muy distintos a los de los años 60. Primeramente, en plena revolución digital, es necesario buscar estrategias de valorización de nuestro patrimonio a partir del contacto directo con las comunidades, lo cual implica que una Cineteca del siglo XXI no puede ser únicamente un acopio de materiales audiovisuales, sino una institución capaz de producir sentido a partir de la promoción del pensamiento crítico y el disenso fundamentado, lo cual puede generarse a partir de las dinámicas de la discusión que de forma privilegiada otorga una exhibición cinematográfica. En segundo término, existe la imperiosa necesidad de resguardar la experiencia sensible del acto de ver cine, lo cual adquiere mayor relevancia en este momento en que la pandemia del covid-19 ha implicado el aislamiento y la ruptura de las relaciones sociales. Luego, resulta importante volver a colocar en un lugar de importancia la conservación de materiales fílmicos producidos tanto ayer como en la actualidad, ya que el irreflexivo consumo de contenidos audiovisuales o la producción de nuevas obras a partir de materiales de archivo hace depreciar en el imaginario de los financistas este tipo de prácticas que garantizará que las futuras generaciones puedan acceder a los contenidos audiovisuales en las mismas condiciones con que fueron creados.
La historia de la Cineteca de la Universidad de Chile es también la historia de cómo se ha conservado el cine en nuestro país en los últimos sesenta años. Y cuando hablamos de cine, estamos hablando de una huella del tiempo albergada en una materialidad, una mirada subjetiva que habla de la naturaleza humana. Así, cuando señalamos la importancia de conservar el patrimonio audiovisual, estamos proponiendo conservar las sensibilidades de una época que han quedado plasmadas en un soporte que relata nuestras penas, alegrías y dolores.
«La mirada incendiada»: ¿Quién tiene el copyright de la memoria?
La polémica suscitada a partir del estreno de la nueva película de la directora Tatiana Gaviola —inspirada en la figura de Rodrigo Rojas de Negri y su trágico final a manos de agentes del Estado, en 1986— invita a preguntarnos sobre las siempre tensas relaciones entre la ficción y la historia, la libertad creativa de las y los cineastas y la responsabilidad que conlleva representar temas vinculados a la memoria personal de una familia y a la memoria histórica de un país.
Por Antonella Estévez
Desde sus inicios, el cine ha tenido interés por poner en pantalla relatos que vienen del espacio histórico para ficcionarlos y volverlos atractivos al formato cinematográfico. Entre las películas producidas durante las primeras décadas del cine figuran varias basadas en la vida de reconocidos personajes públicos; incluso algunas de las mayores joyas del cine mudo son cintas que, hoy consideraríamos, se enmarcan dentro del género histórico, como El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein (1925), Napoleón, de Abel Gance (1927) o la polémica El nacimiento de una nación, de D. W. Griffith (1915).
Ese interés por convertir en cine hechos de la vida real se transformó en una tradición fructífera que tiene expresiones múltiples y diversas hasta el día de hoy, dando a conocer masivamente sucesos escogidos desde el punto de vista particular del equipo de realizadores que construyen esa narración. Este ejercicio cinematográfico de relatar el pasado se encuentra en tensión con el relato histórico, que como bien se sabe, también es un constructo narrativo. Con toda la rigurosidad que le caracteriza como ciencia social, y confiando en la experticia de los historiadores e historiadoras para acceder y dar a conocer el pasado de la manera más cercana posible a los hechos, la historia también es una construcción, ya que el pasado se nos escapa en toda su complejidad.
Como señala el teórico español Vicente Sanchez-Biosca, “la historia no son los hechos acontecidos en el pasado; es un discurso (en realidad, un conjunto casi infinito de discursos) que trata(n) de explicarlos, conectarlos inscribiéndolos en cadenas casuales que otorgan sentido”. Entonces, cualquier discurso histórico se traza desde el presente y se enmarca dentro de las posibilidades de comprensión que tiene ese presente cultural, el que define la mirada de investigadores e investigadoras respecto al pasado. Así, la noción que tenemos de éste es una que bebe de diversas fuentes, que se complementan o que se oponen, lo que genera múltiples miradas posibles.

Ya a mediados de los años 70, el recién fallecido historiador francés Marc Ferro propone que el relato cinematográfico es parte fundamental de la construcción de imaginarios y que, por lo tanto, se le debe considerar también histórico: “¿La hipótesis? Que el film, imagen o no de la realidad, documento o ficción, intriga auténtica o pura invención es Historia. ¿El postulado? Que lo no ocurrido, las creencias, las intenciones, el imaginario del hombre son tan Historia como la Historia”, escribe en el libro Cine e Historia (1980). Una idea similar plantea Pierre Sorlin, otro de los grandes teóricos de la díada cine-historia, quien señala: “La pantalla revela al mundo no como es, evidentemente, sino como se lo comprende en una época determinada”.
Siguiendo ese hilo de pensamiento, toda obra cinematográfica es histórica —no solo las que se basan en hechos del pasado— si consideramos que su existencia está condicionada por las posibilidades tecnológicas y discursivas del momento de su creación; de la misma forma en que toda obra cultural es contextual, emana de una cultura específica y, por lo tanto, está definida por las ideologías y las intenciones —implícitas o explícitas— de sus realizadores al momento de su desarrollo.
Cuando hablamos de películas inspiradas en hechos del pasado, específicamente, podríamos decir que conllevan un doble discurso histórico, ya que son producidas en un contexto determinado —que define sus posibilidades materiales y discursivas— y porque desarrollan operaciones de enunciación de un discurso histórico que nos remite al pasado desde una mirada “contemporánea”. De hecho, y ya acercándonos a la película que nos convoca, una de las cosas que la cineasta Tatiana Gaviola ha dicho respecto a La mirada incendiada es que el relato central de esta película —el asesinato del joven fotógrafo Rodigo Rojas De Negri— hoy adquiere un nuevo nivel de significado ante las recientes vulneraciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado durante el estallido social, con casos como los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica. Es este presente desde el que se lee la película el que determina la lectura que podamos hacer del hecho histórico que nos propone.
Dicho lo anterior, entendemos el cine histórico como ese género cinematográfico que gira en torno a la narración de uno o varios hechos históricos reales. Al ser un ejercicio creativo, posee cierta pretensión de historicidad, pero normalmente incluye muchas licencias creativas para hacer más atractiva la historia al público contemporáneo a la producción. A lo largo de los más de 130 años de cine, hacer películas basadas en hechos conocidos o notables del pasado ha sido una herramienta ideológica eficiente para decir desde el pasado cosas hacia el presente, y muchas veces también, ha sido utilizado como método de propaganda.
Y aquí es donde aparece la responsabilidad ética de los cineastas y lo que ha estado en discusión respecto a La mirada incenciada. Personalmente, creo que cualquier creador o creadora tiene la absoluta libertad de contar la historia que quiera, como quiera, pero que eso tiene costos que se deben considerar y asumir. Pensemos en dos ejemplos del cine chileno reciente: en No (2012), de Pablo Larraín, la película sostiene la tesis de que fueron los publicistas de la campaña del No los verdaderos artífices de la victoria en el plebiscito de 1989, dejando fuera de la narración toda la potencia del movimiento social que impulsó a la población a votar para sacar a Pinochet.

Esta cinta logró gran connotación internacional, y hay personas fuera de Chile y jóvenes en nuestro país que están convencidos de que las cosas fueron tal como las cuenta Larraín, porque no tienen otros antecedentes. Por otro lado, está Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood (2011), filme basado en el libro de Ángel Parra y que se enfrentó a la mirada que otra de las hijas de Violeta tenía sobre su madre. Recuerdo haber entrevistado a Wood en la época del estreno, y frente a esta situación, señaló que no pretendía haber construido el discurso último sobre esta gran artista nacional, que la Violeta de su película era “su” Violeta y que podía haber tantas miradas sobre ella como personas que la conocieron o que han seguido su arte. En ambos casos, me parece que los realizadores tienen la libertad de tomar hechos históricos y construir a partir de ellos relatos que les parezcan atractivos de contar, pero no podemos negar que hay una responsabilidad en lo que escogen mostrar y dejar fuera, ya que el cine, más que ningún otro relato contemporáneo, tiene el poder de instalarse como recuerdo en la subjetividad de la audiencia, como lo plantea Pilar Aguilar.
La mirada incenciada se centra en un hecho dramático de la dictadura. El denominado “Caso quemados” se transformó en un símbolo de la brutalidad policial y las violaciones a los derechos humanos de ese período, por lo que, al acercarse a la figura de Rodrigo Rojas de Negri, la realizadora se estaba enfrentando a un nombre que está acompañado de un imaginario específico en parte importante de la población chilena. De ahí que las decisiones narrativas que tomó a la hora de contar esta historia colisionan con la imagen que ya está instalada en nosotros.
Existe una tensión entre los relatos respecto de la participación de la familia en el proceso de la película. Gaviola dijo en una entrevista dada a El Mostrador que ella le escribió a Verónica De Negri cuando comenzó a trabajar la película y que fue la madre de Rodrigo quien no quiso hablar con ella. Por otra parte, Veronica De Negri ha señalado que no había sido consultada ni había tenido ningún tipo de participación en la película, como afirmó en La voz de los que sobran. La cineasta, luego, señaló en Radio Universidad de Chile que “la película fue realizada a partir de una investigación en la que se contemplaron antecedentes del contexto y entrevistas a familiares del joven fotógrafo”, mientras que Veronica de Negri insistió en La voz de los que sobran —y luego de un proceso que incluyó abogados para poder ver la película antes del estreno— que la producción había ignorado la visión de la familia y que la cinta “es una burla al máximo de la memoria histórica, no solo a la familia, sino que a todos los muertos en dictadura”.
Esta polémica es relevante porque influye tanto en el sentido que cada cual le dará a la existencia de esta película, como en la recepción que se tenga de ella. Gaviola escogió inspirarse en la figura de Rodrigo para contar una historia intimista, centrada en los vínculos familiares e instalando la narración en el contexto de una clase media desde la que el protagonista va descubriendo los horrores de la dictadura. La mirada incenciada le da mucho espacio a las relaciones entre los personajes secundarios para crear una idea de lo cotidiano de esos años, ficcionando este mundo desde una voz en off imaginaria de Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del atentado, y quien habría colaborado con Gaviola en el desarrollo de la película. A pesar de que hay un par de escenas al respecto, en la película hay poco espacio para comprender la pasión de Rojas por la fotografía y su interés en el rol político del registro. Tampoco hay una construcción sostenida de la movilización social y la represión, por lo que la escena del asesinato resulta especialmente impactante no solo por lo que muestra, sino porque sale de tono con respecto a lo que se venía contando.
A pesar de que existe el prejuicio de que el cine chileno ha hablado constantemente sobre la dictadura y sus secuelas, según una investigación del portal web cinechile.cl solo el 14% de las películas —de ficción o documental— de los últimos 20 años han tocado este tema. Mientras no tengamos un Estado que se haga cargo de manera seria de impartir justicia, el arte ha tomado un papel fundamental para, por lo menos, hacer memoria y ayudarnos a recordar a las víctimas y reflexionar sobre lo que somos y cómo llegamos hasta acá. En este sentido —e insistiendo que la libertad creativa es un valor—, me parece que, frente a ese rol tan importante en un país herido, las y los creadore/as deben asumir la responsabilidad que tienen en la construcción de relatos y la generación de memoria. Como dice Chimamanda Ngozi Adiche: “Las historias también se definen por la manera en que se cuentan, quién las cuenta, cuándo las cuenta, cuántas se cuentan (…). Todo ello en realidad depende del poder. Poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona”.
Patricio Guzmán: «Me gustaría que mi obra quedara en Chile, pero allá la memoria no tiene institución»
Tal cual lo ha hecho desde hace más de cuatro décadas, el director radicado en Francia sigue de cerca los pasos del devenir nacional. Estuvo en Santiago para filmar el plebiscito, material que será parte de su próxima película sobre el estallido social. También presentó La cordillera de los sueños, premiada en Cannes, y un libro de 400 páginas que recoge los pormenores de La batalla de Chile, la trilogía que se convirtió en la más importante del cine documental local y que lo hizo reconocido a nivel mundial.
Por Denisse Espinoza A.
Tejer los hilos de la memoria, conectar pasado y presente a través de esos detalles que se repiten como profecías, es lo que ha hecho que el cine de Patricio Guzmán (Santiago, 1941) nunca pierda vigencia ni actualidad. El director que saltó a la escena mundial con La batalla de Chile (1975-1979), la monumental trilogía con la que narró como ningún otro documentalista el ascenso, auge y caída del gobierno de Salvador Allende, sabe bien cómo entramar los dramas de la política, la geografía y la historia familiar en la voz de personajes entrañables.
Lo hizo otra vez en su último filme, La cordillera de los sueños (2019), ganadora del premio L’Œil d’or al Mejor documental en el Festival de Cannes, y con la que cierra su trilogía sobre el Chile de la postdictadura, marcado por una geografía tan bella como inmensurable que lo sigue aislando y fracturado por un golpe de Estado del que aún no se puede recuperar.
En la película, estrenada antes del estallido de octubre de 2019, ya se huele parte del descontento social a través del personaje de Pablo Salas, un aguerrido documentalista que ha estado registrando las protestas callejeras desde que trabajara para Teleanálisis durante los años 80 hasta hoy, y que se roba el foco de Guzmán a partir de la mitad del metraje, hablando y mostrando parte de su valioso e inédito archivo, el que mantiene apilado en su casa, a pesar de que en los últimos años varios investigadores han postulado al Fondo Audiovisual con distintos proyectos para intentar rescatarlo.

Para Guzmán, Pablo Salas es víctima del mismo mal que lo aqueja a él y a sus colegas documentalistas: el desinterés que hay en Chile por resguardar la memoria histórica. Lo cierto es que a pesar de que el realizador ha dedicado su trayectoria a analizar la historia reciente del país con destacadas y premiadas cintas — desde La batalla de Chile, pasando por La memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001), Salvador Allende (2004) y ahora último con la trilogía compuesta por Nostalgia de la luz (2010), El botón de nácar (2015) y La cordillera de los sueños— Guzmán tiene claro que en Chile su trabajo aún no tiene el lugar que merece.
—¿Por qué decide darle mayor protagonismo a Pablo Salas en su documental?
A Pablo lo conozco desde hace muchos años, tenemos una relación de colaboración y le he comprado mucho material para algunas de mis películas, lo que hago con gusto porque sus materiales son únicos en el mundo. En un momento, nos dimos cuenta de que no teníamos tantas imágenes para seguir hablando sobre la montaña, no encontramos a los personajes adecuados y de a poco la historia se fue desplazando hacia la gente que se moviliza políticamente, y así dimos con Pablo, que sentí que de alguna forma coincidía con mi propia historia. Él tomó la posta de registrar lo que pasaba en las calles de Chile y no lo hizo durante tres años como yo, sino durante 30 años. Me parece simplemente fantástico, un personaje único en América Latina. Nos encontramos con todas esas cintas, algunas bastante viejas que estaban a su suerte en casa de Pablo. Todavía están todas a salvo, pero no se sabe por cuánto tiempo más.
—Y en su caso, ¿dónde está resguardo su material fílmico?
Todo está en mi casa de París. Por ejemplo, tengo mucho material de descarte de La batalla de Chile, también de El caso Pinochet y de Salvador Allende que me gustaría llevarlos a Chile para que la Cineteca Nacional pueda hacerse cargo, pero no tiene los recursos. Los documentalistas estamos en una situación de total orfandad, porque la memoria en Chile no tiene institución. La directora de la Cineteca es una persona muy simpática y receptiva, pero no tiene los dineros para planificar y organizar un archivo. Le pasa también a Ignacio Agüero y a un montón de documentalistas que tienen sus casas llenas de negativos. ¿Cómo es posible que Chile no tenga un lugar de recepción de su memoria audiovisual? Llevo 30 años en compás de espera y no veo una futura solución a ese problema. En Francia sí están las condiciones y probablemente ahí quede todo mi material, si es que la puerta chilena no se abre.
—La intervención de Pablo Salas en La cordillera… tiene mucho que ver con el discurso que luego vino con el estallido social. ¿De alguna forma presintió lo que venía en Chile?
No, fue una sorpresa. Cuando encontramos al personaje de Pablo, me di cuenta de que la película iba virando, pero eso suele pasar. El documental es un camino que emprendes y no sabes si va a cambiar de rumbo o no. De repente transitas por un camino que es profético de lo que pudiera pasar y eso es estupendo, porque lo que hizo Pablo es lo que hoy está haciendo medio mundo: filmar la realidad. Hay cientos de cámaras pequeñas, teléfonos que están en las calles; todo el mundo quiere filmar lo que pasa, es decir, el presente se vuelve un tesoro y eso es muy importante. Y Pablo lo hizo durante 40 años.
—En la película, usted también aparece mucho más en comparación con sus antiguos trabajos. ¿Diría que es su trabajo más personal?
Sí. Junto con el personaje de Pablo, de a poco fue apareciendo mi propia historia. Comencé a irme hacia atrás, encontré mi casa natal y con trucaje la pudimos reconstruir. Recordé momentos de cuando hice La batalla de Chile que nunca había contado, porque me di cuenta de que nuestras historias se conectaban. No es la más personal porque en La memoria obstinada hablo de un tío que fue quien guardó todo el material de La batalla… y también tiene un montón de momentos de mi propia biografía.
***
En 1972, Guzmán se había quedado sin material ni dinero —Chilefilms estaba quebrado— para seguir filmando. Decidió entonces pedirle ayuda al director francés Chris Marker, quien ya lo había apoyado con su debut, El primer año, comprando los derechos para exhibirla en varios países. El autor de La Jetée le envió un escueto telegrama diciéndole “haré lo que pueda”. Un mes después, Guzmán y su equipo recibieron una caja con 40 mil metros de película virgen, además de cintas magnéticas perforadas para registrar el sonido. Con todo eso, el rodaje prosiguió y terminó con el golpe de 1973, que no sólo obligó a detener la filmación sino a esconder todo el material en la casa del tío de Guzmán, quien luego, gracias a la ayuda del embajador de Suecia en Chile —su secretaria era la esposa del cineasta chileno Sergio Castilla—, logró sacar todo fuera del país. Al año, el director y su montajista, Pedro Chaskel, figuraban en un sótano del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) donde pasaron siete años montando el material para transformarlo en tres películas que se fueron estrenando de a poco y que pusieron para siempre en el mapa el nombre de Patricio Guzmán. Una historia épica que quizás merecería su propia película.
—Al parecer La batalla de Chile es una fuente inacabable de anécdotas.
Claro, fueron dos años de filmación en un periodo histórico único. Con el equipo, por ejemplo, estuvimos presos varias veces en fábricas ocupadas por la derecha. Una vez, nos dieron vuelta el auto en una toma de terreno. Cuando los camioneros se reunían en grandes concentraciones, nosotros los filmábamos, y en una de esas nos tomaron presos, pero apareció un diputado de derecha que era muy decente y logró que nos soltaran, así que por suerte no nos agredieron. En la película también hablo más sobre mi detención de 15 días en el Estadio Nacional. Entonces sí, hay muchos momentos que no he contado porque nosotros éramos testigos, pero también protagonistas de ese momento. Es lo mismo que le debe ocurrir a Pablo Salas: están sus filmaciones, pero también sus propias historias de años de rodaje en la calle, en medio del peligro.
—Acaba de lanzar un libro sobre La batalla de Chile (Catalonia) con mucho material de la filmación. ¿Por qué decidió publicarlo justo ahora?
Creo que ahora, más que antes, es interesante conocer cosas de La batalla de Chile, porque como se repite una situación histórica bastante parecida, la gente dice “ah, mira, me interesa ver esto” y es estupendo que haya coincidido con este momento. No creo que sea un libro tan masivo, porque es muy técnico. Son como 400 páginas donde reúno todos los documentos sobre la película: críticas, comentarios, esquemas que se hicieron en el momento, cosas que escribí yo, que escribió Pedro Chaskel, el director Sergio Castilla, el guionista español José Bartolomé, mi exmujer también tiene un artículo; todos los que tuvieron una relación con el rodaje y montaje de la película escriben algo. Creo que a toda la gente que hace documentales o que escribe sobre historia seguramente le va a interesar.
—Usted dice que hoy se vive una situación política similar a la del pasado. ¿Qué diferencias importantes ve entre los dos procesos históricos?
Lo primero es que la Unidad Popular era un gobierno socialista que intentaba construir un proyecto político nuevo. Era una revolución pacífica que comenzaba con siete partidos políticos claros que lideraban todo. Lo de ahora es más bien una protesta gigantesca, pero sin dirección. Hay banderas que se respetan, pero no tienen una significación concreta; son banderas de compañía, no hay una ideología específica. Y, sin embargo, es muy fuerte llegar al país y ver a esa masa de gente en las calles diciendo las mismas consignas de antaño, cantando las mismas canciones que hace 50 años. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder algo así? Es casi irrisorio. Mi sensación fue que el espíritu de la Unidad Popular, que estuvo escondido, resurgió y es muy contagioso y raro, pero no deja de ser falso. Lo claro es que no deja de ser importante que un país de América Latina se levante de manera pacífica para tratar de transformar su entorno. Es un Chile brillante que nace y todas las miradas están de nuevo puestas acá.
—Su propia mirada está de vuelta en Chile. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del rodaje durante el plebiscito?
Creo que es notable cómo las mujeres han logrado ponerse en el primer plano del movimiento. Para mi nueva película solo filmé a mujeres como personajes, porque tienen una enorme capacidad de análisis, de entusiasmo y no se rinden ante nada. Entonces, está este colectivo increíble de cuatros chicas de Valparaíso (Las Tesis) que han creado un movimiento enorme mucho más allá de Chile. La juventud se mueve por intuición y con un optimismo que hay que mantener. No creo que el movimiento se diluya, es muy fuerte el descontento frente a la inercia e inoperancia del gobierno, porque nada funciona. No porque el gobierno sea mediocre todos los chilenos nos vamos a volver unos mediocres.
—También le tocó grabar durante la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad es que hay mucho rodaje donde yo no participé, donde fue el cámara con su sonidista y su asistente de producción. La jefa de producción de esta película participó en medio de la batalla con mascarilla; yo tenía mascarilla pero no salí al combate, me quedé en un edificio mirando de lejos y no participé en la lucha frontal, no me parecía necesario. Es apasionante, pero yo ya he vivido esa situación un montón de veces y entonces para qué otra vez más. No tenía mucho sentido exponerme. Estuvimos con mi mujer (la productora Renate Sachse) en varias situaciones complicadas, pero no en las peores.
—Volverá en abril para filmar el plebiscito del proceso constituyente.
Sí, eso hay que filmarlo y ver qué pasa alrededor. Por esa razón serán dos películas. La primera es sobre el estallido y el primer plebiscito, que está bastante avanzada, al menos en mi cabeza. Es muy interesante todo lo que pasa, y estoy seguro de que va a tener eco en toda América Latina y el mundo. La siguiente partirá cuando volvamos a Chile, aunque también eso depende del dinero que logre conseguir. Por eso es importante que la película atraiga público, y si puede tener un premio, tanto mejor, porque con eso ya tienes la próxima película en la mano. De ahí que fuera tan importante el premio en Cannes, porque inmediatamente te entreabre la puerta para poder seguir trabajando.
—Si no fuese sobre Chile, ¿de qué más haría un documental?
Eso depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, si es que alguien te ofrece hacer algún proyecto en otro lugar o te interesa una historia particular. Pero hace tiempo que abandoné ese camino y prefiero seguir trabajando sobre Chile. Me interesa más y varía tanto. La última vez, con mi esposa pensábamos sobre qué podíamos hacer una nueva película, y de pronto estalló un movimiento gigantesco de un millón y medio de personas en Santiago. Aquí tenemos tema para al menos tres películas más. Me parece fantástico seguir en lo mismo, no me aburre para nada.
Pedro Chaskel, cineasta: “El peligro de lo digital está en la superficialidad”
En esta entrevista, Chaskel aborda el rol de la imagen política contemporánea a partir de las protestas sociales de octubre y entrega sus impresiones sobre sobre la sociedad contemporánea atravesada por la pandemia, los medios digitales y el sentido de hacer cine.
Seguir leyendoUn cine de la multiplicidad: emergencia de nuevas perspectivas en el cine chileno contemporáneo
Por Roberto Doveris
La imagen actual del cine chileno, tanto para la prensa como para la misma industria, es la de una agitación inusitada y novedosa, que incluye un considerable aumento de la producción local con un crecimiento del 400% los últimos diez años, un reconocimiento internacional completamente inédito, que le ha hecho merecedor de premios en festivales de clase A, y de una presencia sostenida en las principales selecciones cinematográficas del mundo, incluyendo Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, San Sebastián, Locarno y otros certámenes de prestigio en el mercado internacional.
Por ahora, éste es el escenario fácil de capturar, el del éxito. Para ello, no sólo han tenido que pasar procesos de transformación profundos, como el cambio de paradigma tecnológico en la producción cinematográfica a comienzos de la década del 2000, sino que también la emergencia de toda una generación de realizadores egresados de escuelas de cine, albergadas en universidades e institutos técnicos, que permitieron ir profesionalizando un sector productivo que se diversificaba cada vez más a medida que crecía.
Las tecnologías digitales significaron un abaratamiento de los costos de forma significativa, permitiendo prescindir de los procesos fotoquímicos de alta complejidad y de los protocolos del material sensible que ralentizaban los rodajes, al mismo tiempo que el aumento de la masa crítica de técnicos y artistas del cine generó un interés por la realización de éste, ya sea como vocación alternativa a los trabajos audiovisuales más tradicionales, como la televisión y la publicidad, o como actividad principal en el caso de las empresas productoras independientes que se formaron durante los últimos 15 años, compañías que comenzarían a demandar del Estado cada vez más incentivos y apoyo en la financiación del cine local.
La explicación material, sin embargo, no es suficiente para explicar lo que está sucediendo con el cine chileno actual. ¿Fueron estas innovaciones tecnológicas lo que cambió el paradigma de la producción local? La respuesta es sí y no. Sí, porque sin esos cambios la posibilidad de que producciones independientes pudieran ver la luz y encontrar un circuito de exhibición hubiesen sido nulas. Y no, porque las rutas heterogéneas que ha recorrido la producción nacional tras este cambio tecnológico han sido impredecibles y, de alguna manera, la razón de su éxito.
La calidad que conquistó al público
Me atrevería a señalar que realmente lo que ha permitido visibilizar al cine chileno en el horizonte internacional, y lo que le ha permitido existir y ser significativo también en el horizonte local, es su calidad artística. Las gestiones de una agencia como CinemaChile, iniciativa privada de los productores de cine orientada a promocionar el cine chileno en el mundo, en coordinación con ProChile, no tendrían sentido si no existiera un algo que promover.
Gracias al trabajo de investigadores como Carolina Urrutia, que publicó Un cine centrífugo (Editorial Cuarto Propio, 2013), podemos identificar ciertas categorías para describir la heterogeneidad del cine chileno actual a partir de sus decisiones estéticas, basándose en teóricos como Gilles Deleuze o Jacques Rancière, el primero a partir de sus estudios sobre cine moderno y el segundo como punto de partida para entender una relación entre estética y política que estuviese alojada por fuera de la narración y el discurso logocéntrico o, dicho en otras palabras, una posibilidad de ligar cine y política que no pase por el “mensaje”.
Siguiendo al trasandino Gonzalo Aguilar y su reflexión sobre el nuevo cine argentino, y su relación con el cine de los ‘80 y ‘90, podemos extrapolar su análisis al caso chileno y observar que lo primero que podemos decir del cine contemporáneo local es lo que no es. Y lo que no es, es ese cine noventero, discursivo, narrativamente convencional, de grandes producciones que contaban grandes historias, un cine con tintes políticos, un cine que comentaba la realidad a través de guiños, de mundos retratados, un cine que apelaba a un sentido de identidad, con personajes tan conscientes de la realidad que incluso el director podía hablar a través de ellos y entregarnos un punto de vista sobre el mundo, sobre el statu quo de las cosas.
Una de las máximas de este cine de los ‘90 es contar una buena historia, mantener un relato trepidante y al mismo tiempo ofrecer un punto de vista, un mensaje, a través de la identificación del espectador con la historia o con los personajes: el cineasta asume un compromiso social con la historia, pero no critica la estructura aristotélica ni los códigos de verosimilitud imperantes en la industria. Estas constantes del cine chileno de transición también están relacionadas con la producción: la magnitud de las películas chilenas de los ‘90 obligaba a realizar filmes que pudieran conectar con el público, con actores conocidos y apelando a géneros populares, como la acción (pistolas, asaltos, delincuencia, violencia) o el erotismo, no entendido como un lugar de subversión, sino como punto de entrada o gancho comercial para una historia.
Cine chileno hoy: un filtro para mirar el pasado y pensar el futuro
El cine chileno actual se desapega de estas lógicas, y curiosamente es en ese minuto cuando se comienzan a rescatar a autores independientes, que se mantuvieron al margen del código hegemónico: Cristián Sánchez, Juan Vicente Araya, Raúl Ruiz; o generando lecturas más poéticas de autores mainstream como Gonzalo Justiniano o Ricardo Larraín.
En un proceso muy derridiano, nos comenzó a interesar todo lo que estaba al margen de esa producción hegemónica. El nuevo cine chileno ha logrado consolidarse como un lugar y una forma de pensar. A pesar de ser escurridizo a la clasificación, se presenta hoy como un filtro para pensar el pasado y el futuro del cine chileno.
Al desapegarse de esas exigencias, y en clave ruiziana, podríamos decir que el cine chileno actual se resiste a las lógicas del conflicto central y, al hacerlo, abre la narración a una multiplicidad que siempre se resiste a una lectura hegemónica unidireccional. Por lo mismo, hablar de los “temas” del nuevo cine chileno es banal e inútil, porque precisamente eso interesa menos que la manera en que cada autor se aproxima a la narración, y las perspectivas que ofrece cada película a nivel de experiencia cinemática.
Si tuviésemos que atender la relación entre historia y relato, claramente diríamos que el cine chileno actual está del lado del relato, del modo en que una historia toma forma a través de las imágenes. Autor e historia, que antes eran completamente centrales para vehiculizar ideas y puntos de vista, hoy son sólo un producto del relato mismo, no preceden a la experiencia cinemática, sino que se derivan de ella, como señala Roland Barthes en El grado cero de la escritura (Editorial Siglo XXI, 2011). Derivación en la que el espectador tiene una posición privilegiada y al mismo tiempo, difícil: no existe un sistema hermenéutico que permita decodificar el filme hacia una dirección determinada, sino más bien una confluencia de voces, o como diría Mikhail Bakhtin, una convivencia de lenguas.

Desde una perspectiva más bien propia, diría que es la consumación de una estética neobarroca en que la multiplicidad toma protagonismo y se vuelve el objeto del filme, lo que explica la dificultad de responder a la pregunta ¿cómo es el cine chileno? ¿De qué temas habla el cine chileno? O incluso, ya no en términos generales, sino en particular ¿de qué se trata esa película? ¿Qué me quiere decir el autor? etcétera.
Esta multiplicidad también explica la incomodidad o la distancia con la que se ha mantenido el público local respecto a las películas chilenas. Si bien en el extranjero son aplaudidas, tanto por los espectadores como por la crítica, se trata de un espacio cinéfilo por excelencia. Es un mercado donde las películas “del mundo” son acogidas y consumidas, con espacios de circulación establecidos, aun cuando esté en permanente dinamismo. Existe un mercado internacional para el “cine de autor”, una industria con productores, agentes de venta, distribuidores y exhibidores que conocen el rubro y saben cómo llegar a esa audiencia. Desde esta perspectiva, la dificultad para exhibir una película chilena en el mercado nacional es la misma que enfrenta una película rumana en Rumania, una película iraní en Irán y una película tailandesa en Tailandia.
Respondiendo a la pregunta inicial que motiva el texto, esta multiplicidad estructural del nuevo cine chileno abre nuevos tópicos y nuevas perspectivas que no podrían haber tenido lugar en las películas del período de transición. La ciudad se impone como algo completamente nuevo y desconocido en películas como Play (Alicia Scherson, 2005) o Mami te amo (Elisa Eliash, 2008), dos cintas dirigidas por realizadoras mujeres, algo que también viene a irrumpir de manera novedosa en una industria principalmente dominada por el género masculino. Al mismo tiempo, el paisaje natural vuelve a reaparecer con una fuerza completamente inconmensurable con respecto a la historia y al relato, dejando de poseer una funcionalidad o “significado”, lo que se puede ver claramente en Verano (José Luis Torres Leiva, 2011) o Manuel de Ribera (Cristopher Murray y Pablo Carrera, 2009). La tecnología permite nuevos modos de producción, como el de La sagrada familia (Sebastián Lelio, 2006) o Te creí la más linda, pero erí la más puta (José Manuel Sandoval, 2009), películas que permiten el ingreso de la improvisación, dándole rienda suelta al trabajo actoral y a la cámara. Casi a la inversa, la libertad con respecto al conflicto central también puede leerse desde la vereda opuesta, la de la estilización controlada de Cristián Jiménez en Ilusiones ópticas (2009) y Bonsái (2011) o La vida me mata (Sebastián Silva, 2007), que además proponen un humor visual y narrativo inédito en el panorama local hasta ese minuto.
La segunda generación de cineastas de este periodo, en la cual me incluyo, ha seguido por estos senderos y, en varios casos, ha abierto nuevas vías que comulgan con la multiplicidad, concepto que hemos intentado instalar en este breve artículo y que creo que puede ser útil a la hora de aproximarse a estas películas. Por ejemplo, la innegable filiación de mi película Las Plantas (2016) con las tres cintas de Alicia Scherson, sobre todo con El futuro (2013), demuestra que las cintas actuales pueden leerse “en clave de”, algo impensable diez años atrás.
De alguna manera, y a pesar de la heterogeneidad y diversidad apabullante del nuevo cine chileno, se sedimenta una percepción de corpus, y no sólo desde la academia, sino que también desde la prensa, la crítica y el público. Entender este cuerpo, sin centro de gravedad y sin programa estructural, es quizás lo más excitante de nuestro sector hoy por hoy.









