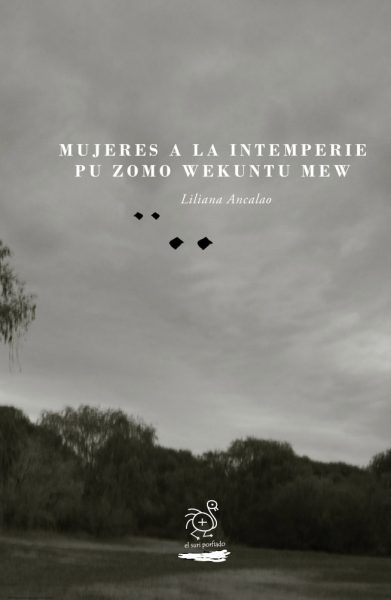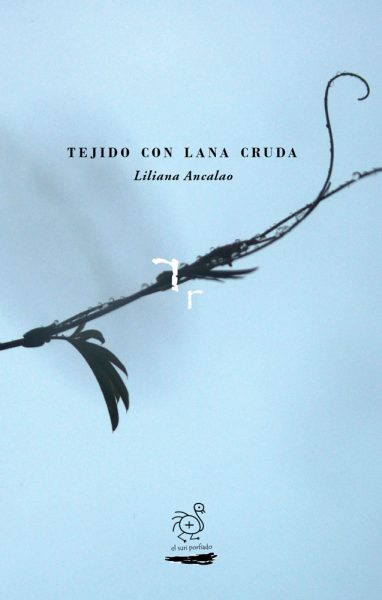…que se sepa que en Chile nos estarán robando los ojos más no la VOZ!
Por Lina Meruane
I. Afuera preguntan qué está pasando en Chile y ha habido tantas respuestas sucesivas. 30 pesos y 30 años de descontento y 47 años seguidos de dicta-dura y dicta-blanda y de una democracia fundada en principios dictatoriales. Afuera preguntan y la respuesta va cambiando porque no se trata sólo del pasado materializado en las protestas del presente sino de la impaciencia por los años de descontento y desconfianza por delante de nosotros si las demandas de la calle no se resuelven. Si las manifestaciones no acaban por derrocar las bases del sistema abusivo que la dictadura nos implantó.
II. Afuera cuesta vislumbrar lo que la gente ha esperado, lo que ha aguantado, los sistemáticos atropellos; cuesta ver que la gente cumplió en silencio, que se levantó temprano para llegar a tiempo al trabajo, que trabajó duro, que sumó horas extra, que pagó sus impuestos mientras veía que otros que ganaban más evadían los suyos; cuesta ver que la gente se endeudó para educar a sus hijos, que los endeudados siguen pagando a plazos imposibles, que los chilenos-de-adentro viven para pagar y que de pronto comprenden que nunca terminarán de hacerlo, que envejecerán en la miseria, que se suicidarán desasistidos en sus casas porque no les alcanza ni para comer. Eso no se percibe afuera, ese no tener ya nada que perder.
III. Es el sistema lo que debe cambiar: caer con sus presidentes y sus fuerzas de orden y su tropa de empresarios evasores. El sistema debe caer con los privilegios que protege. Pero afuera cuesta entenderlo porque es allá donde nuestros presidentes han vendido unas cifras de éxitos extraordinarios sin revelar las cifras de nuestra extraordinaria desigualdad.
IV. Mentir por omisión, nos decían en casa, es igualmente mentir; si nos pillaban mintiendo nos castigaban.
V. Mentir es otra manera de censurar la información, de cegarla.
VI. En mis años escolares, que fueron los años de la dictadura, se acusaba al Mercurio de mentir y era cierto que ese diario mentía. El Mercurio ocultaba información o la distorsionaba. El Mercurio fabricaba hechos convenientes para la propaganda del gobierno golpista. Vemos ahora con toda claridad, porque hay más medios, más voces, porque hay cámaras por todas partes, lo que hoy ocultan ese y otros medios comandados por empresarios comprometidos con un sistema que les asegura sus privilegios. Sobre los muros la gente ha hecho crecer la nariz azul de Mercurio, el mitológico mensajero de los dioses.
VI. Quiero responder a quienes me preguntan por Chile pero ese primer día es confuso. Esos sospechosos incendios simultáneos, esos saqueos de supuestos delincuentes bajo las órdenes de la izquierda chilena, cubana o venezolana. La televisión suprime las imágenes de la violencia ejercida por tropas armadas, escudadas tras paneles, sus cuerpos en chalecos antibalas, sus rostros protegidos por cascos, tropas militares y policiales entrenadas para aplacar a miles de ciudadanos que aparecen en las calles por su propia voluntad para reclamar lo que les han robado. Sé, porque fui periodista, porque trabajé en esos medios productores de mentira, que hay una sobreproducción de noticias falsas difíciles de contrarrestar con las verdaderas. Porque la situación es compleja recurro a medios alternativos y a la prensa extranjera para complementar, y voy siguiendo a personas conocidas y desconocidas en sus recorridos, intentando, con ellos, descifrar qué es lo que ocurre en nuestras calles.
VIII.. La miopía que me impone la distancia no se condice con la celeridad de las noticias.
IX. No se condice con la ira y la incertidumbre, el asombro, la admiración, la angustia que me produce leer los carteles desplegados por las avenidas. Los rayados con sus quejas y peticiones: el sistema de pensiones y la salud, la educación, la constitución, la violencia desatada. es tanta la wea que no se que poner, confiesa alguien en su pancarta. Es tanto, tan repentino, tan veloz lo que sucede, que me quedo sin palabras.
X. No responder sino aullar: ¡Sacaron a los militares a la calle! ¡Nos están disparando!, digo como si yo misma estuviera ahí, entre la gente, apenas dos días después. ¡Nos declararon la guerra!, exclamo y escribo, ¡la guerra conchasumare! Como si no hubiéramos estado viviendo una larga guerra encubierta. Una guerra de baja intensidad (que para los mapuche ha sido, por siglos, de tan alto voltaje). El presidente ha pronunciado la guerra con todas sus letras, la ha hecho manifiesta.
XI. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia”. Los militares se enfrentan a un pueblo armado con piedras, los más exaltados, pero sobre todo con los históricos utensilios de la protesta: cacerolas y cucharas de palo, tal vez un tenedor.
XII. Esa declaración ha consistido en echarle leña al fuego del descontento que arde hace semanas por todo el país. Un descontento que nadie veía mientras se cocinaba por años en esas mismas ollas.
XIII. Explicar en tantas palabras lo que un cartel tirado en la calle resume en una línea ingeniosa: el huevo se veía bonito por fuera pero por dentro estaba podrido.
XIV. Esto nadie me lo pregunta pero esa frase me remite a los huevos que tirábamos en el colegio en los supuestos finales de la dictadura. Cuando nos prometieron que la alegría ya venía. Cuando parecía que las cosas iban a cambiar. Cuando no sabíamos qué esperar, porque en ese colegio privado nadie tenía de qué preocuparse. Sólo el rector se preocupaba por la imagen de su prestigiosa institución: nos correteaba exigiendo que regresáramos a las aulas porque si no nos iba a castigar. ¿Castigar? Cientos de huevos frescos reventando sobre el pavimento.
XV. Qué podían importarnos sus amenazas. No era a nosotros a quienes el sistema iba a reventar.
XVI. En estos días convulsos he dicho afuera que a los chilenos nos están reventando los ojos con balines disparados a la cara en vez de a las piernas, donde no provocarían un daño tan feroz, tan irreversible. Es a la cara donde apuntan sus armas. Dos centenares de ojos rotos que no volverán a ver. Dos centenares de jóvenes tuertos y uno que en plena movilización fue baleado a corta distancia en ambos ojos.

XVII. “Regalé mis ojos para que la gente despierte” es lo que dijo ese joven cegado por la policía. “Por favor sigan luchando”. Eso nos mandó a decir desde la clínica.
XVIII. De cuando exigir justicia cuesta un ojo de la cara. De cuando manifestarse cuesta dos. Alguien debe pagar por todos esos ojos.
XIX. Acostumbrado a deslumbrar, ahora el país rompe el récord mundial de daños oculares en enfrentamientos. Al presidente y a la prensa sólo parecen importarle las pérdidas materiales y las cancelaciones de reuniones internacionales donde planeaba seducir al mundo con un oasis que creía suyo.
XX. devuélvenos los ojos, le exige al presidente un cartel de ojos ensangrentados. Hay tantas cosas que nos han robado.
XXI. ¿No se había retractado el presidente de su guerra declarada? ¿No había quitado a los milicos de las calles? Yo titubeo afuera donde me preguntan, yo asiento apenas y aclaro que quitó a los soldados pero delegó la violencia en los pacos. Digo los pacos o los policías o los carabineros que son una institución sin líderes respetables, una institución decadente y corrupta, atravesada por la deshonra y la cocaína. Una institución podrida que reúne el repudio ciudadano.
XXII. Entre las miles de frases que se escriben y se vocean por las calles, «pacos qliaos» debe ser la más repetida. Porque si los primeros lemas denunciaban los 30 pesos y los 30 años de lenta violencia económica, ahora los carteles denuncian los veintitantos muertos, los dos mil y tantos heridos en hospitales, los más de doscientos casos de graves lesiones oculares.
XXIII. El respeto de la calle es para un quiltro emblemático: desde hace mucho circulan las pintadas que conmemoran a ese perro negro de pañuelo al cuello que en las protestas estudiantiles de la pasada década atacaba a los miembros de la policía. Ya muerto de viejo, sigue vivo en carteles y murales el llamado Matapacos que nunca mató a nadie.
XXIV. ¿Cómo podría ser esto una guerra cuando los heridos son los civiles?
XXV. Sí, sí, digo con creciente impaciencia afuera. El gobierno se vio forzado a llamar a los milicos de vuelta a sus cuarteles pero entregó su guerra sin cuartel a la policía que opera alentada por una prometida impunidad.
XXVI. Circula un audio en el que el Director de Carabineros promete a los suyos “todo el apoyo y todo el respaldo” y agrega que aunque se le obligue “no dará a nadie de baja por procedimiento policial. Todo el respaldo”, repite como si no hubiera dicho lo mismo dos veces antes, “dentro del ámbito legal”. Se escuchan aplausos, se escuchan vítores. La institución confirma la veracidad de esa declaración, insistiendo en el marco legal por el cual se rige.
XXVII. ¿Es apropiado dentro de un marco legal atacar cuando no es en defensa propia? ¿Disparar balines a los ojos? ¿Disparar armas de fuego al cuerpo ciudadano? ¿Torturar? ¿Violar en comisarías? ¿Meter una luma por una vagina? ¿Toquetear y desnudar mujeres? ¿Detener y agredir a menores de edad? ¿Es ese encarnizamiento lo que el Director de Carabineros llama respetar el procedimiento policial?
XXVIII. Todas esas preguntas son retóricas. Mientras tanto, el gobierno intenta en vano que la gente deje de protestar a golpe de perdigones.
XXIX. El presidente declara por esos mismos días que mandará leyes al Congreso para fortalecer a las fuerzas policiales, a los fiscales, a los equipos ministeriales para que interpongan sus propias querellas criminales contra la calle. Anuncia un aumento de las sanciones contra quienes arman barricadas, contra los encapuchados, contra quienes “propician el desorden público”. Leyes que aumentan la seguridad ciudadana. Leyes que el Congreso se negó a aprobar en el pasado. Esto me obliga a explicar afuera que no se trata de asegurar los bienes públicos de todos los ciudadanos sino de violar los derechos humanos de los mismos, y que las formulaciones de estas leyes de seguridad, las vigentes y las por venir, dejan lugar a aún mayor desproporción en la violencia usada contra una ciudadanía en su legítimo derecho a manifestarse.
XXX. Ahora se descubre que los balines no son de goma, como se nos decía. No rebotan sino penetran. Un estudio exigido por médicos que extrajeron esos balines de tantos ojos rotos revela que sólo un 20% es caucho mientras el restante 80% es un compuesto de metales duros y tóxicos. Sílice. Sulfato de bario. Plomo.
XXXI. Más parecido a una piedra, señala el estudio de una respetada universidad chilena. Más a una piedra que a un huevo duro.
XXXII. Algo huele a podrido en Dinamarca, sugiere un personaje secundario en la tragedia shakespeareana. “Es olor a lacrimógena nomás”, responde la calle que corre entre tanquetas con los ojos cegados de gas y la cara cubierta con un trapo.
XXXIII. Algo olía mal desde hacía tanto tiempo que acabamos por acostumbrarnos. Pero la podredumbre era tanta. Provenía del palacio presidencial donde un gobierno dizque democrático se negaba a representar los intereses de su ciudadanía, a escuchar sus quejas, a negociar con ella sus demandas. “Es hedor a privilegio nomas”, murmura la calle alzando su spray y sus pancartas.
XXXIV. Ya los griegos lo habían advertido: hasta el mejor intencionado de los reyes deja de percibir lo que está pasando a su alrededor y encandilado por su poder asesina a su padre y comete incesto con su madre; cuando por fin vislumbra lo que ha hecho se quita los ojos para hacer literal su trágica ceguera. Pero esta no es una tragedia griega con reyes consecuentes. La ceguera de este presidente es de otra clase. Es una ceguera de clase alta. Una ceguera elegida para no tener que renunciar a sus prerrogativas. Una ceguera apenas metafórica: ni el presidente ni sus ministros ni sus partidarios se quitarán los ojos. Esta tragedia de avaricia no es griega sino chilena y va avivada por un coro citadino que exige que el presidente renuncie y pague por sus crímenes.
XXXV. Renunciar para el presidente sería como sacarse los ojos.
XXXVI. Así se escribe esta trágica historia: en un país de políticos ciegos sólo el ciudadano tuerto puede gobernar.
XXXVII. Ya no queda muro sin escribir por las calles de nuestro Chile: esos muros que fueron la página en blanco de nuestro silencioso sometimiento son ahora el medio más inmediato de la comunicación callejera. Los anónimos autores colectivos escriben de manera incesante y exigen que nadie borre los mensajes que le envían al mundo.
XXXVIII. El cuerpo ciudadano ha sido siempre el blanco de la violencia estatal, pero ahora, más acorde con estos tiempos visuales y especializados la violencia debe ser espectacular. El blanco ya no es el cuerpo sino el ojo ciudadano. El deseo de dejar sus ojos, abiertos, atentos, para siempre despiertos, en blanco.
XXXIX. “Los estamos grabando, pacos qliaos”, aúlla una voz en uno de los tantos videos que circulan por las redes para que ojos ajenos puedan observar el ensañamiento policial. Esas fuerzas ya no operan de invisible ni impune. Las cámaras aportan su e-videncia.
XL. “Paco qliao” es tan difícil de traducir como “paco culiao”, pienso mientras trato de explicarlo afuera. “Culeado” con todas sus letras resulta incluso difícil de pronunciar en el habla de la calle chilena.
XLI. La imagen más icónica de la represión son esos ojos rotos que aparecen por todas partes haciéndole mala prensa a un presidente-gerente que se ha vanagloriado ante el mundo de su impecable imagen-país. De su oasis ahora espejismo. De su espejo ahora roto. Qué mal se ve afuera ese descontento pero qué peor el despliegue de una fuerza policial armada contra una ciudadanía desarmada. Esos ojos hacen ver el exceso de violencia, la desproporción represiva. Esa es una de las noticias que recorre el mundo. Titulares en todos los diarios del mundo. Titulares que hacen doler la vista del presidente.
XLII. Y entonces insisto en que, contra lo que dice el gobierno en su agenda desinformativa, no hay comandos extranjeros, no es cierto que cientos de ciudadanos se hayan vuelto terroristas. Que no corresponde que se les apliquen leyes de seguridad, esas leyes que el Estado lleva aplicándoles, con todo su rigor y su fuerza, a los mapuche en su Wallmapu.
XLIII. Ha pasado exactamente un año desde que al comunero Camilo Catrillanca le dispararon a la cabeza por la espalda; por estos días, allá y acá, estamos conmemorando su asesinato y derribando las estatuas de los conquistadores españoles en las plazas. En estos días hemos conmemorado a los ciudadanos que sufrieron disparos de frente.
XLIV. Y los muros del mundo señalan este oprobio: en una misma noche de viernes, en la Serena y en Shanghái, en Berlín, Buenos Aires, Roma, Guayaquil, Madrid y por supuesto Santiago de Chile se proyectan frases escritas por artistas y activistas chilenos-de-afuera para hacerle ver a la ciudadanía global lo que está sufriendo de manera impune nuestra gente en nuestras calles. 100 missing eyes but we can still see you, es la advertencia iluminada sobre el costado del altísimo edificio de la ONU en Nueva York, ese edificio cosmopolita con sus miles de ventanas prendidas como ojos abiertos al mundo.
XLV. Y los chilenos-de-afuera que sumamos un millón de personas organizamos marchas y movilizaciones en centenares de ciudades del mundo donde vivimos, participamos en asambleas y cabildos, realizamos actos solidarios y velatones a los que asistimos con los ojos parchados. Acá y allá nuestras mejillas se cubren de lágrimas rojas, allá y acá, los ojos se cubran con parches.
XLVI. Se dice que al presidente le tiembla un párpado. Se dice que el presidente sufre de tics nerviosos. Se dice que el presidente está encerrado en su palacio presidencial sin saber qué hacer: los partidos de gobierno le exigen que imponga orden pero las Fuerzas Armadas han declarado que no volverán a salir a la calle.
XLVII. Que nadie se sorprenda, digo, estando afuera, estando lejos, a quien me quiera creer: el gobierno le ha exigido a sus embajadores en el exterior que se reúnan (y de paso pauteen) a los medios extranjeros para que estos consideren el punto de vista del presidente y sus ministros, para proponer otra mirada sobre lo que está sucediendo. Que los medios del mundo desvíen el ojo para privilegiar la postura del gobierno chileno. Y algunos medios lo desvían pero otros no desvirtuado lo que está sucediendo y no termina de suceder.
XLVIII. Se suponía que esto no iba a durar, no podía durar, la gente se iba a cansar y a volver a la normalidad. La calle responde tapando los escasos muros que quedan vacíos: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema.
XLIX. El tiempo en Chile parece haberse detenido. El tiempo en compás de espera mientras la calle exige una nueva Constitución que acabe con todos los nudos y amarres y privilegios. La calle lo exige aspirando la bruma lacrimógena como si fuera oxígeno. Y ya no son días, son semanas: no nos vamos hasta que renuncie el presidente, no nos vamos a ir sin una constitución que podamos escribir con nuestras manos. La calle clama, encapuchada, la calle avanza con cascos ciclísticos para cuidarse la cabeza, la calle empieza a conseguir lentes antibalísticos para protegerse los ojos. La calle va adquiriendo un aire galáctico.
L. Es un ambiente alienígena, el de la calle. Los manifestantes descubren que pueden encandilar a los pacos con rayos verdes de pequeños láseres comprados en la esquina. Esos rayos atraviesan la noche extraterrestre de la protesta para impedir los disparos a los ojos.
LI. Y si me preguntan afuera yo digo que la esposa del presidente tuvo una extraña alucinación cuando habló de la necesidad de “racionar la comida” y se le trabó la lengua en “racionar”, esa palabra de otro mundo para ella. Una rara inteligencia la suya cuando admitió que tendrían “que disminuir sus privilegios y compartir con los demás”. Cuento a quien no lo sepa que la más célebre línea de esa filtración telefónica realizada desde su encumbrado barrio planetario, fue la curiosa idea de que el levantamiento ciudadano era “como una invasión alienígena”.
LII. La calle furibunda flamea banderas chilenas y mapuche en avenidas humeantes de lacrimógenas y levanta teléfonos celulares entre guanacos y zorrillos para que nada, nada, nada, quede sin registro. Para que todo, todo pueda ser visto en otras pantallas. Las cámaras como armas de mano en esta revuelta. Las cámaras con sus pruebas fehacientes del excesivo accionar de los pacos.
LIII. Un muchacho sufrió un ataque al corazón mientras le seguían disparando a él y a los médicos que intentaron salvarlo. Las cámaras grabaron su muerte para la posteridad de los tribunales.
LIV. Algo tiene que cambiar, clama una mujer en un video mientras se tapa un ojo con su mano obrera. Otra mujer, tapándose el ojo con otra mano, dice estar viendo pequeños cambios. Yo sé que de todo esto algo bueno se va a lograr, insisten las voces esperanzadas de estas mujeres.
LV. Algo tiene que cambiar, algo bueno tiene que salir de todo esto, digo, afuera, haciéndome eco de esa esperanza popular pero superada por el escepticismo que cunde ante el anuncio de que los congresistas por fin despertaron y acordaron, encerrados en el Congreso y de espaldas a la calle, el cierre de la remendada normativa constitución que impuso la dictadura en 1980. Ese cambio que la calle ha venido exigiendo no sólo en estas cuatro semanas sino en las últimas cuatro décadas. El acuerdo y su procedimiento resulta dudoso, está lleno de amarres y de trucos leguleyos que hacen dudar de lo que se lee sobre el papel, de lo que se escucha decir a los abogados constitucionalistas por la radio. A lo que se discute por las redes de chilenos ansiosos e incrédulos dentro y fuera del país. Chilenos y chilenas que discuten hasta altas horas de la noche, con los ojos rojos de sueño y de cansancio sabiendo que no es hora de dormir, que esto recién comienza, que nuestros ojos chilenos, ahora, más que nunca, deben permanecer abiertos.
New York City, Noviembre 20, 2019.