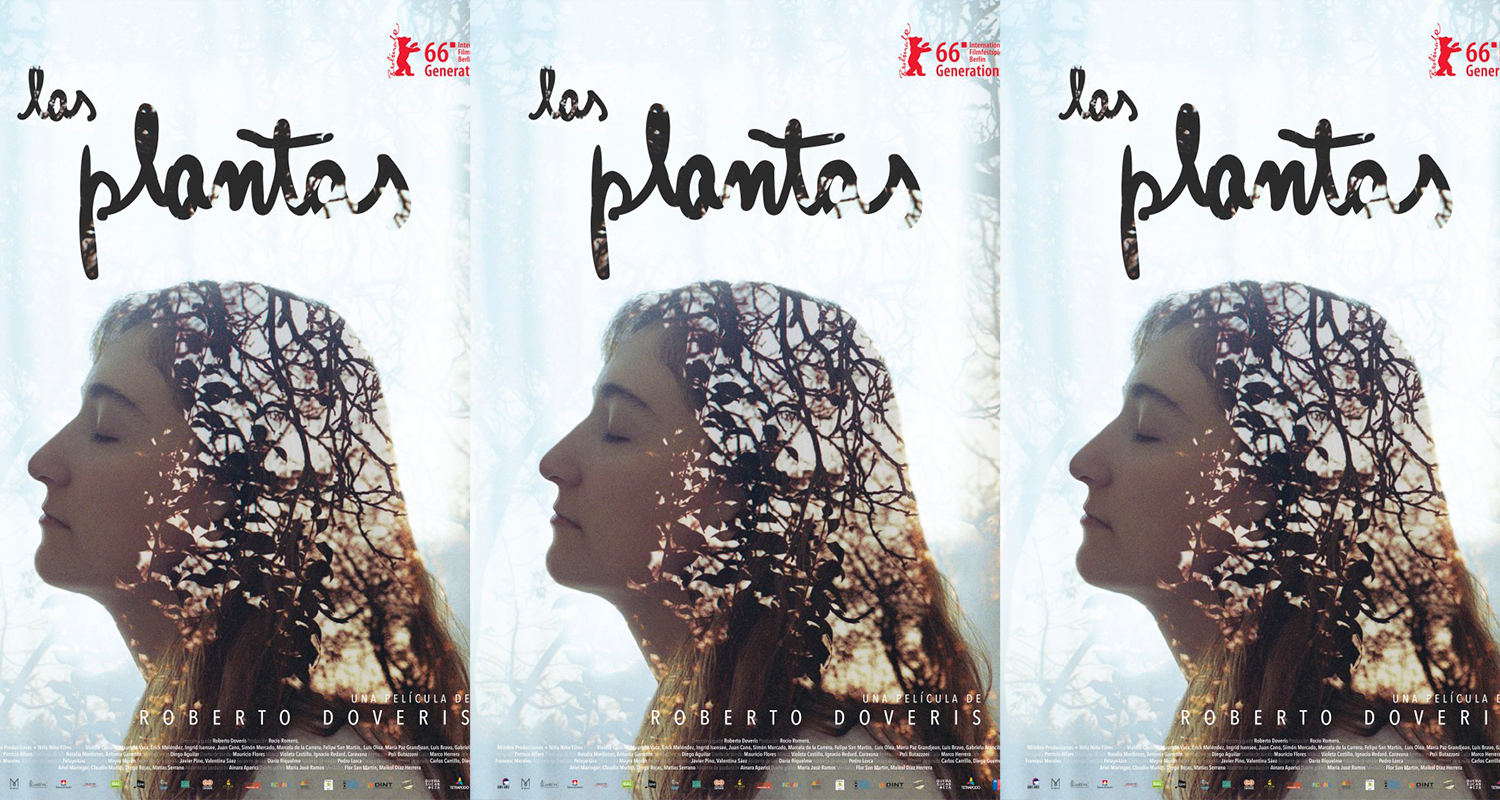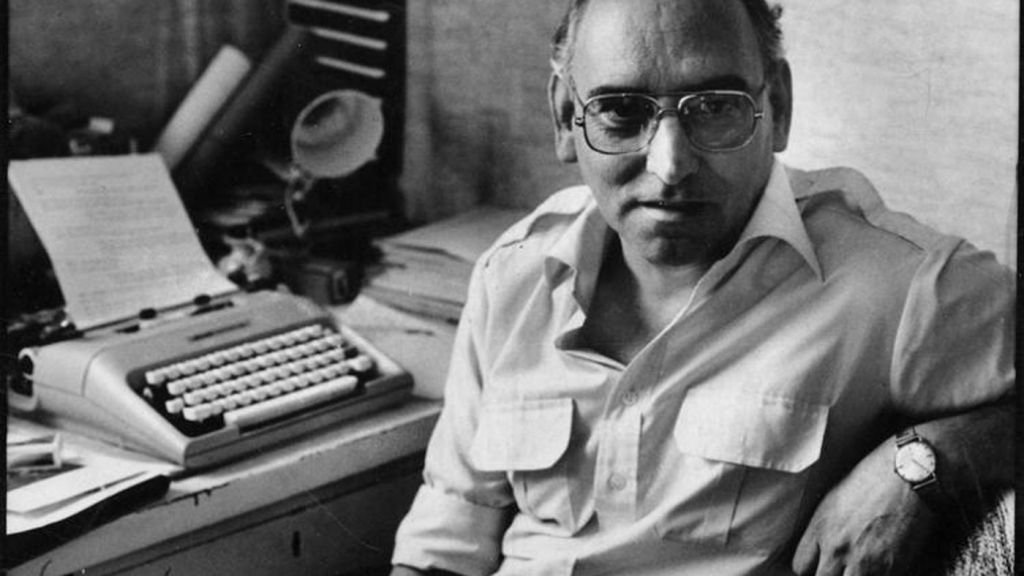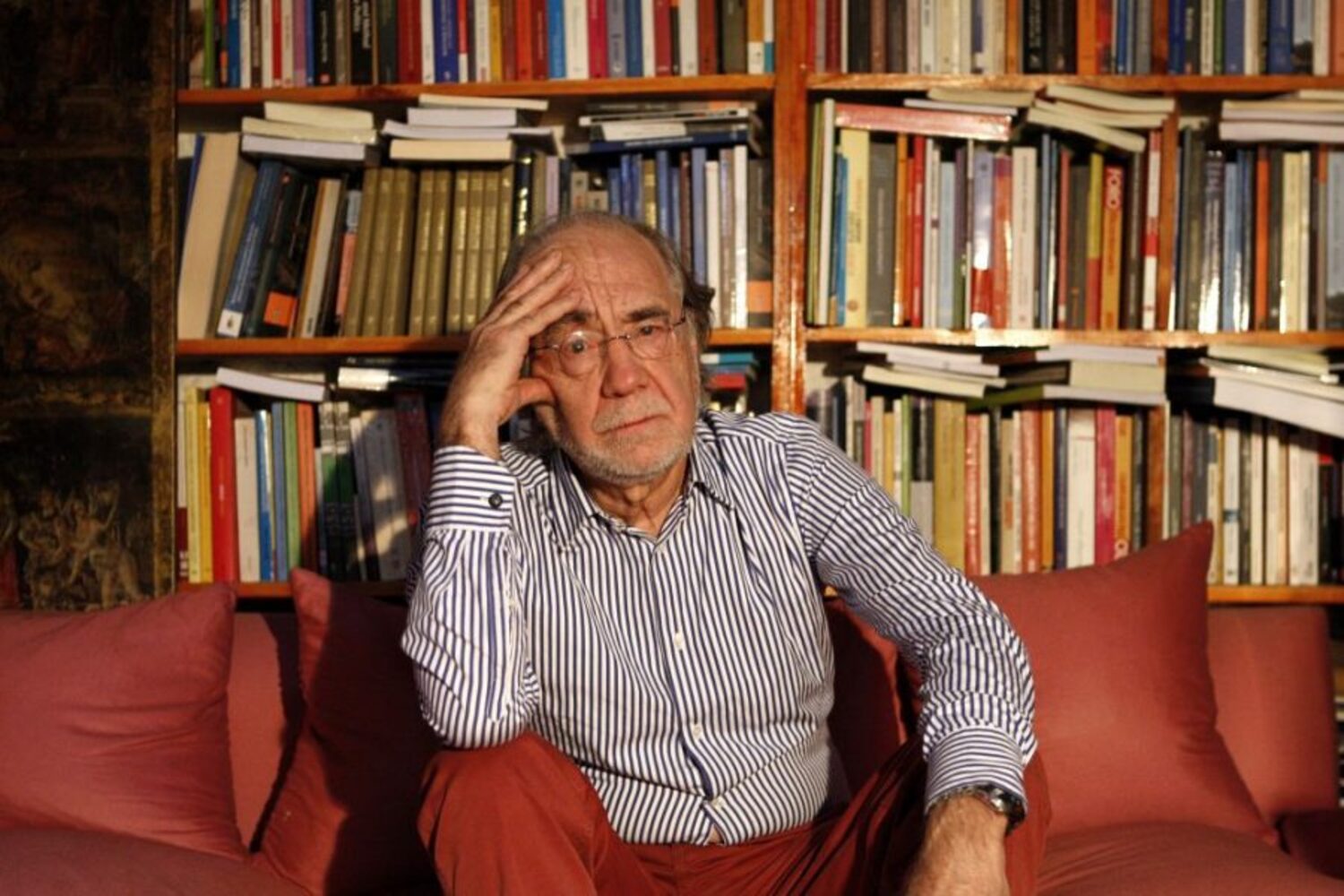Por Beatriz Sánchez | Foto: Martin Bernetti / AFP
La inmigración, como muchos de los temas de la actualidad, se robó el foco estas últimas semanas. Se puso de “moda”. Fue “trending topic”. Los medios seguimos la tendencia y la abordamos. Esto tiene de dulce -porque sin duda es tema-, pero mucho de agraz, porque se aborda en “corto”, sin reflexión, en base a caricaturas y con mucho “electoralismo” de por medio. Así es como surgieron frases de presidenciables que relacionaron la inmigración con la delincuencia, de parlamentarios que proponen poner restricciones a la entrada -como si se tratara de cerrar una llave- y otros que apuntan a poner restricciones a los “ilegales”, como si ese no fuera siempre el estado en que llegan los inmigrantes a Chile para después legalizar su situación.
Lo primero que afirmaron desde el Ministerio Público es que la cifra de delincuencia en extranjeros es mínima dentro del total de delitos. Es más, las víctimas extranjeras de delitos son más que los victimarios. En segundo lugar, prevenir la entrada de los extranjeros no es tan sencillo como cerrar una llave. Académicos y especialistas en migraciones señalan que una persona que busca ingresar a otro país para quedarse, lo hará como sea. Si no puede por un paso fronterizo, lo hará por otro. Si no puede ingresar como turista, lo hará de manera ilegal poniéndose incluso en riesgo y alimentando a las mafias de frontera que hacen negocio traficando con personas. El tema es mucho más complejo. Si se ponen restricciones para legalizar la situación del migrante, no se detendrá el número de los que ingresan. Sólo provocará un mercado negro de personas dispuestas a trabajar en condiciones inferiores, sin posibilidad de denuncia.
Hay tanta caricatura y tanto desconocimiento que los medios de comunicación reproducimos y reforzamos. Pero, ¿dónde comienza el problema? Hay que tenerlo claro. Un tema complejo no tiene soluciones fáciles. A un tema complejo no se responde con frases fáciles. Un tema complejo no puede instrumentalizarse electoralmente. Los temas complejos tienen soluciones también complejas. Esta es una primera dimensión que los periodistas debemos considerar.
Pero quiero ir más allá. ¿Qué nos provoca a todos la migración? ¿Qué pensamos realmente del inmigrante? Lo pregunto porque está lleno de respuestas políticamente correctas. Pero, ¿miramos al inmigrante de manera muy distinta a como nos miramos a nosotros mismos los chilenos?
Vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Esta desigualdad se ve en cada metro, en cada espacio de ciudad. En una región como la Metropolitana -pero no es muy distinto en muchas regiones- la desigualdad literalmente se “ve”. Hay comunas que son para ricos y otras para pobres. Hay escuelas para ricos y para pobres. Hay hospitales para ricos y para pobres. Hay hasta centros comerciales para unos y otros. El trato de la justicia es diferente si se es pobre o rico, en las cárceles el 95% de los condenados vienen de situación de pobreza -y no es porque sólo los pobres delinquen. Carabineros trata diferente al que vive en Vitacura del que vive en Puente Alto.
¿Nos extraña entonces el racismo y clasismo hacia los migrantes?
Hace unas semanas fue noticia el reglamento de un edificio en Ñuñoa donde no dejaban bañarse en la piscina de la comunidad a los trabajadores, entre ellos los hijos e hijas de las trabajadoras de casa particular. Estallaron las redes sociales. Pero me pregunto, ¿si conocemos reglamentos como ese todos los veranos -son noticia-, cuántos de nosotros realmente pensamos que los trabajadores no pueden ingresar a las piscinas? Si estos reglamentos existen… ¿no es lo que piensan realmente los residentes?
Insisto: ¿puede extrañarnos el trato discriminatorio al inmigrante? Con estos datos, ¿podemos recibir bien a los inmigrantes? La inmigración nos muestra cómo somos. La inmigración puede hacer salir lo peor de nosotros, los chilenos. Podemos terminar culpando a la inmigración de todos nuestros males. Podemos encontrar allí el “chivo expiatorio” perfecto para una sociedad en extremo desigual y segregada. Otra dimensión a considerar como periodistas.
En este contexto, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Siempre he sostenido que los medios de comunicación no somos distintos a la sociedad en que vivimos. Si el país es centralista, los medios de comunicación también serán centralistas. ¿Es una respuesta satisfactoria? No, no lo es. Y ese es el desafío. Los hechos noticiosos obedecen siempre a un contexto. Tienen un origen, una explicación. La inmigración no escapa a este análisis. Es más, lo que he manifestado en esta columna es justamente el contexto que los medios de comunicación deberíamos explicitar a la hora de hablar de este tema.
Hoy los medios replicamos la mirada clasista que tenemos sobre la sociedad chilena y la hacemos extensiva a los migrantes. Si tratamos diferente en el desarrollo de las noticias a una víctima o victimario si es de Las Condes o de San Bernardo, también lo hacemos si es chileno o extranjero.
Entonces, tal como los medios amplificamos las diferencias entre los mismos chilenos, las amplificamos también hacia los extranjeros. ¿Es casualidad que dos candidatos presidenciales relacionen inmigración con delincuencia? ¿O es resultado de construcciones mediáticas que no tienen que ver con las cifras reales que manejan las policías y el Ministerio Público? Hoy los medios de comunicación somos más parte del problema, que de la solución. ¿Estamos para solucionar los problemas de la sociedad? No. Pero sí tenemos la misión de dar contexto a lo que nos rodea.
Doy un ejemplo. El temor a la delincuencia en Chile no tiene nada que ver con la cifra real de hechos delictuales. ¿Hay responsabilidad de los medios en esto? Sí. ¿Es acaso porque la delincuencia “vende”, concita el interés o sube el rating? Sí. ¿Podemos extrañarnos de la utilización política de la delincuencia como “el temor de los chilenos”? Claramente, no. Un contexto adecuado nos llevaría a hacernos otras preguntas en torno a la delincuencia. ¿A quiénes llamamos delincuentes en Chile? ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Por qué hay alta reincidencia? ¿Qué hace el sistema con las personas que cometen un primer delito? ¿Por qué los presos en Chile en un 95% vienen de familias pobres? O ¿por qué el 50% de los presos ha pasado por un centro del Sename?
Con la inmigración, como medios también debemos hacernos las preguntas que corresponden. Poner el contexto.
Lo que está claro es que la inmigración llegó para quedarse. No hay vuelta atrás. Nos guste o no. Celebremos o no la diversidad. Ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la mirada que les demos a los inmigrantes. Lo que sí depende de nosotros es la normalización que le daremos al tema. Lo que sí depende de nosotros es si seguiremos reproduciendo con ellos el mismo clasismo y la segregación que nos afectan hoy a los chilenos. Lo que sí depende de nosotros es superar el miedo con el que miramos al que vive en la otra cuadra, al frente o al lado. Lo que sí depende de nosotros, como medios de comunicación, es hacer las preguntas y poner el contexto. Lo que está en juego es construir una sociedad distinta, entre nosotros y hacia los otros