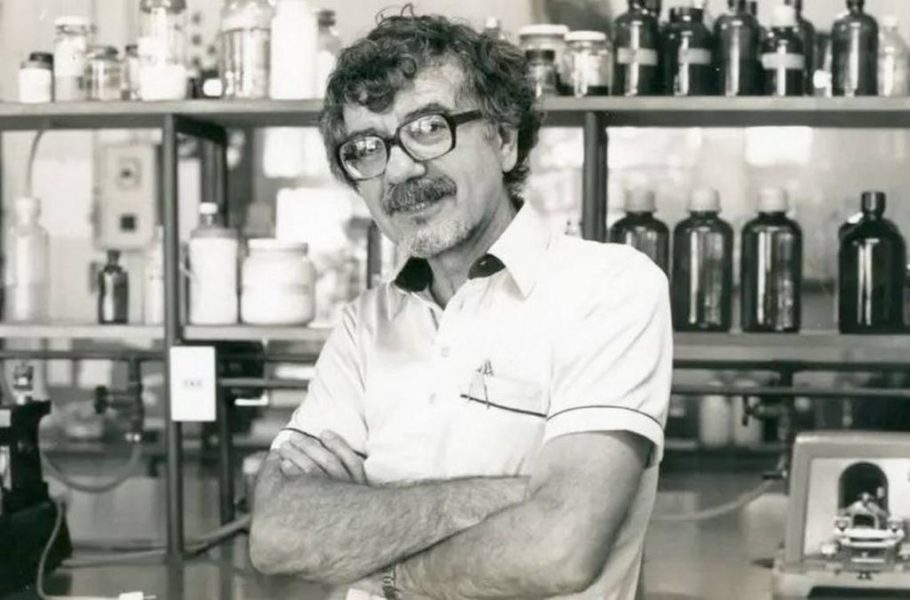El pueblo se había vuelto “otro”. Una otredad que permite entender la inicial ilegibilidad de este momento para Sebastián Piñera y sus aliados dentro y fuera de la derecha. Las multitudes de pronto hablaban una lengua alienígena para esa élite, una lengua-otra que articulaba sentidos y futuros inimaginables, muy alejados del consenso neoliberal, y que generaban como respuesta medidas cosméticas que, desde luego, no respondieron a las demandas de otro presente y otro futuro.
Por Alia Trabucco | Fotografías: Felipe Poga
El primer día del estado de emergencia decretado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con las fuerzas armadas desplegadas en las calles sobre tanquetas y camiones de guerra, una mujer de unos 25 años, tras escucharme comentar sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad, me preguntó: “¿Es este el estado de emergencia donde los militares pueden dispararles a las personas?”. En su pregunta, condensados, estaban los diecisiete años de dictadura de Augusto Pinochet y su saldo de miles de muertos y torturados. En su memoria, una memoria heredada, imágenes de un Chile que ella no vivió la habitaban de pronto, nos habitaban a destiempo a ella y a mí en un inquietante retorno de lo no vivido y que sin embargo nos había constituido desde nuestros mismísimos orígenes. Las calles de Santiago, por primera vez desde el retorno a la democracia, amanecían custodiadas por militares, despertando en miles de personas como ella y como yo espectros de una historia que algunos pretendían olvidar y que otros habían intentado negar en arremetidas cada vez más frecuentes, acaso invocando en su violenta negación la radical presencia de ese pasado en nuestro presente y en nuestras vidas.
Tras una semana de estado de emergencia, con gran parte del país militarizado y siete días de toque de queda, mi respuesta, ese rotundo “no”, “no te preocupes”, “no nos van a disparar”, “no nos pueden disparar”, parece haber sido un error. Según las cifras del 8 de noviembre entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay más de 20 muertos, más de 5.500 personas detenidas, 1.915 heridos (182 de ellas con heridas oculares), casos documentados de violencia sexual e incluso tortura perpetrada por militares y carabineros contra civiles. ¿Qué pasó con el país que el propio presidente, el billonario Sebastián Piñera, había bautizado apenas días atrás como un “oasis”? ¿Cómo es que su discurso se deslizó de la arrogancia de ser “la excepción” en el continente, la prepotencia de los “jaguares”, los “ingleses de América Latina”, al “estado de guerra” anunciado en vivo y en directo por televisión?
Una de las múltiples respuestas a estas preguntas está precisamente en esos espectros, en los diecisiete años de dictadura y en los treinta de post-dictadura que primero instauraron y luego profundizaron políticas de privatización y despojo más radicales y profundas que en ningún otro lugar del planeta. Este momento histórico iniciado hace siete días pero en ciernes hacía décadas, este tronar de cacerolas y consignas, este re conocernos en lo público tras años de políticas atomizadoras de cualquier visión o presencia colectiva, es también la explosión dislocada del pasado en el presente y la emergencia, valga la palabra, de una potencia de futuro. En las calles de hoy, en todo Chile, conviven simultáneamente distintos tiempos.

Los espectros del pasado han emergido, en primer lugar, en los helicópteros y en las fuerzas armadas, propiciando inesperadas conversaciones sobre lo que supuso vivir cotidianamente la violencia dictatorial de Pinochet y transformando así esta coyuntura histórica en un simultáneo estallido de memoria política. Pero esos espectros, los que hoy encarnan los militares, parecen haber perdido su capacidad de infundir terror. Y esto se debe a otra emergencia: la de una mirada que ya no ve, ya no puede ver lo que otros vieron en esos símbolos de fuerza en el pasado. Miles de ojos, millones de ojos vieron las tanquetas, observaron los uniformes de camuflaje y las armas de fuego, y ya no vieron en ellos autoridad. Basta examinar lo que este estado de excepción constitucional supuestamente restringiría, el derecho a reunión, y luego comprobar la respuesta a esa declaración en las calles: millones de personas más reunidas que nunca. El estado de excepción sencillamente no fue. Como acto de lenguaje emitido por el presidente de la república, fracasó. Las multitudes en las calles provocaron su estrepitoso fracaso y exorcizaron a esos espectros al negarse a ver en los militares un signo de poder. Y es que el poder, de pronto, estaba en otro lado.
Pero regreso a los distintos tiempos que laten en esta emergencia. Y me refiero a la emergencia como surgimiento y no como desastre, a la emergencia que como suceso político trajo al presente un segundo pasado: el pasado de la Constitución de 1980, deslegitimada en su origen dictatorial y en cada día, en cada año, a partir de ese origen. Esa Constitución que estudié detenidamente durante mis años en la Facultad de Derecho, y que supuso que me topara una y otra vez con las firmas de los militares que lideraron la dictadura, que estudiara las estrategias de los Chicago Boys, las decenas de artículos donde aparecía la palabra “subsidiario”, y que examinara con horror el nudo ciego atado por Jaime Guzmán. Un nudo ciego y también peligroso, pues ató neoliberalismo, autoritarismo y democracia representativa de un modo que esta crisis ha vuelto evidente. Porque en la emergencia chilena de este octubre no solo ha entrado en crisis un régimen económico fundado en la desigualdad, sino también una institucionalidad que fue cooptada por los mismos intereses que se nutren de esa vergonzosa desigualdad. De allí que tantos repitan: no hay interlocutores. Que reiteren: no hay liderazgos para lidiar con esta coyuntura. Y es que al igual como ha ocurrido con el poder, los interlocutores y los liderazgos están también en otro lado.
El pasado, sin embargo (o acaso los múltiples pasados, incluyendo una historia de revueltas e insurrecciones populares) no es más que uno de los tiempos que laten furiosamente en este estado de emergencia. Si hay algo que ha surgido con fuerza en las calles estos días, si hay algo que define este instante, es el presente. El presente absoluto de las protestas y las marchas donde se impone a punta de cacerolazos el ahora, el ocupar inmediato del espacio público con la máxima encarnación del presente: el cuerpo. Cuerpos como el de un hombre que fue a la marcha más multitudinaria de las últimas décadas exhibiendo las heridas de los balines en su torso y en sus piernas; cuerpos como los de cientos de miles de mujeres que han estado saliendo a las calles hace ya años exigiendo dignidad e igualdad; cuerpos disidentes y ancianos, precarizados, exhaustos y, sin embargo, presentes. En esta coyuntura, en esta emergencia, hay cuerpos que han resurgido, otros que han despertado y otros que han nacido, urdiendo a un sujeto político múltiple y que parece constituido por una infinidad de voces. Un sujeto que en rigor no es nuevo, pues el presente de las protestas chilenas proviene de una articulación social que se empezó a urdir hace años. Me refiero a las articulaciones feministas y queer que apenas ocho meses atrás repletaron las calles de Santiago, a lxs estudiantes movilizadxs hace ya más de una década, y también a organizaciones vecinales y profesionales que han resurgido como estrategia de sobrevivencia frente a la cancelación de la vida que propone el neoliberalismo.

El mensaje de las calles ha resultado ilegible para la clase política que ha dirigido al país durante los últimos treinta años. En siete días de extraordinaria intensidad, esa élite, encarnada hoy por Sebastián Piñera, transitó por todo un abanico emocional y discursivo: “vándalos”, “bandas organizadas”, “alienígenas”, dijeron primero, para luego dar paso a la “guerra” y finalmente arribar a los “queridos compatriotas”. La inicial criminalización, desde luego, no es sorprendente. La retórica de la crisis intentaba urdir un escenario caótico que justificara una intervención estatal y armada para la sobrevivencia del neoliberalismo como forma de gobierno. Porque la crisis (e incluso la catástrofe), siempre ha sido fructífera para el capitalismo y el estado de emergencia uno de sus modos de articular la realidad. La alusión a los “alienígenas”, en tanto, en esa filtración de la primera dama que escuchamos entre la incredulidad, la rabia y las carcajadas, es aún más decidora. El pueblo se había vuelto “otro”. Una otredad que permite entender la inicial ilegibilidad de este momento para Sebastián Piñera y sus aliados dentro y fuera de la derecha. Las multitudes de pronto hablaban una lengua alienígena para esa élite, una lengua-otra que articulaba sentidos y futuros inimaginables, muy alejados del consenso neoliberal, y que generaban como respuesta medidas cosméticas que, desde luego, no respondieron a las demandas de otro presente y otro futuro.
Y ahora regreso, finalmente, a lo que debió ser el inicio de este texto: el futuro o, acaso, los futuros. Un tiempo que, como plantea Rodrigo Karmy, brota como potencia emancipadora, como potencia de la invención, y que hoy contiene, al parecer, una nueva imaginación política. La emergencia de este tiempo surge hoy frente a uno de los escenarios más críticos que nos ha tocado vivir como país y como humanidad. De allí también la emergencia, la desesperación de este momento. Cuando parecía no haber futuro, entonces, solo entonces, surgen los tres tiempos simultáneos y se encarnan en cuerpos que se han negado a abandonar las calles y que, reunidos en espacios corales y horizontales, parecen anunciar una nueva realidad: se terminó la Constitución de Pinochet. O, como decía un grafiti en el centro de Santiago: “El neoliberalismo nace y muere en Chile”.
***
Este artículo fue publicado originalmente en Glotopolítica el 28 de octubre. Cifras actualizadas al 8 de noviembre del 2019.