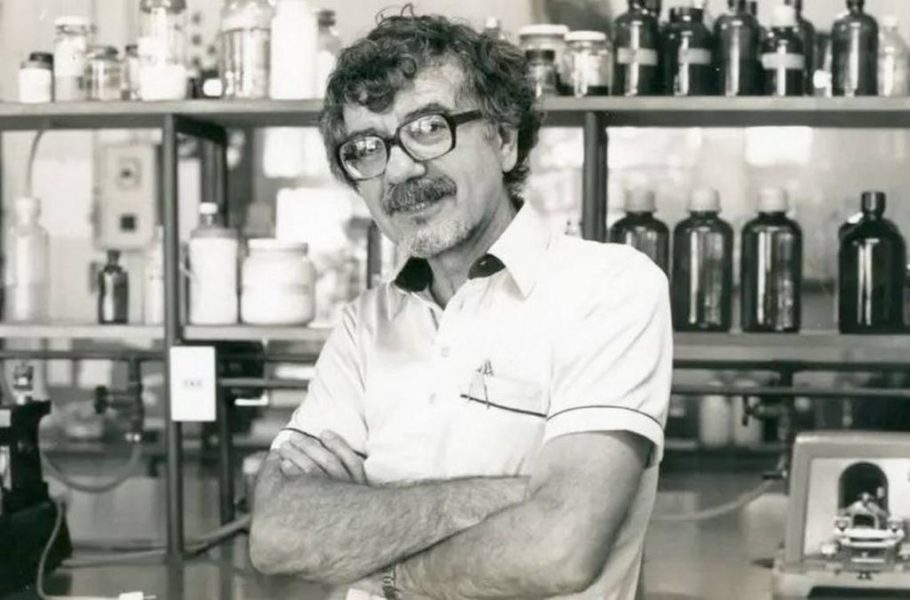La lucha por el medio ambiente es tan antigua como esta historia, pues ha estado en el centro de cada resistencia a la invasión colonialista. Esas luchas han sido y son cruciales, y no tienen nada que ver con conservacionismos a la medida de las élites progresistas, tampoco con el capitalismo verde que no soluciona nada mientras no contribuya a cuestionar los patrones mundiales de acumulación de riqueza.
Por Claudia Zapata Silva
Este año se estrena una nueva adaptación cinematográfica de Dune, la novela que el escritor estadounidense Frank Herbert publicó en 1965 y con la cual dio inicio a un universo literario alucinante, que explora todo el potencial de la ciencia ficción, ese género que propone pensar lo humano de manera profunda y crítica. Estos días volví a sus páginas a propósito de esto y de dos noticias que han marcado las últimas semanas: la conmemoración de los 76 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que señala la condición irreversible de este fenómeno. En Dune, los hechos ocurren 10 mil años en el futuro, cuando la humanidad se había rebelado contra las computadoras y —mostrando haber aprendido algo de sus errores— había prohibido el uso de armas nucleares. No obstante, se perpetúa en ese futuro una de las mayores tragedias de la historia: el colonialismo. Arrakis, uno de los planetas de la galaxia, ha sido arrasado por la codicia extractivista, que lo transformó en un árido desierto. Sus habitantes, los Fremen, son un pueblo oprimido por una casta foránea, cuyos integrantes trabajan pacientemente para acumular cada gota de agua que les permita sobrevivir y algún día hacer reversible la desgracia ecológica en la que fue sumido su planeta.
La novela es un amargo recuerdo de que las advertencias sobre la crisis climática se vienen realizando desde hace décadas, en este caso asumiendo la forma de una potente representación literaria que postula, a su modo, que las crisis humanitarias y ambientales, ocurran donde ocurran, son también planetarias, y que en ellas las responsabilidades no son equiparables, no al menos con la que les cabe a colonialistas, capitalistas e imperialistas.
Es que algo queda cojo cuando se habla de crisis ecológica sin atender a sus causas profundas y sin identificar a los principales responsables: esas castas coloniales que no han tenido reparo a lo largo de la historia en arrasar territorios y dominar a los pueblos que los habitaban con tal de crear fortunas, amasarlas y heredarlas en una espiral sin fin. Así desforestaron e impusieron modos de producción que sellaron el destino de algunos países para siempre. Cómo no recordar a Haití, marcado a fuego por el colonialismo francés y el monocultivo de la caña de azúcar, que significó la casi total extinción de la vegetación nativa, un factor que es clave para explicar los efectos devastadores que alcanzan allí fenómenos naturales como los terremotos y los huracanes. A esa profundidad histórica apuntó Fidel Castro cuando en 1992, año sensible para la historia del colonialismo, intervino en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro: “Páguese la deuda ecológica antes que la deuda externa”, dijo entonces el líder de una de las tantas revoluciones que se produjeron en el Tercer Mundo, en este caso una revolución surgida en el Caribe, esa “frontera imperial” de la que hablaba el dominicano Juan Bosch, azotada por todos los extractivismos que haya conocido la historia, desde el nefasto monocultivo del azúcar hasta la deleznable industria turística de los megacruceros.
El ecocidio siempre ha ido de la mano del genocidio y el etnocidio, y su marcha irreversible continuará mientras exista aquello que lo produce: el colonialismo y el imperialismo. No inventamos la rueda si decimos que el colonialismo está lejos de corresponder a una historia pretérita, pues su vigencia ha sido denunciada incansablemente por movimientos, activistas e intelectuales críticos durante todo el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Ese imperialismo —la fase superior del capitalismo como lo definiera Lenin— es el que ha condicionado y condiciona aún con fuerza el destino de los pueblos, en alianza con oligarquías locales cuyas fortunas se construyen con las migajas que caen de la mesa de las metrópolis. Y esto ha afectado también a nuestros proyectos emancipadores, incluidos los del siglo XXI, cuya condición de existencia ha sido hipotecar, una vez más, ecosistemas que están siendo avasallados por una nueva ola de extractivismo a gran escala.
La lucha por el medio ambiente es tan antigua como esta historia, pues ha estado en el centro de cada resistencia a la invasión colonialista. Esas luchas han sido y son cruciales, y no tienen nada que ver con conservacionismos a la medida de las élites progresistas, tampoco con el capitalismo verde que no soluciona nada mientras no contribuya a cuestionar los patrones mundiales de acumulación de riqueza (como el Green New Deal por el que aboga el ala más progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos). Igualmente estéril es el multiculturalismo, que en sus versiones más new age sostiene que los pueblos indígenas tienen la clave del cuidado de la naturaleza y que por eso habría que transformarlos en guardaparques.
Todo eso ha mostrado su límite, y en buena hora el problema del medio ambiente tiene el lugar que se merece. Lo propio está ocurriendo en nuestra esfera pública, pues conviene recordar que la mayoría de las y los integrantes de la Convención Constitucional se reconocen en las luchas contra el extractivismo y suscriben enfoques críticos de las relaciones políticas y económicas que están en la base de la depredación de la naturaleza. En este contexto propicio crece el convencimiento de que las soluciones no pasan por acciones a pequeña escala, mucho menos se reduce a responsabilidades individuales de las personas comunes y corrientes.
Eso también desafía a otras sensibilidades de sectores que ya tenían el tema en el centro de sus preocupaciones, pero cuyos discursos suelen mostrar la misma falta de alcance a la que aludía en párrafos anteriores. Me refiero, por ejemplo, a la condena cuasi religiosa que algunos de esos sectores hacen a quienes consumen carne, omitiendo el asunto crucial de los modos de producción. Considerar aquello obliga a asumir que la producción de carne es tan devastadora como la producción de soya, de piñas y de paltas, por mencionar solo algunos de los productos que están causando graves crisis humanitarias y medio ambientales en nuestro continente, pero que sin embargo gozan de prestigio en el mercado de lo saludable.
La alarma encendida por el informe de la ONU ha dejado expuesta, más que nunca, la superficialidad de los ecologismos carentes de crítica política. No son pocos los ejemplos que se me vienen a la memoria, entre ellos el ecologismo de las escuelas, donde la necesaria modificación de nuestras prácticas individuales se enseña inculcando la culpa, omitiendo que entre el uso de la botella de plástico y el productor de la botella de plástico hay una distancia infinita. O las muestras de arte, que desde hace un tiempo se atiborran con la frase “crisis ecológica”, devenida en eslogan repetido y escasamente profundizado, donde la eventual potencia política de las obras queda reducida a un artefacto inofensivo en el entramado social e institucional que las exhibe. Pienso también en las campañas políticas de quienes se aggiornan con los temas de moda, entre ellos el del medio ambiente, en claro contraste con sus antecedentes previos en la materia, tal como se vio recientemente con Claudio Orrego y el vociferado componente ecológico de su programa para gobernador de la Región Metropolitana, mientras en gestiones políticas anteriores favoreció un proyecto ecocida como es Alto Maipo. Y ya fuera de la comarca, cómo no referir a los hipermillonarios-progresistas-influencers que se encuentran ensayando una delirante colonización del espacio en una suerte de avanzada capitalista que sucede, como ya nos ha mostrado la historia de América, a la avanzada científica.
Pienso, sobre todo, en ese ecologismo de balcón acomodado y compostaje casero, de corto alcance si es que guarda silencio frente a los responsables de la muerte animal, humana y vegetal en las zonas de sacrificio, o derechamente cómplice si al momento de alzar la voz lo hace para condenar —desde la superioridad moral que le concede reciclar cajas de leche— la violencia de los que nunca han tenido derecho a la paz. Lo mismo corre para muchos ecologismos de las metrópolis, incapaces de denunciar el extractivismo colonialista de sus países en el Tercer Mundo, pero que reciben alegres el apoyo de casas reales arcaicas que todavía practican la cacería en África.
La lucha por frenar la crisis climática es decisiva para el planeta en su conjunto y no puede entenderse sino como la síntesis de todas las luchas por la emancipación, las pasadas y las presentes. Por cierto, en la novela de Herbert, los Fremen se rebelan.