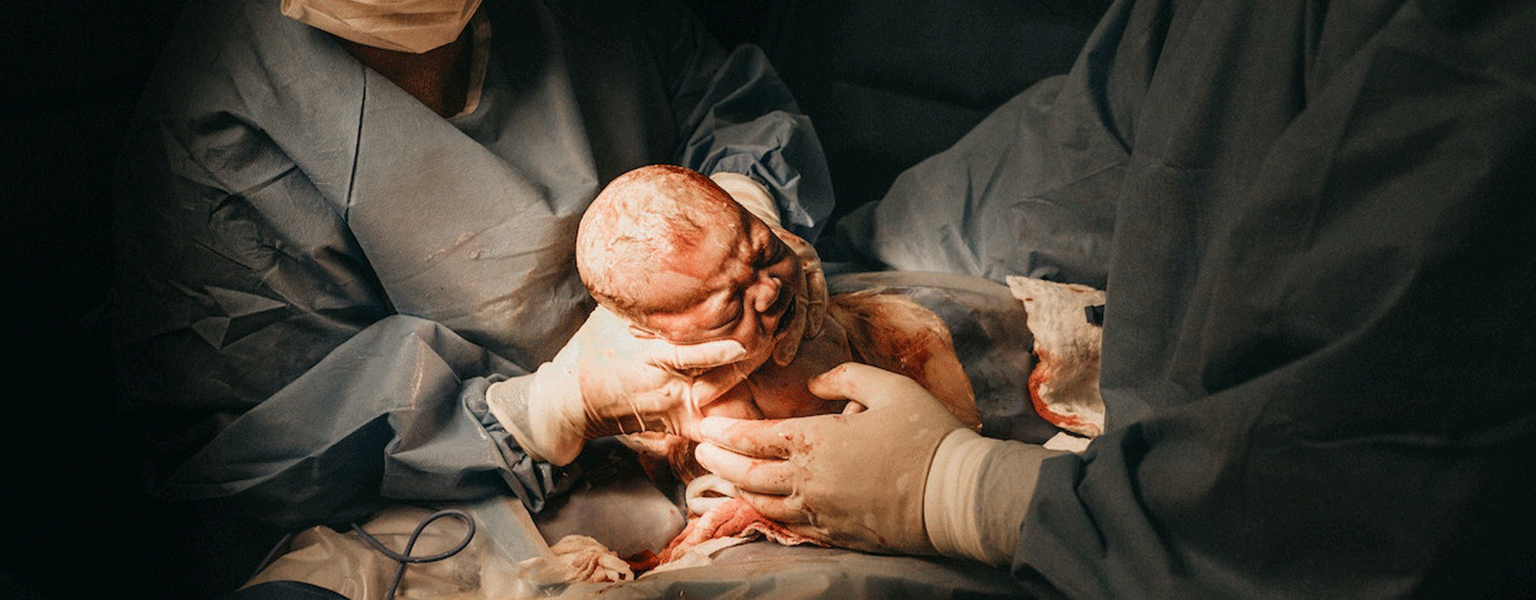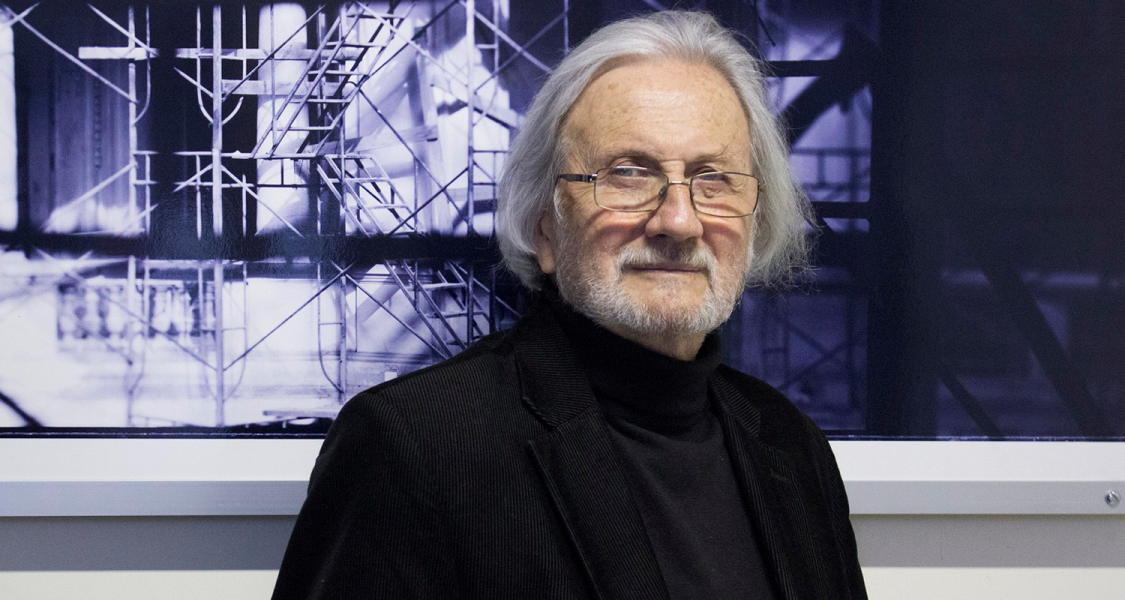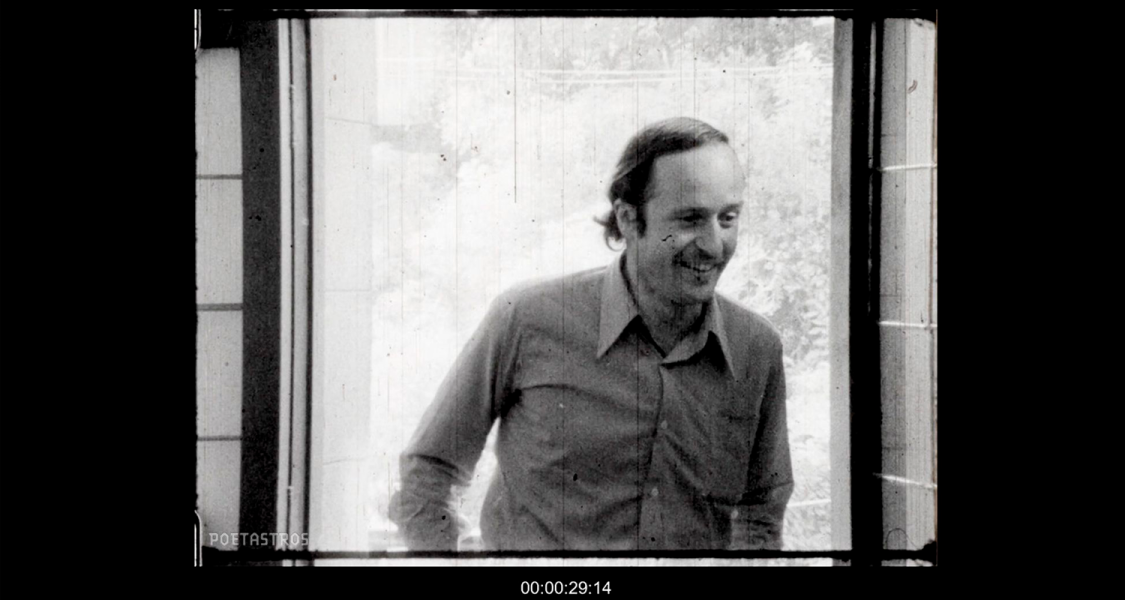A primera vista, Nicolás Meneses escribe en Jugar a la guerra sobre algunos oficios, sobre las masculinidades asociadas a ellos, sobre la vida escolar en los pueblos próximos a Santiago. Sin embargo, su escritura aparentemente sencilla sorprende por sus múltiples capas —apunta en esta crítica Lorena Amaro—. En este, su último libro, se siente palpitar tenuemente un relato de ausencias y orfandad que trasciende lo familiar para hablar, también, de un abandono social que moldea y troncha los cuerpos y vidas disponibles y precariza relaciones que debieran ser de afecto, solidaridad y contención, como lo son los vínculos familiares.
Por Lorena Amaro
Pienso en Nicolás Meneses como un escritor que, a pesar de su juventud (1992), debiera ser considerado una voz relevante de la narrativa contemporánea local, con una obra extrañamente emocionante. En su última publicación, Jugar a la guerra, el autor de Panaderos (2018) reúne textos con algo de ensayo, de crónica y autobiografía, pero también de poética del autor, una poética poco común, que desde el realismo perfila obsesiones y formas no exentas de un halo fantástico. A primera vista, escribe sobre algunos oficios, sobre las masculinidades asociadas a ellos, sobre la vida escolar en los pueblos próximos a Santiago. Sin embargo, su escritura aparentemente sencilla, directa, cotidiana, sorprende por sus múltiples capas. Tras las obsesiones más evidentes es posible entrever, siempre, otras inquietudes, que solo enriquecen la lectura de un autor lúcido y muy observador. En este, su último libro, se siente palpitar tenuemente un relato de ausencias y orfandad que trasciende lo familiar para hablar, también, de un abandono social que moldea y troncha los cuerpos y vidas disponibles y precariza relaciones que debieran ser de afecto, solidaridad y contención, como lo son los vínculos familiares.
Todos los relatos del libro se establecen en primera persona; se complementan entre sí y transcurren en pueblos como Linderos, Angostura, San Francisco de Mostazal o Buin. Algunos personajes cruzan de una historia a otra, movedizos, siempre atareados en la sobrevivencia. Meneses conoce bien una periferia aparentemente cercana al centro, pero en realidad muy distante. El recuerdo es algo que ocurre a saltos: la obsesión de un tío por los juegos de guerra, la experiencia infantil y juvenil del fútbol, los juegos on-line, el trabajo desde temprana edad (los once años), el paso por diversas escuelas, el inusitado número de suicidas jóvenes en el pueblo de Linderos, la fraternidad laboral con panaderos y empleados de supermercado, las plebeyas devociones de a Santa Rosa de Lima en Pelequén, la relación con el cuerpo y los accidentes, sobre todo de trabajo. Nada nuevo bajo el sol: en las novelas Panaderos y Throguel Online (2020), como también en los poemarios Camarote (2015) y Manejo integral de residuos (2019), Meneses ya abordaba varias de estas escenas. Pero aquí se distancia de la ficción para pensarlas desde la crónica o una forma muy personal de ensayo, más cercana a lo propiamente literario, en que el escritor o escritora piensa su oficio, un tipo de reflexión que se adentra en la crítica y que, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Argentina, lamentablemente escasea entre les autores chilenos, con las contadas excepciones de Diamela Eltit, Alejandro Zambra y más atrás, autores como Enrique Lihn, entre otres. En este sentido, se agradece el notable ensayo “Restos de harina”, que Meneses califica de “crónica” y que publicara también en una plaquette de la editorial Libros del Pez Espiral, en 2020. Allí comenta unos versos de Mistral sobre el pan: “Versos que me quedan dando vueltas, que trato de homologar a la panadería en que trabajo, mirando los panes recién horneados, intentando renovar las sensaciones, reinventar un nuevo pan humeante y oloroso que se filtre por los poros y traiga intermitentes escenas del pasado. Como un film reescrito con restos, una crónica a migajas”.
En este libro, con la idea de “jugar a la guerra” muestra cómo se normalizan la agresión y la violencia en el espacio de las masculinidades hegemónicas, pero también, creo, este jugar a la guerra entraña un jugar a la vida, tratar de entender el amor familiar entre hombres y generaciones y pensar en el entusiasmo y la pasión con que un adolescente puede pasar de la confrontación en el PlayStation al juego de la literatura. También están, en esta “guerra”, la libertad y la risa que descubre en la fatiga extrema de los trabajadores que juegan como niños: “Leo un ensayo de Herta Müller y descubro que soy fervoroso del humor de los trabajadores que desempeñan oficios pesados: pasteleros, jornaleros, campesinos, comerciantes, vendedores ambulantes, panaderos. Hago consciente esa destreza creativa que convierte todo en un chiste cruel y transforma el ambiente de trabajo en una comedia para hacerla más pasable, risible, vivible”. Ganarse el pan, en la narrativa de Meneses, puede ser un combate cuerpo a cuerpo, pero asimismo jugar, soñar, desplazarse y encontrarse en la colectividad.
En esta línea, el libro incluye textos muy notables, como “Las increíbles aventuras de los trabajadores”, reflexión del autor sobre el poemario Manejo integral de residuos, en que se da la misma cadencia que en otros ensayos: su historia personal, la vida familiar en torno al trabajo, el lugar que éste tiene en el país y la denuncia. Pero siempre hay algo más: la poesía que puede hallarse en los cuerpos que trabajan. Un ojo elástico que registra lo que nadie ve, como cuando detalla los “estilos de lanzamiento” de los recolectores de basura para ponerlos en una especie de gramática que enlaza trabajo y deporte: “el lanzamiento de bowling, cuando balancean la bolsa para impulsarla desde atrás (…) el remache, que se hace con rabia, levantando la bolsa cuando es pequeña y azotándola contra el contenedor (…) el de tres puntos de básquetbol, cuando se afina la puntería y se prueba suerte desde lejos. Y el que más me gusta: el de lucha libre, cuando deben tomar los tarros con mucha basura entre más de un recolector y lo vacían agarrándolo desde la base y volteándolo, como azotándole la cabeza al contrincante”.
Hay una intimidad de la voz que invita a hacer rewind a escenas con numerosas fracturas; narraciones dislocadas que, como el mismo autor propone, adquieren la forma de un zapping memorioso, con que él de hecho ilustra la poética de su primer libro, Camarote: “la domesticidad cruza la escritura de ese libro, obstruye el ritmo, irrumpe la secuencia narrativa como un continuo zapping. Si tengo que retrotraer mis primeros recuerdos con el pan, serían esa interferencia odiosa, la obligación de tener que abandonar el embrujo de la tele para salir a la calle, cortar el programa que estaba viendo y volver a él minutos después, perdiéndome partes valiosas”. Jugar a la guerra es, también, asumir la experiencia como una suma de discontinuidades, en que cambios de casa, colegio, población, van puntuando una vida nómade y lo único propio es una cama y dos o tres muebles que acompañan al niño/joven de estas historias.

Nicolás Meneses
Editorial Aparte, 2021
90 páginas
Como en la literatura de Georges Perec, que más allá de la sofisticación oulipiana de las listas, los lipogramas o las impresionantes arquitecturas textuales, tiene como un centro difuso y silencioso la muerte de su madre en un campo de concentración, en los textos de Meneses la ausencia de los padres se dice en pocas y contenidas líneas, pero son fundamentales en la construcción de la voz narrativa de un niño/joven criado por tíos y abuelas. Aquí, la doble ausencia del padre y del abuelo, quienes viajan para trabajar, “se solventaba con las visitas que nos hacían esporádicamente, trayendo no solo cargamentos valiosos en lo nutricional: sus historias eran el gran tesoro que esperábamos”. La falta de madre y padre se revela a través de un sencillo gesto en “Mis sueños paralíticos”, cuando el narrador recuerda el día en que él y su primo se cayeron por subir una pandereta (para espiar el trabajo de un vecino). Ambos niños caen estruendosamente y lloran: “Al ver a mi primo alejarse en los brazos de mi tío, quien ni siquiera me miró cuando rescató a su hijo, me tranquilicé y dejé de llorar. Me soné los mocos, miré de un extremo a otro el pasaje buscando no sé qué y me entré a la casa”. Ese “no sé qué” va curtiendo al personaje, modelando su voz, su subjetividad, su cuerpo sometido al trabajo desde muy temprano.
“La herencia de mi bisabuela suplió la doble ausencia de mi mamá y mi abuela materna. Mi mamá me heredó a su abuela y su orfandad” (“Linderos”), escribe Meneses en un relato cuyo protagonista transita por un pueblo maldito, donde su abuela se suicidó con veneno para ratas. “¿Qué habrá en esta población en que la fatalidad desayuna, se queda a almorzar y se va tomada de once?”, pregunta, dándole una nueva vuelta a la fatalidad criollista, pero también, como ya es una marca de su trabajo de escritor, a las resistencias y la creatividad de quienes persisten en la vida.