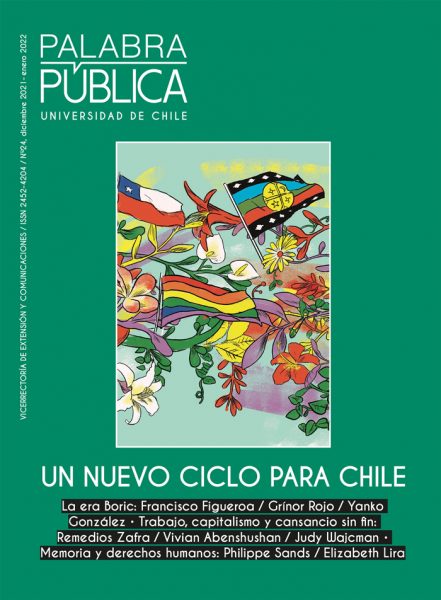En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad.
Por Grínor Rojo
Salvador Allende asumió sus funciones como presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970 y, al contrario de lo que muchos creíamos entonces, su mandato no traía consigo el comienzo de un nuevo período de la historia nacional, sino el estiramiento hasta el máximo de lo que él podía dar de un período previo y más largo. Estoy pensando en nuestra segunda modernidad, la que se inauguró en los años veinte del siglo pasado y cuyo gran proyecto cultural consistió en la instalación en Chile de una conciencia democrática y democratizadora que, sin perjuicio de inflexiones y debilidades múltiples (no son lo mismo el populismo del viejo Alessandri, el socialismo democrático de Pedro Aguirre Cerda, el macarthysmo de González Videla, el neofascismo de Ibáñez, el protoneoliberalismo de Jorge Alessandri y la “revolución en libertad” de Frei Montalva), se mantuvo en pie hasta el 11 de septiembre de 1973.

Mientras no puso en cuestión su dominio, la oligarquía de nuestro país toleró la existencia y aspiraciones de semejante proyecto democratizador. Una demostración de esa anuencia reticente fue la reforma agraria “de macetero” que implementó Jorge Alessandri, a principios de los años sesenta, sin el más mínimo entusiasmo y picaneado por la kennedyana Alianza para el Progreso. Pero, cuando la oligarquía chilena sintió que el proyecto se expandía más allá de lo presupuestado, que eso hacía peligrar sus intereses, que las invasiones bárbaras estaban poniendo su perpetuación en jaque, se reconstituyó rápidamente y reaccionó de la manera que todos sabemos: haciendo trenza con el imperialismo, sacando a los militares a la calle y sumergiendo al país en diecisiete años de tinieblas.
En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad. La solidaridad y la colaboración se concretaron durante el trienio de Allende, facilitándose el acceso de los ciudadanos a los bienes de todo orden (bienes materiales, alimentación, casa, abrigo, pero también bienes no materiales, como la educación formal y la no formal o la frecuentación liberada para todos los centros de cultura, teatros, museos, bibliotecas, etcétera), así como mediante la promoción de un trato respetuoso entre las personas en el ámbito de su vida cotidiana. Me refiero al trato que yo entablo con un otro que difiere de mí, a quien yo le reconozco su identidad como la de un otro legítimo, pero que en derechos no es diferente de mí y con el que debo y puedo relacionarme horizontalmente. El espíritu crítico, por su parte, estimuló el discernimiento y la discrepancia razonada, por lo que no estar de acuerdo con las opiniones políticas del otro que no era como uno no sólo resultaba posible, sino bienvenido. E incluso era aceptable no estar de acuerdo y manifestarlo con dureza, pero siempre racionalmente y sin por eso convertir al adversario en enemigo. La Unidad Popular no persiguió a nadie por su pensamiento, no cerró ningún periódico, no calló ninguna boca.
A propósito de las prácticas en que cuajó este proyecto cultural, se suelen mencionar la nueva canción, el nuevo teatro, el nuevo cine, los murales callejeros y el involucramiento generoso de las mujeres y los jóvenes en las diferentes iniciativas. Las feministas, pensando, proponiendo y actuando como no lo habían hecho desde los tiempos de su lucha por los derechos políticos. Los jóvenes, sintiendo que su rebeldía estaba amarrada a la emancipación de los más.
Pero los que vivimos esa época sabemos que en realidad fue el libro (y, en general, la letra) el vehículo por excelencia de aquel afán de lucidez. Era una vieja tradición de la izquierda chilena, que entonces renacía y gloriosamente; una tradición que había apostado cincuenta años atrás, en los tiempos de Recabarren y El Despertar de los Tabajadores, a los beneficios de la lectura y la escritura. Me acuerdo muy bien de los pasajeros en la micro, sacando el libro o la revista o el periódico de algún bolsillo de la chaqueta, desarrugándolo y haciendo equilibrios para poderlo leer. Ello explica que uno de los logros espectaculares de aquel período haya sido la Editorial Quimantú, que publicó 12.000.093 libros con 247 títulos distintos en poco más de dos años y de los cuales, cuando se produce el golpe de Estado, se habían vendido 11.164.000, casi todos en los quioscos de periódicos y a un precio que cualquier trabajador podía permitirse. Nunca se había visto un éxito de ventas semejante en la historia editorial de Chile y tampoco se ha vuelto a ver después.
El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra. Por consiguiente, despreció la solidaridad, la colaboración y el espíritu crítico, e introdujo en cambio la competencia sin restricciones junto con el disciplinarismo autoritario. El disciplinarismo autoritario apuntalando esta vez el desenfreno de los mercaderes.
Así fue como la dictadura pinochetista impulsó la figura del otro como un competidor al que debo y puedo anular y vencer. Que ganara el “más mejor”, fue lo que se dijo, copiando la sentencia meritocrática del futbolista Leonel Sánchez, aunque el más mejor fuese en este caso sólo aquel a quien los nuevos dueños del poder le habían entregado los instrumentos para serlo.
La diferencia se convirtió en jerarquía y el universalismo en uniformidad. En un lado se ubicaban los jefes, que eran los superiores por la gracia divina y a los que si uno quería evitarse problemas era conveniente obedecerles, y en el otro se ubicaban los subordinados, los inferiores, también por la gracia divina, que eran los que obedecían y a quienes se apiñó en una masa indistinta. Por ejemplo, dejaron de existir en Chile los indios, sólo había chilenos. Un decreto de Pinochet, el 2.568, de 1979, prácticamente los ¡abolió!, autorizando la división de las tierras de las comunidades, “liberalizándolos” y “chilenizándolos”.
«El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra».
Resultados principales de esa gestión autoritaria: i) una sociedad desigual y segregada, lo que se materializó topográficamente en un apartheid urbano, de espacios para ricos y espacios para pobres,cuyo rigor habrían envidiado los supremacistas blancos de Sudáfrica; ii) una educación mejor para unos y peor para otros. Chile se transformó en el paraíso de la educación privada: colegios particulares pagados enteramente, que eran los de primera clase, para los ricos; colegios particulares subvencionados, pagados parcialmente, los de segunda clase, para aquellos que no eran ricos pero tenían todas las intenciones de serlo; y colegios públicos gratuitos, los de tercera clase, para los pobres de solemnidad. Con esto la educación pública chilena retrocedió en proporción inversa y a expensas del avance de la educación privada, hasta el nivel de su casi liquidación, es decir hasta un nivel en el que ciertos colegios públicos, que habían sido el orgullo de Chile, se desintegraron y, lo que es aún peor, que siguieron desintegrándose después, porque la verdad es que no hemos salido de ese estado de cosas hasta el día de hoy. No olvidemos, además, en este renglón, que con la misma lógica la dictadura intentó cerrar la Universidad de Chile y que sólo la respuesta airada y unánime de su comunidad impidió que ello ocurriera; iii) la instalación de un aparato de control de la cultura crítica, y estoy aludiendo ahora a la censura directa e indirecta; iv) el sospechoso regocijo de los desfiles militares, del folklore oligárquico, de los saludos a la bandera y de una canción nacional a la que se le repusieron versos alusivos a los “valientes soldados de Chile”; y v) una cotidianeidad caracterizada por la hostilidad y la agresión.
En cultura, como en todo lo demás, la postdictadura ha mantenido, y no pocas veces ha profundizado, lo obrado por la dictadura, aunque debe reconocerse que morigerándolo para hacerlo palatable a la “gente” (una palabra sanitizada, que sustituyó a la palabra “pueblo”, que era el término que empleábamos hasta 1973 para estos propósitos… otra sustitución significativa con la que se mal sinonimiza lo que no se quiere nombrar con su nombre propio). Por ejemplo: la segregación social se mantiene contemporáneamente incólume, como una expresión clara y concreta de la desigualdad, entre ricos y pobres, blancos e indios, caballeros y rotos, señoras y chinas. Y en esas condiciones no es raro que se haya continuado en la postdictadura con el predominio de la educación privada, tanto en cantidad como en calidad. Los colegios privados tienen hoy día más alumnos que los públicos e incluso más de los que tenían en 1990. En 2017, en la media, 370.627 en la educación pública frente a 519.207 en la particular subvencionada y 81.725 en la particular pagada. También el número de estudiantes en la educación superior pública es minoritario. Y los mejores resultados en las pruebas para entrar a la universidad los obtienen los/las egresados/as de la media que salen de los colegios particulares pagados.
Pero también es cierto que la censura desapareció o, mejor dicho, que sus funciones han sido trasladadas y confiadas al ejercicio de un supuesto “sentido común”, que no es otro que el que difunde una nube espesa de banalidad, la que secretan los medios, sobre todo, y que algunos políticos suelen hacer suya, ya que para sus propósitos funciona de perlas. Asisten, por ejemplo, esos representantes de nuestros deseos, rebosantes de complacencia, a los “matinales” de la televisión, donde su política se codea con la de los “rostros”, las bataclanas y los futbolistas mientras se deleitan todos juntos con los sabores del chisme.
El hecho es que hoy no hay censura formal en nuestro país, que eso es verdad y hay que agradecerlo, pero no menos verdad es que el pensamiento crítico tiene serios problemas para darse a conocer, porque aquellos que tendrían que abrirle camino -los controladores de la prensa, de los canales de televisión, de las radios, de las editoriales, del Ministerio de las Culturas, entre otros-, no lo hacen, argumentando no tanto el distanciamiento que ellos tienen respecto de la crítica en general, que lo tienen en efecto, como el desinterés de la “gente” por tales contenidos. Un buen ejemplo es el canal estatal de televisión, que opera de la misma manera en que operan los canales privados, sólo que lo hace peor y sobrevive por eso en un déficit interminable y que los contribuyentes tenemos que ayudar a paliar cada dos o tres años. Han optado quienes dirigen ese canal por la cultura light de la farándula, una estrategia comercial que, según declaran, les asegura un rating competitivo. Que eso no es cierto, a todos nos consta. Un ente público compitiendo en un contexto capitalista con un ente privado no puede ganar.
Finalmente, anoto aquí que en el cotidiano actual continúan presentes (la realidad es que se han incrementado) la hostilidad y la agresión, en ocasiones hasta niveles apenas tolerables. Que las autoridades de turno prometan entonces combatir la “violencia” imperante en el país no es más que un parloteo hipócrita. Vivimos en una sociedad que es estructuralmente violenta y esas autoridades, que hablan fuerte y golpean la mesa, tienen, si es que no toda, una parte sustancial de la culpa.
* Texto presentado en el simposio “50 años: Unidad Popular, un pasado lleno de futuro”, en la Universidad de Chile, el 3 de noviembre de 2020.