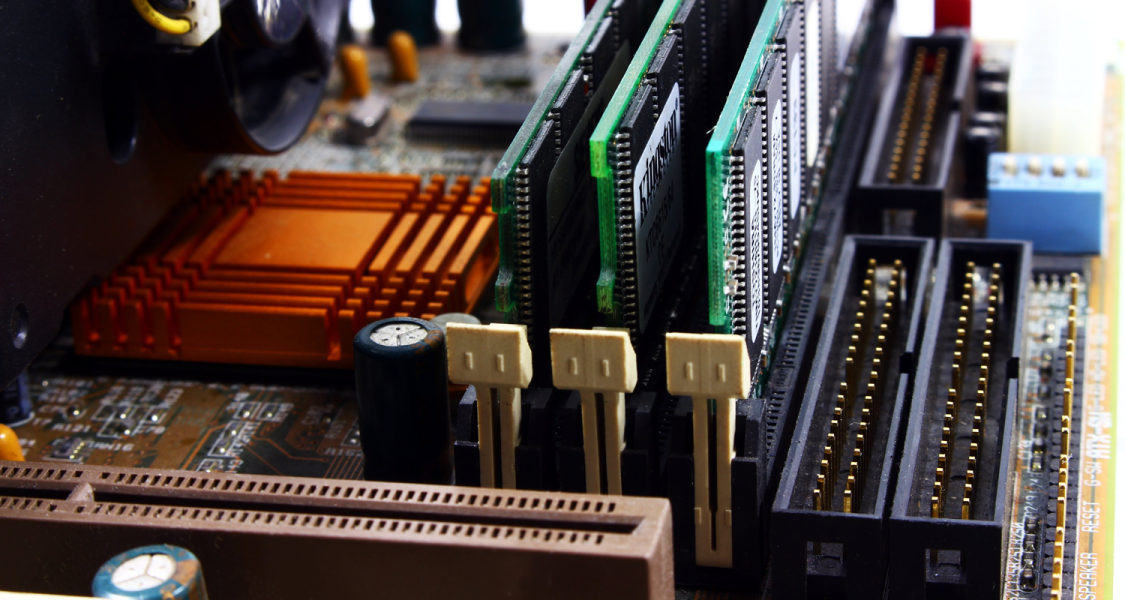¿Puede el cine levantarnos el ánimo? ¿Es toda película una experiencia gratificante solamente por la naturaleza cinematográfica? ¿De qué manera el artificio audiovisual puede manipular la tragedia de la existencia? Son algunas preguntas que surgen de estos apuntes disgregados.
Por Andrés Nazarala R. | Foto: Película La felicidad, de Agnès Varda
Uno | El cine es evasión. Así lo entendieron los grandes estudios en medio de la Gran Depresión, entregando formas de escapar de la amarga realidad. En ese clima de desesperanza se consolidó el musical y otras fantasías escapistas para enfrentar los sinsabores de la vida. Pero más allá de la felicidad como panacea calculada, hay investigaciones que aseguran que toda experiencia cinematográfica estimula la serotonina (una de las “hormonas de la felicidad”), ya sea una comedia de Ben Stiller o un asfixiante drama de Bergman. Es decir, si el cine es una máquina de emociones artificiales, la satisfacción se impone siempre al final del camino.
¿Es tan así? A propósito del maestro sueco, en sus últimos años de vida mi padre decía que no podía volver a ver Fresas salvajes (1957) porque lo confrontaba con la muerte, especialmente por la aparición de un reloj sin agujas. Siempre me pregunté cómo una escena tan alegórica podría afectarle tanto, pero los impactos son subjetivos. Entre mis películas temidas hay otra de Bergman —La hora del lobo (1968), con su recolección de pesadillas horribles— y la epatante Crash (1996), de David Cronenberg, que padecí siempre, desde que la vi en una sala vacía de Viña del Mar.
Lo bueno es que cada experiencia es siempre un contrato con un universo ajeno. En las penumbras de una sala de proyección, el terror, la violencia o el drama devastador se transforman en espectáculos que concluyen una vez que se levanta el telón. Y ese alivio es, de alguna manera, también una forma de felicidad. Recuerdo que agradecí no vivir en Tanzania luego de ver La pesadilla de Darwin (2004), documental que funciona como un paseo por el infierno terrenal, donde los europeos explotan un pez codiciado mientras la población muere de hambre y las mujeres deben prostituirse para sobrevivir. ¿Qué pasaría si un tanzano viera la misma película? ¿Cómo se sentirá ver la representación del horror y luego tener que volver a habitarlo como todos los días? ¿Cómo se consume cine si no hay puertas de escape?
Dos | Ayer, en medio de marchas y un aumento grave de indigentes en la calle, me refugié en una sala de cine en Buenos Aires para ver una oferta que en otras circunstancias no hubiese elegido: El libro de las soluciones (2023), de Michel Gondry, una comedia amable sobre un tipo que trata de hacer películas a pesar de las adversidades. Para los cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que han sido despedidos, el filme podría funcionar como un incentivo para no desistir tras el desmantelamiento por parte de Javier Milei, pero para mí su principal función fue sacarme de las preocupaciones durante 102 minutos gracias a su trama sencilla, su ingenuidad y un final feliz. Podríamos calificarla como una feel-good movie, etiqueta que los estadounidenses usan para referirse a las ficciones que nos hacen sentir bien.
Este tipo de producciones fueron objeto de un estudio realizado en 2021 en el Instituto Max Planck de Estética Empírica, en Frankfurt. Los participantes declararon sentirse felices luego de ver títulos como Love Actually (2003) y Pretty Woman (1990). El común denominador entre las obras analizadas fue que “presentan humor, ligereza y no tienen giros molestos en la trama”. Si consideramos que la existencia no es más que una sucesión de giros molestos en la trama, sabemos que estamos frente a una factoría de ficciones quiméricas.
Pero hay excepciones y diferencias dentro de las feel-good movies. Tal vez la película más esperanzadora de la historia sea Qué bello es vivir (1946), de Frank Capra, la que comienza con un intento de suicidio y termina con una redentora reunión de Navidad. Un triunfo absoluto del optimismo bien conducido.
Tres | De niño le tocaba el brazo a mi madre para que saliéramos del cine cuando presentía que la película iba a terminar. No sé si no me gustaban los finales o si me incomodaba la emotividad de las conclusiones felices. Lo cierto es que la inercia hollywoodense de cerrar cada largometraje con luminosidad puede llegar a deprimir si sabemos que es un recurso desesperado para distanciarse de la vida. Es mejor cuando la clausura es un simple momento de plenitud, lo que vale mucho más que la lógica de postal que ubica a la felicidad como la escala última y definitiva de la experiencia humana.
En Ed Wood (1994), Tim Burton pone los créditos finales cuando su retratado, considerado injustamente como el peor cineasta de la historia, recibe aplausos en el estreno de Plan 9 del espacio exterior. Lo que Burton omite es todo lo que vino después: la cruel insistencia del fracaso, la miseria, el alcoholismo, la muerte desolada a los 54 años. Transformar su tragedia en una comedia fue un acto de amor y bondad.
Ya lo dijo con lucidez el gran Orson Welles: “Tener o no un final feliz depende de donde decidas detener la historia”. Porque si nos ponemos realistas (y no pesimistas), toda historia es una tragedia que termina con la muerte. El cine tiene la capacidad de moldear la existencia, editarla, cortar las partes incómodas, detener la muerte, sacarla del time-line como si no fuese el cierre más inminente de todos.
Cuatro | Se podría pensar que las etiquetas de género definen la emoción que sentiremos con cada experiencia, aunque no siempre es así. Whisky (2004), de los uruguayos Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, podría ser etiquetada como una comedia, pero nos deja un sabor amargo en el paladar (el título alude a la sonrisa frente a una cámara fotográfica, o sea, a la felicidad impostada). Las películas de Chaplin son, en el fondo, fábulas tristes porque están construidas sobre la explotación de los vagabundos en un mundo inhóspito. En los filmes de Aki Kaurismäki o Alexander Payne, el humor marida perfectamente con la melancolía. Son algunos ejemplos de cineastas que contrabandean sus verdaderas intenciones tras el género de la felicidad, provocando un choque de emociones. Como alguna vez dijo Tom Waits refiriéndose a la música: “Me gustan las melodías hermosas que me dicen cosas terribles”.
Cinco | La película que refleja mejor la paradoja del cine emocionalmente ambiguo es La felicidad (1965), de Agnès Varda, experimento brillante que narra una historia de infidelidad, toxicidad machista y tragedia como si fuese una comedia bucólica repleta de flores, risas, bailes y música. El efecto final es devastador, como la mordida letal de una planta carnívora. ¿Por qué, a pesar de todo, nos provoca una sensación de deleite? Porque la gratificación es el mérito de los grandes cineastas, más allá del tono de sus fantasías. El oscuro final de Mouchette (1967), de Bresson, se traduce en luz por la alquimia cinematográfica. La parsimonia de la muerte de la madre en Cuentos de Tokio (1953), de Ozu, nos sumerge en una paz tranquilizadora. Cualquier obra de Dreyer es trascendental, en especial Ordet (1955), que termina con un milagro. Y ese es tal vez el aporte máximo que le hace el cine al mundo: hacernos creer, con mayor eficacia y pruebas visuales que la religión, que los milagros pueden existir si estamos dispuestos a abrir los ojos.