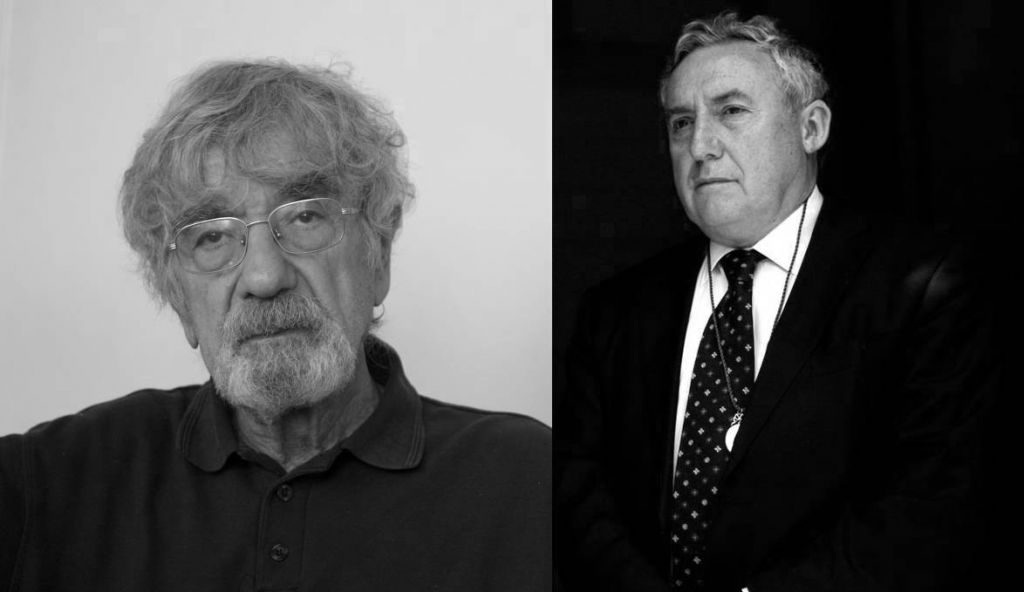La sospecha hacia el censo y el miedo a que por ese cuestionario se cuele en nuestras casas la delincuencia habla de sociedades donde la probidad y la buena fe son percibidas como inútiles y hasta peligrosas, porque lo que funciona es la astucia, la competencia y el oportunismo.
Por Azun Candina Polomer | Foto principal: Sofía Brinck
Se supone que no hay nada más altruista que un censo, donde, en un gran esfuerzo colectivo, un país se interroga y se cuenta —literalmente— a sí mismo para mejorar las políticas públicas que esa sociedad necesita. Sin embargo, según una encuesta de la consultora Criteria, un 50% de las personas consultadas temía que delincuentes entraran a sus casas con el pretexto del Censo 2024, y más de un 30% tenía la sospecha de que sus datos serían utilizados económica o políticamente de forma posterior; es decir, que la confidencialidad del censo no era tal. Asimismo, circuló por las redes el temor de que este instrumento fuera una estrategia para, insidiosamente, saber cuántas habitaciones tienes y “meter migrantes”. El censista que me entrevistó este 2024 me informó que no estaba autorizado para entrar a mi casa y dejó su mochila en la puerta “para que mi supervisor sepa que estoy aquí”.
Si vivimos en sociedades que parecen sufrir frecuentes ataques de paranoia, vale la pena preguntarse por qué, y cuestionarse si acaso deberíamos considerar la confianza y la buena fe no como valores, sino como defectos. Es decir, preguntarnos si esa paranoia se basa en hechos y en formas de vivir y relacionarnos, y no solo en ideas absurdas y obsesivas que generan peligros imaginarios. Porque —mirado desde esa perspectiva— la letra chica de los contratos no es un producto de nuestra imaginación, ni lo son los fraudes digitales, los estudios científicos financiados por las mismas empresas que producen el objeto de estudio, las fake news o el tráfico de datos personales. Si todo puede ser mentira, todo puede ser verdad: cuando el vínculo entre la evidencia y la credibilidad se rompe, algo estalla en la convivencia social, algo se envenena y muere, y es reemplazado por una suerte de guerra o, al menos, de una vigilancia permanente, de todos contra todos.
Lo anterior parece ser la deriva esperable de las sociedades donde el mercado se entroniza como principio rector de las relaciones cotidianas e institucionales, y, por lo tanto, nada tiene valor o es respetable por sí mismo, sino por lo que podría ganarse con ello. En esa lógica, resulta creíble que, si el Estado va a recopilar información sobre nosotros, alguien (no sabemos quién, pero ese alguien debe existir) por supuesto venderá nuestros datos a las empresas o los utilizará inescrupulosamente para perjudicarnos, si perjudicarnos le conviene; o, en el mejor de los casos, manipulará la información para sus propios fines.
La desconfianza hacia el censo y el miedo a que por ese cuestionario se cuele en nuestras casas la delincuencia en alguna de sus formas —el asaltante, el robo de datos, la manipulación política, la estafa— habla de sociedades donde la probidad y la buena fe son percibidas como inútiles y hasta peligrosas, porque lo que funciona es la astucia, la competencia y el oportunismo; ser el emprendedor de uno mismo al precio que sea, y comprender la autoexplotación o la explotación de otros como un orgullo y no una vergüenza.
No sorprende, entonces, que nuestros niveles de ansiedad y nuestros sentimientos de vulnerabilidad sean tan altos, y que estemos dispuestos a creer que cualquiera es un enemigo listo para ser su propio empresario a nuestra costa. Como escribió la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin en Ciudad de ilusiones (1967), “sin confianza, un hombre vive, pero no una vida humana. Sin esperanza, muere. Cuando no hay ninguna relación, cuando las manos no tocan, la emoción se atrofia en el vacío y la inteligencia se vuelve estéril y obsesiva. El único vínculo que queda entonces es el del dueño con el esclavo, o el del asesino con la víctima”.